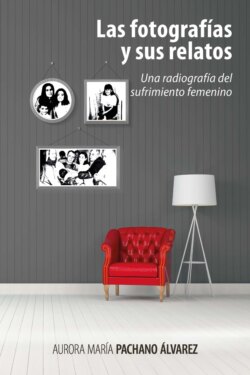Читать книгу Las fotografías y sus relatos - Aurora María Pachano Álvarez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMetodología
Para estudiar la construcción social del sufrimiento, realicé monografías con cuatro familias de posiciones sociales contrastadas que contaban con tres generaciones distintas: abuelos, hijos y nietos. Mi trabajo de campo buscaba lograr un acercamiento personal y comprensivo de la realidad de cada una. Opté por trabajar estudios de caso, porque “buscan analizar y comprender cómo las acciones humanas se relacionan con el contexto social en el que ocurren” (Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012). Se trataba, en este sentido, de acercarse lo más posible a la historia particular de cada persona, sin desligarla del entorno social y cultural que la había producido. Quería intentar, de esta manera, encontrar las huellas de las estructuras sociales en lo más personal y lo más íntimo de cada persona.
Estos estudios de caso los hice por medio de un trabajo etnográfico: realicé entrevistas en profundidad con los miembros de cada generación de las familias, para conocer sus experiencias a través de sus fotografías. Las entrevistas las hice en el hogar de las familias para observar su entorno, su barrio, cómo es su casa y cómo viven; su forma de relacionarse entre ellos y con otras personas; cómo guardan sus fotografías, si las tienen expuestas en alguna parte de la casa; también para tener acceso a los álbumes familiares y poder hablar con ellos de sus fotografías teniéndolas presentes en cada entrevista. Durante las visitas, pasaba horas, o bien con toda la familia, o bien con alguno de sus miembros, viendo y dialogando sobre sus fotografías familiares.
Se piensa a menudo que las fotografías se toman para conservar recuerdos de momentos especiales, entendiéndolos como felices. De este modo, Bourdieu (1965/2003) explicaba que se trataba de una práctica en general ligada a momentos que salen de lo cotidiano, por lo que se podía definir como una “técnica de fiesta” (p. 74). Pero los recuerdos asociados a las fotografías son innumerables, no siempre concuerdan con lo que aparece en la fotografía, ni siempre remiten a momentos agradables. Por esto, como había explicado, las fotografías no hablan solas, necesitan voces que las relaten. A través de mi trabajo, procuré recoger algunos de esos relatos, destacando los hechos, sucesos o circunstancias particulares que, considero, mejor responden al objetivo de mi investigación.
Por lo anterior, y siendo consciente de mi condición de extranjera, al mundo social que estudié procuré escuchar siempre con mucha atención, preguntar, aunque pareciera obvio, y mantener una relación cercana con todos los miembros de las familias, hecho que se dio con naturalidad gracias a la apertura con la que me recibieron.
El revés de las imágenes
Quisiera resaltar algunas de las especificidades ligadas al diseño metodológico particular que he utilizado en esta investigación, basado en el uso de fotografías como despertadoras de recuerdos y generadoras de historias. Desde mi perspectiva, este modo particular de investigar presenta fortalezas que quisiera resaltar, pero implica también ciertos retos.
Entre las fortalezas, destaco la capacidad de las fotografías para despertar historias que, sin ellas, serían difíciles de contar. Las fotografías me permitieron llegar de manera más sencilla al meollo de los relatos: gracias a las imágenes, tuve la oportunidad de conocer mucho más a fondo a las familias que si solo las hubiese entrevistado o, incluso, que si hubiera compartido el mismo tiempo con ellas. Las fotografías familiares me permitieron dialogar sobre cómo las personas resisten situaciones adversas y cómo se enfrentan al sufrimiento, o hablar de esas experiencias desde su intimidad. Empecé siendo una perfecta desconocida. Sin embargo, desde mis primeras entrevistas, logré tener acceso a historias de los padres o los abuelos que sus descendientes desconocían, porque no les gusta contarlas.
Asimismo, una de las grandes ventajas de las fotografías es que facilitan reconstruir diferentes dimensiones de la experiencia tanto prácticas como discursivas y tanto activas como pasivas. Por ejemplo, permiten resaltar la dimensión práctica de la experiencia a través de relatos de situaciones concretas. Las fotografías remiten, a menudo, a situaciones en las cuales las personas actuaron o les pasaron cosas (o bien lo que aparece en las fotografías como tal, o bien el contexto general en el que fueron tomadas) que pueden ser descritas o reconstruidas. A través de relatos, las personas cuentan sus recuerdos de lo que estaban haciendo en ese momento particular y las circunstancias por las que pasaban. Las fotografías permiten reconstruir muchas situaciones prácticas cotidianas, ordinarias, que, sin su presencia, permanecerían invisibles o las personas hubiesen tardado mucho en contar.
Asimismo, las fotografías permiten resaltar las dimensiones “interpretativas” y “emocionales” de la experiencia. Así como las fotografías suscitan el diálogo sobre la situación representada en la imagen y su contexto, también lo dirigen hacia lo que las personas piensan (y han pensado) o lo que sienten (y han sentido) en relación con su vida y sus recuerdos. En el trabajo de campo, mientras mirábamos las fotografías, las personas hablaban con más facilidad y profundidad de sus experiencias personales, sus sentimientos, añoranzas, sueños cumplidos o frustrados, dificultades y sufrimientos que cuando conversábamos sin mirarlas. Las imágenes familiares son, en ocasiones, vestigios de momentos importantes: las personas han querido tomarlas y conservarlas por lo que significan para ellas; por eso, algunas fotografías son potentes vehículos de recuerdos, con una importante carga emocional. De manera que algunas fotografías pusieron a sus protagonistas en una situación de especial sensibilidad para hablar de sus vidas. En más de una ocasión, algunas personas lloraron relatando sus historias, se les aguaron los ojos o se les quebró la voz. También había silencios, quizá, porque evitaban relatos sobre situaciones dolorosas o vergonzosas que más adelante pude conocer en otras entrevistas con ellos mismos o con otros miembros de sus familias.
Esto me llevó a cuestionarme una y otra vez algo que me resulta paradójico: ¿por qué conservar una fotografía que contiene recuerdos dolorosos? En el fondo, me estaba preguntando sobre la ambivalencia del sufrimiento. Por un lado, lo entendía como algo negativo que se debería evitar. Pero, por el otro, constataba la capacidad del sufrimiento para moldear a las personas y generar lazos sociales.
Viendo el sufrimiento desde la perspectiva del daño (producido o recibido), me parecía lógico que se quisiera evitar o acabar con él, pues ¿quién quiere recordar constantemente que fue víctima de ofensas, de exclusión social o familiar?, ¿quién quiere revivir que fue humillado por sus familiares o por personas cercanas de quienes espera apoyo y comprensión? Tampoco entendía por qué convivir con el resentimiento, la decepción y la amargura que producen los agravios. Entonces volvía a la pregunta: ¿por qué guardar algo que recuerda el daño vivido?, ¿es una forma de perpetuar el sufrimiento?, ¿podría ser esto como “hurgar en la herida” o una forma de victimizarse? Pienso que son muchas las respuestas que pueden encontrarse: depende de la persona, de su forma de enfrentar el sufrimiento, de su capacidad de adaptación ante situaciones adversas o para reflexionar sobre su pasado o sus decisiones.
También fui entendiendo las respuestas de las personas ante el sufrimiento. Frente a las dificultades hay formas de reaccionar que demuestran que las personas no son pasivas. En este sentido, las fotografías me sirvieron de herramientas para comprender la vivencia del sufrimiento y las respuestas ante él. En algunos casos, ante el sufrimiento las personas desarrollan la capacidad de resiliencia, resistencia o la fortaleza para salir adelante, así como la solidaridad con otras en condiciones de vulnerabilidad que no necesariamente son cercanas.
No obstante, como cualquier metodología, esta también tiene limitaciones e implica ciertos retos metodológicos. Uno de los retos de trabajar con fotografías es que tienden a generar confusión entre el pasado y el presente. Por un lado, las fotografías permiten “devolverse al pasado”: a un “pasado específico” que corresponde al momento concreto cuando se tomó la fotografía y a un “pasado más general”, que corresponde al contexto en el que se tomó la fotografía, como la situación por la que estaba pasando la familia. Por otro lado, la “lectura” (y la consecuente narración) de la fotografía tiene una dimensión necesariamente retrospectiva, se hace desde el presente mirando al pasado. Las interpretaciones que se hacen de las fotografías reflejan una mirada actual. Siendo la fotografía un documento contemporáneo de los hechos sucedidos hace algún tiempo, permite reflexionar sobre esa distancia (entre el presente y el pasado) en presencia de la imagen. El “contenido” de la fotografía nunca es obvio, lo que se puede decir de ella no se encuentra solo en la fotografía misma, sino también en quien la mira. Las fotografías necesitan ir acompañadas de los relatos para transmitir la profundidad de significados que contienen. Ahora bien, quien lee una fotografía siempre está ubicado en el “presente”.
Durante la investigación, las personas contaban con espontaneidad lo que se les venía a la mente cuando veían sus fotografías y su relato nunca se limitaba a una descripción sencilla de lo que estábamos viendo. Sugerían interpretaciones de cómo esas experiencias pasadas los habían marcado y de cómo los habían llevado a tomar decisiones que determinaron su situación actual. Explicitaban también sus sentimientos retrospectivos en relación con esos recuerdos. No se trataba tanto de describir una imagen, sino de narrar sus vidas apoyándose en las fotografías (las cuales, por lo general, habían sido tomadas con el deseo de ser conservadas para poder volver a esos momentos “importantes”).
Lo que muestran las fotografías son hechos que quedaron en el pasado, que en sí no cambian, aunque en los relatos puedan variar y la fotografía pueda constituirse en una “falsa prueba”. Las fotografías están ligadas a la expresión de interpretaciones y sentimientos, pero, tanto unos como otros, están asociados al momento en que fueron tomadas y las fotografías ayudan a revivirlos; pero también hay interpretaciones y sentimientos retrospectivos que surgen en el momento de verlas de nuevo, que pueden ser los mismos del pasado o diferentes. Las emociones que suscitan las imágenes familiares van mucho más allá de lo que se puede ver y sus interpretaciones pueden resultar muy distintas. Se trata de una tensión heurística, en la cual no siempre es posible separar de manera definitiva las experiencias y sus interpretaciones.
Por eso, trabajar con fotografías es asumir el riesgo del anacronismo, en especial cuando se vuelve sobre historias lejanas en el tiempo, además, ellas están sujetas a la fragilidad de la memoria o a la subjetividad de las emociones. Esto constituye una importante limitación metodológica, pues al trabajar con la memoria y las historias de vida, se corre el riesgo de la ilusión biográfica (Bourdieu, 1989): una mirada retrospectiva que procura darles sentido a los hechos del pasado y analizarlos con elementos del presente; pero, al aplicarlos a ese pasado específico, pueden resultar anacrónicos. En ese proceso, quien relata su vida escoge hechos significativos, que va hilando entre sí con el propósito de dar coherencia y sentido a la propia vida. Necesariamente, en los relatos hay idas y vueltas entre el presente y el pasado: es, por ejemplo, el adulto que habla de sí mismo cuando era niño, luego de años de reflexión sobre su vida y no el niño que explica su vivencia con su visión de niño.
Sin embargo, que no se pueda evitar del todo el riesgo del anacronismo y de la ilusión retrospectiva (inherente, en realidad, a todo trabajo histórico) no implica un trabajo menos interesante; al contrario, este reto se convierte en un motor de problematización, reflexión permanente y prudencia interpretativa. Para aprovechar estos sesgos y transformarlos en herramientas para la construcción de conocimientos, he concentrado la redacción de los relatos en las prácticas, pues tienen menos riesgo de etnocentrismo y anacronismo que los relatos sobre interpretaciones. No, por eso, he dejado de lado los relatos de interpretaciones, sino que he procurado contar que se trata de juicios de los entrevistados, especificando el momento en que los hicieron: cuando sucedieron o posteriormente.
Otro reto importante es la dimensión “interaccionista” de las fotografías. Al ver las imágenes, apreciamos unas interacciones “visibles”, pero detrás de estas hay otras que no están a nuestro alcance, que corresponden al contexto en el que fue tomada la fotografía. Como consecuencia lógica, no es posible comprender las interacciones visibles y su contexto sin contar con un relato que lo explique. Además, durante ese ejercicio de apreciación, surgen interacciones entre quienes ven y las imágenes o entre las distintas personas que las observan. Cada observador, como resultado de esa interacción y según su cercanía con el contenido de la imagen, puede hacer sus interpretaciones o construir sus propias historias. De ahí la ilusión de que la fotografía habla por sí sola, o como versa aquella frase tan utilizada en el campo de la comunicación: “una imagen vale más que mil palabras”. Es cierto que las imágenes comunican con mucha fuerza, pero siempre necesitan ir acompañadas de una explicación que dé cuenta de sus contextos de producción. La fotografía inmortaliza un momento específico (las interacciones visibles), como la celebración de cumpleaños de un niño, lo cual hace pensar en un momento de alegría para la familia. Sin embargo, remite también a una variedad de contextos que le dan sentido (interacciones no visibles en la fotografía), por ejemplo, comprender que en el momento en el que fue tomada la fotografía los padres estaban pasando por una crisis de pareja o por dificultades económicas. Las fotografías, a pesar de tener una dimensión “interaccionista”, a través de los relatos permiten abrir reflexiones sobre los múltiples contextos en los cuales se insertan.
Por esto, decidí enfocarme en estudiar cómo las experiencias singulares son a la vez experiencias socialmente moldeadas, cómo las vivencias más íntimas no son ajenas al funcionamiento de las estructuras sociales o colectivas o cómo el sufrimiento personal es también un sufrimiento socialmente producido. Uno de los principales retos de esta investigación, en este sentido, es buscar las huellas que han dejado los procesos sociales de moldeamientos sobre estas existencias singulares y pequeñas. Para esto, me detuve en analizar cómo han sido vividas esas vidas, cómo las narran hoy sus protagonistas y cómo, a pesar de todas las dificultades, logran reconstruir historias de sí mismos. Es, en definitiva, un análisis hecho a través de una narración de narraciones.
Para destacar estas experiencias singulares como experiencias sociales de producción de personas, fui analizando y preguntándome durante el trabajo cómo se ven afectadas por la pertenencia a tres tipos de colectivos: el género, la clase social y la generación. Además, para una mejor comprensión de estas experiencias singulares, las indagué en la vida de los entrevistados desde cuatro dimensiones que presento a continuación:
| Dimensiones de la experiencia | ||
| Activas | Pasivas | |
| Prácticas | Lo que hacen | Lo que les pasa |
| Interpretativas | Lo que piensan | Lo que sienten |
1. Lo que hacen las personas (sus acciones y prácticas).
2. Lo que les sucede (lo que los afecta y que no pueden controlar).
3. Lo que piensan (sus interpretaciones y pensamientos).
4. Lo que sienten (sus sentimientos corporales o sus sentimientos como reflejos de éticas y estéticas de clase).
Función política del sufrimiento
Aunque llevé a cabo el trabajo de campo con cuatro familias, decidí, en el momento de la narración, concentrarme en una sola, la cual representa un caso especialmente denso, con tanto por contar que me permitió seguir adelante con mis objetivos. A pesar de que el esfuerzo de redacción se concentró en un solo caso, los otros están presentes, de manera implícita. Porque el trabajo con las otras familias me aportó experiencias y conocimientos que han marcado indudablemente mi manera de entender sus realidades y me han dado una visión más amplia para analizar el sufrimiento y la violencia.
Al escoger esta familia de las clases populares con mujeres cabeza de familia para desarrollar el análisis del trabajo, también asumí el riesgo de que se juzgue mi trabajo como voyerista por hacer hincapié en los sufrimientos y en las dificultades de mujeres que conviven con una doble dominación: de clase y de género. Como explica Bourgois (2010), trabajar sobre marginación social encara al investigador con el dilema de las políticas de la representación, pues la investigación etnográfica permite conocer detalles de los casos particulares que, si no son analizados en relación con su contexto de producción y no se da cuenta de esos contextos, se corre el riesgo de transmitir una imagen sesgada o demasiado desfavorable de las personas estudiadas, como que su marginación es consecuencia de su responsabilidad personal, y dejar de lado las condiciones estructurales que la producen. No obstante, al igual que el antropólogo citado, no busco exhibir el sufrimiento de estas mujeres, pues no considero “normal” que la condición social, tampoco la de género o de edad, que puede exponer a una mayor vulnerabilidad, justifique las desigualdades sociales. Al contrario, considero que cualquier persona es susceptible de sufrir, por ejemplo, como consecuencia de la pérdida de empleo, la delincuencia común, la enfermedad o por muchas otras razones. Porque, precisamente, la experiencia del sufrimiento está estrechamente relacionada con las condiciones sociales y culturales (Le Breton, 1999), de manera que puede ser vivida con más intensidad por aquellos más vulnerables (como consecuencia de su pertenencia a colectivos sociales, como la clase o el género). Silenciar la violencia y el sufrimiento es una manera de complicidad; visibilizarlo es una forma de denuncia.1 Para las personas del caso que presento, mostrar su sufrimiento es una forma de valorizar sus luchas y, a su vez, de repararlo, en el sentido de darles la oportunidad de hablar de él, de ser escuchadas, de contar que sus esfuerzos tienen sentido y darle una expresión pública para evitar que se repitan situaciones similares.2 El silencio ante el sufrimiento es una manera de “normalizarlo” o de “invisibilizarlo”, pero hablar de él no siempre quiere decir “espectacularizarlo”, sino convertirlo en vocero de situaciones reales injustas para permitir que ejerza su función política (Renault, 2010).
El hecho de que estas violencias hayan sido ejercidas contra mujeres de las clases populares constituye una razón más para visibilizarlas. Porque “desafiar los mandatos implícitos o explícitos de la no-visibilidad es constituirse en agente de cambio” (Femenías, 2007, p. 21), es hacer del sufrimiento materia de crítica social (Renault, 2010) y es llamar la atención sobre injusticias sociales, porque lo que no se ve no se conoce o, en palabras de Bourdieu (2000a), se “des-conoce”, y eso equivale a no existir. Se trata de un sufrimiento que tiende a ser subestimado o silenciado,3 porque sus víctimas, por su condición de dominadas y por sus escasos capitales culturales, cuentan con menos herramientas para transformar su mundo social. Por lo mismo, es poco probable que desafíen las estructuras de dominación que las violentan. Como bien lo explican West y Fenstermarker (2010), apoyándose en ideas de Bell Hooks, “el hecho de que las más victimizadas sean menos predispuestas a protestar o a cuestionar es precisamente una consecuencia de su victimización” (p. 173). En este sentido, narrar su sufrimiento consiste no solo en denunciar esa dominación, sino también es dar visibilidad al esfuerzo de estas mujeres por superar las marcas de las violencias en sus vidas, con sus dificultades, éxitos y fracasos.
En este sentido, me parece importante también destacar algunas cifras que evidencian los índices de violencia contra mujeres y niños en Colombia. Según el boletín mensual de diciembre de 2019 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los casos de violencia registrados entre enero y diciembre de ese año en el entorno familiar contra niños, niñas y adolescentes ascienden a 8466 (4017 contra hombres y 4449 contra mujeres); 47 524 de violencia contra la pareja, de los cuales, 40 760 son casos de violencia contra la mujer; y 15 129 casos de violencia entre otros familiares, entre ellos, son las mujeres las principales víctimas de estas violencias, con 9818 casos registrados (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). Son miles de casos que se repiten, en mayor o menor medida, cada año. Estas cifras evidencian que los casos presentados en esta investigación no son situaciones aisladas; pero, además, estas cifras refuerzan la necesidad de visibilizar el sufrimiento y la violencia de mujeres y niños como un camino para desnaturalizar las estructuras de poder que los producen.
Las descripciones de las experiencias de las personas entrevistadas se han hecho con su consentimiento y con su participación, porque, en atención a que la fotografía permite hacer un trabajo entre dos, las narraciones de sus experiencias son fruto de un trabajo conjunto: siempre fuimos dos personas las que trabajamos sobre las fotografías: sus protagonistas y yo. Ello es una ventaja de esta metodología, pues permite reflexionar con las personas sobre sus fotografías y no sobre las personas y sus fotografías.
En la primera entrevista, expliqué a las familias en qué consistía mi trabajo, cuál era mi objetivo, por qué había acudido a ellas, en particular para entrevistarlas, cuánto tiempo les demandaría, la finalidad del trabajo y que sus relatos y el uso de sus fotografías familiares sería solo para fines investigativos. Como parte de la explicación, les presenté un consentimiento informado, el cual expliqué punto por punto. No obstante, durante el proceso investigativo, decidí reenfocar el objetivo de estudio y replantear la investigación, así que volví para explicarles el cambio de tema y proponerles un nuevo consentimiento. Propuse cambiar sus nombres, pregunté si podían quedar historias y fotografías publicadas en el texto y les expliqué las posibles consecuencias que esto podría tener para ellas. Ellas aceptaron los cambios de nombres y apellidos, y hasta se entusiasmaron escogiendo alguno de su gusto. También leímos juntas, en especial con la abuela de la familia, algunos apartes del texto para que ellas conocieran cómo habían sido plasmadas sus historias y, principalmente, para que vieran sus fotografías y cómo las estaba utilizando. Aprobaron la publicación de sus fotografías y sus historias, pero me pidieron que retirara algunas, como una imagen en la que aparece Luis, el abuelo, solo, y difuminar su cara en otras en las que sale acompañado. También me pidieron cambiar algunas relaciones de parentesco.
Lo que menciono aquí quedó consignado en otro consentimiento informado que puede ser consultado en el anexo.
Para reconstruir los relatos, uso frases textuales de las protagonistas de estas historias. Todas esas citas vienen de las entrevistas y conversaciones que mantuve con ellas entre 2016 y 2018. Solo incluyo detalles sobre el contexto de enunciación cuando lo considero necesario.
Las fotografías no hablan solas, también necesitan voces que las relaten
A continuación, invito a las lectoras y los lectores a mirar detenidamente las fotografías de la familia con las que trabajé en esta investigación, las cuales, más adelante, en la narración de sus historias, saldrán nuevamente, acompañadas de los relatos de sus protagonistas. Las incluyo al inicio del trabajo para que puedan apreciarlas de manera desaprensiva, sin conocer los relatos ni el entorno en el que fueron tomadas, e invito a imaginar qué tipo de situaciones representan y qué clase de emociones evocan en sus personajes; para, al final, comparar las ideas que surjan al mirarlas con los relatos presentados.
Por esta razón, he decidido incluir las fotografías en este apartado sin pie de fotografía y sin ninguna información complementaria. Algunos personajes tienen la cara cubierta por solicitud de las protagonistas de estas historias o porque no tuve acceso a ellos para solicitar su autorización.
Estructura del trabajo
A través de fotografías de familia y las narraciones de tres mujeres de clase popular, he ido devanando cómo sus experiencias personales son a la vez socialmente moldeadas por su género, sus condiciones materiales de existencia y la generación a la que pertenecen. Con esta intención, dividí el trabajo en cuatro capítulos. En el primero, me detuve en conceptualizar la violencia y el sufrimiento, para pasar luego, en los tres siguientes, a presentar las experiencias de vida de estas mujeres, una por capítulo, contadas en orden cronológico, según el relato de sus protagonistas. Empiezo por la abuela, sigo con su hija y finalizo con la nieta y su medio hermano, por parte de papá. Me apoyo en la narración de las experiencias de estas mujeres para destacar cómo, aun en tiempo de paz, existen varios tipos de violencias que afectan la existencia cotidiana de las personas y les producen sufrimientos.
En el primer capítulo, presento los diferentes usos posibles del concepto de violencia como causa del sufrimiento, apoyándome en un esquema de preguntas y tensiones sobre las modalidades e interpretaciones de esta. Con esto, planteo la base del análisis que desarrollo en los siguientes capítulos.
En el segundo, relato fragmentos de la vida de la abuela materna. A través de sus historias es posible evidenciar, por un lado, el entrecruzamiento de violencias en contextos campesinos, populares y patriarcales y, por otro, la capacidad de resistencia y resiliencia de su protagonista, como la forma de enfrentar estas violencias y de salir adelante.
En el tercero, presento la situación de la hija, quien crece en un entorno también popular, con una jerarquía en la que predominan los hombres, con carencias materiales y constantes humillaciones. Con estos relatos, es posible mostrar la capacidad de la protagonista para enfrentar la violencia y el sufrimiento, su deseo de superación para lograr un proceso de movilidad social en la vida de sus hijos y su capacidad de perdón y solidaridad con quienes sufren situaciones de vulnerabilidad.
En el último capítulo, presento las vivencias de la tercera generación en las que encuentro una reducción de las violencias interpersonales, pero no la eliminación de la violencia en sentido amplio. Los nietos viven en el mismo contexto popular, patriarcal y de carencias materiales que la abuela y la mamá, pero en comparación con ellas no reciben humillaciones ni maltratos físicos en la misma intensidad, hecho que da la impresión de haberse disminuido, cumpliéndose el deseo de la madre de romper con la reproducción de la violencia en la vida de sus hijos.
Notas
1 “El sufrimiento debe ser mostrado si se quiere arribar a una mínima reparación del daño causado y está claro que […] esa demanda de reparación (que puede tener lugar en el ámbito de la justicia, pero también en el de la iniciativa política o en las estrategias de comunicación) pierde su fuerza si no es visible, esto es, si no pasa por un proceso de mediatización” (Schillagi, 2011, p. 6).
2 “Indeed, the critical approach to social suffering does belong to the common principles of the Frankfurt tradition of critical theory where suffering is generally considered as a symptom of social pathology and a practical incentive to overcome it” (Renault, 2010, p. 223).
3 La invisibilidad de testimonios de mujeres de las clases populares se puede asimilar a la de personas que están en la intersección de varios sistemas de dominación, como lo expone Aranguren (2010) al hablar de campesinos víctimas del paramilitarismo en Colombia. Esa invisibilidad da “cuenta de las limitaciones que tendrá que sortear el testimoniante respecto a una escucha que no considera su palabra verosímil, no estima su versión como creíble, no valora su voz como socialmente relevante y no genera ningún espacio para su enunciación” (p. 5).