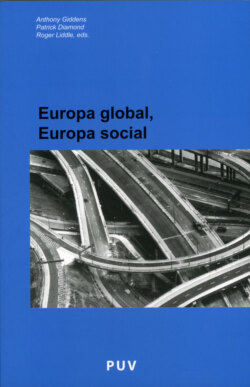Читать книгу Europa global, Europa social - Autores Varios - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Anthony Giddens, Patrick Diamond y Roger Liddle
El argumento de este libro es que la búsqueda de la justicia social debe situarse en el centro de una Unión Europea reformada y capaz de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. El desarrollo de un nuevo conjunto de políticas para promocionar la justicia social es la llave con la que se podrían desbloquear las reformas que Europa necesita acometer, pero que hasta ahora han resultado difíciles de lograr.
Hay muchas razones por las que debe reformarse el «modelo social europeo» (MSE). Algunas tienen muy poco que ver con las presiones externas. Son resultado, por ejemplo, de factores como el aumento de la esperanza de vida, con sus consecuencias para las pensiones y los servicios sociales, o de la ampliación de las opciones vitales para las mujeres, con su impacto en las fortunas muy diversas entre los hogares con un sueldo y los que tienen dos sueldos. Éstos son problemas generados por el propio éxito del MSE. Otras presiones para el cambio surgen del fracaso de los sistemas universalistas, en particular de la educación y la sanidad, a la hora de proporcionar en la práctica la igualdad de oportunidades y la equidad que prometían en la teoría; una realidad que, con frecuencia, tienen dificultades en reconocer los defensores del modelo social. Sin embargo, el desafio general es económico: la cuestión de la sostenibilidad a la luz de la demografía, las tasas de crecimiento menguantes y el reto de la globalización.
En los círculos políticos, argumentos como éstos son más o menos universalmente aceptados como justificaciones para la reforma. Pero existen grandes diferencias en la interpretación de para qué se exigen las reformas. ¿Significan tales reformas descartar los efectos igualadores y protectores de un modelo social que sus críticos siempre consideraron ineficiente y que ahora ven la oportunidad de debilitar? ¿O es posible, como creemos nosotros, concebir nuevas políticas y revisar las existentes de forma que los valores del Estado del bienestar puedan respetarse de un modo apropiado al mundo actual, con el objetivo de abordar las desigualdades estructurales a favor de los menos favorecidos?
Durante gran parte del periodo de la posguerra europea, la justicia social y la eficiencia económica se percibían de forma inseparable (con la notable excepción de la era Thatcher en el Reino Unido). El deterioro de los resultados económicos europeos ha provocado que la antigua certidumbre se cuestione. El asunto no sólo se refiere a si nos podemos permitir los modelos sociales existentes teniendo en cuenta las bajas tasas de crecimiento y la demografía adversa. La cuestión es si el funcionamiento de distintos modelos sociales mina las posibilidades de crecimiento económico y las altas tasas de empleo, como resultado de las limitaciones que imponen sobre la flexibilidad del mercado. Debemos prepararnos para hacer frente a la paradoja de que la defensa de los modelos sociales existentes puede, en aspectos cruciales, no servir a la causa de la justicia social, mientras que las reformas que desafían superficialmente los conceptos tradicionales de justicia social pueden en realidad satisfacer los intereses a largo plazo de la justicia social de manera más eficaz.
El creciente desafío de la globalización y la revolución económica asiática hacen que este cuestionamiento sea más urgente. Para muchos europeos, los mencionados fenómenos los sitúan en una posición de indefensión, miedo e incluso paranoia. Estas reacciones son excesivas. En muchos aspectos, los actuales procesos de globalización pueden interpretarse como las últimas etapas del proceso de apertura de los mercados de posguerra, que dio comienzo en Europa con el Mercado Común y siguió con el Mercado Único y la ampliación de la UE, convirtiéndose en un motor de innovación, productividad y niveles de vida elevados. La creación de nuevos mercados masivos de consumidores en países que, en su momento, estuvieron atrapados en la pobreza, presenta grandes oportunidades económicas para Europa, al tiempo que supone el progreso hacia una justicia social global.
Sin embargo, al mismo tiempo, la globalización significa una ampliación a gran escala de la competencia económica a la que las sociedades occidentales se enfrentan. Permite a los capitales móviles explotar el potencial de un fondo común de mano de obra que crece rápidamente, y que ahora forma parte de la fuerza laboral urbanizada del mundo, capaz por primera vez de satisfacer de manera eficiente las demandas industriales globales, y también de entrar a formar parte, en la próxima generación, de la categoría de los más altamente cualificados.
Es improbable que la globalización sea una bendición para todos los sectores de la sociedad europea, en especial para los que están más expuestos a la competencia respecto a la eficiencia en los costes. Los modernizadores perderían credibilidad si presentaran la cuestión de esta manera. En realidad, si simplemente dejáramos a las fuerzas de la globalización abrirse camino en nuestras sociedades aumentarían las desigualdades y menguarían las oportunidades de vida de los menos cualificados y los desfavorecidos. Esos efectos ya son visibles hoy en día. Puede que los ciudadanos europeos capten instintivamente este hecho mejor que sus líderes, y precisamente por eso la reforma ha resultado ser políticamente tan difícil. Demasiado a menudo se percibe como una reforma que fuerza a la gente a acomodarse a un mundo más duro y competitivo, en lugar de ser una manera de equipar a todos (y no sólo a aquellos con las ventajas naturales que los ayudarán a prosperar en este mundo nuevo) con las herramientas actualizadas para hacer frente a los nuevos desafíos.
A la hora de sacar adelante las reformas, los comentaristas culpan con frecuencia del lento progreso europeo, especialmente en el núcleo central de los Estados miembro de la Eurozona, al hecho de que el modelo social europeo es de naturaleza proteccionista y corporativista, y que está en manos de intereses creados y «jugadores con derecho a veto». Nosotros extraemos una conclusión diferente. Las razones de la dificultad de la reforma es que estos grupos han podido presentarse a sí mismos como defensores del interés general que reside en resistir cualquier merma de los derechos sociales: de hecho, ellos mismos se lo han acabado creyendo de verdad. Los defensores de la reforma han encontrado dificultades para superar esta oposición porque aún no se han aportado razones convincentes en materia de justicia social que apoyen las políticas reformistas.
Los participantes en este libro argumentan que Europa no necesita adoptar la ortodoxia neoliberal para ser competitiva, aunque nadie debería hacerse ilusiones con que la apertura de mercados y la liberalización no vayan a ser parte esencial del paquete global de reformas propuestas. El objetivo común de Europa debería ser un Estado del bienestar fortalecedor y orientado hacia un desarrollo que aborde las desigualdes exacerbadas por la globalización, y que equipe a nuestros ciudadanos para una economía basada en el conocimiento.
Éste es, ante todo, un reto político para los socios comunitarios. Aunque algunos han tenido mejores resultados que otros, nadie puede regodearse en la autocomplacencia. Además, los países miembro difieren en sus preferencias políticas y sociales sobre la redistribución y en el peso que debe darse a los diferentes ámbitos relativos de la acción estatal, la responsabilidad individual y la iniciativa voluntaria.
En general, se acepta que no existe un «modelo social europeo». Dada la diversidad nacional existente, es más preciso hablar de modelos sociales europeos. No obstante, hay suficientes similitudes en los valores que sustentan los modelos sociales de los socios comunitarios como para etiquetar la discusión sobre los problemas compartidos como el debate sobre «el futuro del modelo social europeo». Esta propuesta es válida tanto para los nuevos Estados miembro como para la vieja Europa de los Quince. La realidad de la mayoría de los nuevos socios muestra que no son paraísos de baja fiscalidad, sino que tienen Estados del bienestar caros y mal diseñados que necesitan una reforma radical.
Además, los socios comunitarios comparten un espacio económico y político común y son altamente interdependientes. Puede que los euroescépticos no se molesten en reconocer esto, pero la interdependencia es una realidad. Por eso, a pesar de la diversidad de las situaciones y las preferencias políticas nacionales, los participantes en este libro defienden un papel más importante de la UE que el que desempeña en la actualidad. Mientras que los sistemas de protección social nacionales han desarrollado sus propias dinámicas, que a su vez han llevado a sus propios problemas particulares y a sus propias agendas reformistas, los principales desafíos para el futuro –la demografía, el cambio tecnológico y la globalización– son en gran medida cuestiones comunes. En los últimos años, se ha visto una creciente convergencia en los enfoques adoptados para abordarlos. Para enfrentarse a esos retos, deberían rediseñarse los modelos sociales europeos sobre la base de principios comunes, al tiempo que se deja un amplio margen para el ejercicio de las preferencias políticas nacionales.
La mayoría de los comentaristas han explicado el fracaso de la reforma como una cuestión de puesta en marcha, es decir, de capacidad y voluntad política. Sin embargo, nosotros creemos que también existen grandes problemas de definición y justificación. Hay diferentes interpretaciones de la «reforma» incluso entre los que aceptan que ésta es crucial para que se aborde «la agenda del lado de la oferta». La actual debilidad europea proviene, en parte, de haber buscado la reforma desde un lugar equivocado. En los países miembro, las medidas para ajustarse el cinturón se han centrado en mantener los sistemas de prestaciones sociales en un contexto de menor crecimiento económico, en lugar de enfocarlos hacia el lugar que nosotros sugerimos: reformas económicas y liberalización del mercado que hagan asequibles niveles más altos de bienestar y protección social.
Para muchas personas situadas en la izquierda política, las reformas sociales y económicas europeas son un eufemismo para referirse a la flexibilidad del mercado laboral, las restricciones salariales y la reducción de los «derechos» sociales de los trabajadores. Esta asociación con los desagradables remedios «thatcheristas» ha llevado a que se entienda la «reforma» como una agenda británica «neoliberal». Puede que los tres editores de este libro seamos británicos, pero ésa no es la agenda reformista que tenemos en la cabeza.
Los beneficios de la medicina reformista del thatcherismo en el Reino Unido fueron, en el mejor de los casos, parciales, y quedaron en gran medida confinados a algunas privatizaciones y a la creación de una economía de servicios (con demasiados sueldos bajos y pocos empleos «de calidad»). En el mercado laboral, se puso freno a los poderosos, pero los débiles quedaron desprotegidos. En otras áreas, los gobiernos de Thatcher dañaron activamente la economía británica, debilitando su base industrial (más allá de la inevitable reestructuración de los sectores y las industrias tradicionales), mientras que se invirtió menos de lo necesario en capital humano e infraestructuras. Desde luego, una nueva agenda para Europa no debería reproducir estos errores.
El debate sobre la futura dirección económica y social de Europa es tan relevante para el Reino Unido como para los demás Estados miembro. Para nosotros, la reforma no es únicamente británica, sino europea; y no es «neoliberal», sino progresista. En otras épocas de la historia europea –como el periodo Brandt en la Alemania Occidental de los años setenta o la Suecia de Olaf Palme– la reforma significaba más puestos de trabajo, mayor bienestar y más pensiones, algo que confería nuevos derechos sociales a los grupos menos privilegiados. Los modernizadores progresistas de Europa deben reivindicar la bandera de la reforma, como nos hemos propuesto hacer en este libro.
En el primer capítulo, Anthony Giddens ofrece una visión general del actual estado del debate sobre el MSE. Repasa las lecciones que deben extraerse del presente debate: es correcto situar el empleo en primer lugar; no es cierto que sólo las economías con una baja fiscalidad puedan prosperar en un mundo en el que la competencia se intensifica; la flexibilidad del mercado laboral es esencial, pero esto no implica un sistema de contratación y despidos a la americana; la economía del conocimiento no es un concepto vacío, sino que la inversión en educación, la extensión universitaria y la difusión de las TIC, son elementos cruciales en la modernización del Estado del bienestar; se necesita integrar una perspectiva ecológica en el debate; el envejecimiento de la sociedad debe percibirse como una oportunidad; no se puede ignorar el impacto de la inmigración; la reforma del Estado y la descentralización y divesificación de los servicios públicos han de percibirse como cuestiones esenciales en toda Europa. Sobre estas bases, Giddens esboza un esquema de reforma: el cambio de unas prestaciones pasivas a otras activas; una nueva visión de los riesgos; una remodelación, que no abandono, del principio contributivo; la necesidad de integrar la sostenibilidad medioambiental en el concepto de «bienestar positivo», y la importancia de las prestaciones desburocratizadas.
La mayores dificultades a las que hace frente el MSE no se limitan a ningún país en particular, sino que son estructurales. De hecho, muchos de los problemas que afrontan los Estados del bienestar –el creciente envejecimiento de la población combinado con el aumento de las expectativas respecto a los servicios públicos– son producto de la seguridad y prosperidad de la posguerra promovidas por la política del bienestar. Esto no quiere decir, por supuesto, que la globalización no suponga un desafío formidable.
Los capítulos 2 al 6 continúan explorando más en profundidad el contexto del debate actual sobre el modelo social. John Sutton deconstruye el argumento de que la globalización hace que el MSE sea inservible. El mayor desafío europeo no es tanto la competición en bajos salarios, como la rápida adquisición de «capacidades» competitivas por parte de las empresas asiáticas, que combinan alta productividad con productos que traspasan el umbral percibido de calidad. Su impacto se sintió primero en sectores de baja tecnología intensivos en trabajo, como los textiles y las prendas de vestir, y pronto afectará a sectores «intermedios», como la industria del motor, donde los estándares de alta calidad resultan fáciles de replicar. Pero Europa conserva una ventaja importante en otras industrias, como la de maquinaria, que dependen del conocimiento. Tales empresas tienen capacidades internas especializadas que son difíciles de imitar. Su fortaleza innata es su capacidad para innovar y adaptarse. El éxito competitivo, sin embargo, requerirá una flexibilidad cada vez mayor para reasignar recursos rápidamente y desarrollar nuevos productos. Unas leyes de protección del empleo estrictas pueden impedir que se alcance ese objetivo. Su impacto se haría sentir no tanto en el nivel general de empleo, como en su capacidad de desincentivar la destrucción y creación de puestos de trabajo,una realidad que es necesaria para responder eficazmente a la globalización. La necesidad de flexibilidad no implica el fin del Estado del bienestar financiado vía impuestos; sólo que las políticas laborales deben diseñarse para impulsar las capacidades y la flexibilidad que permitirán crecer a las nuevas empresas. Las políticas sociales redistributivas tienen que garantizar que no generan desincentivos para el trabajo y la creación de empleo.
Katinka Barysch desmonta toda una serie de mitos populares sobre los fontaneros polacos, el espectro de los impuestos fijos que minan las posibilidades de los gobiernos socialdemócratas y la exportación de puestos de trabajo industriales desde la Europa de los Quince a los nuevos Estados miembro. No hay pruebas de que haya una deslocalización de empleos a gran escala: cuando se han trasladado puestos de trabajo, ha tendido a hacerse dentro de una cadena de suministro integrada y el impacto ha fortalecido la competitividad general de las empresas europeas. En gran medida, los temores a que la competencia fiscal desplazase puestos de trabajo del Oeste hacia el Este están fuera de lugar: los impuestos sobre sociedades en los nuevos socios comunitarios son bajos, pero la carga impositiva general no lo es porque tienen unos impuestos elevados sobre la mano de obra. Considerar a los nuevos socios comunitarios como ejemplo de paraísos de bajos impuestos es bastante falso: sus problemas de inactividad en el mercado laboral y una costosa carga de prestaciones sociales son, en muchos casos, más graves que en los miembros más antiguos de la UE. Sin embargo, el hecho de que los empleadores puedan amenazar con trasladar el empleo al Este puede perfectamente haber fortalecido su posición para restringir salarios y sacar adelante reestructuraciones empresariales. Además, cuando se permita totalmente el libre movimiento de trabajadores en 2011, pueden generarse problemas en los países miembro con mercados laborales menos flexibles.
Simon Commander, Axel Heitmueller y Laura Tyson examinan las pruebas sobre el impacto de la inmigración y la deslocalización, utilizando principalmente investigaciones estadounidenses. En Estados Unidos existen pocas pruebas de que la inmigración haya supuesto un desplazamiento de puestos de trabajo ocupados previamente por empleados nativos, aunque sí haya tenido algún impacto en la bajada de los niveles salariales. Este impacto en las retribuciones se siente en toda la estructura ocupacional, incluso cuando se considera únicamente el impacto de los migrantes profesionales. La deslocalización no es un fenómeno nuevo, pero su práctica se ha extendido de las manufacturas a los servicios empresariales, donde algunos estudios sugieren que el ahorro potencial de costes es enorme, con unos recortes que alcanzan como media el 30%. La situación ofrece beneficios claros para la competitividad global de las empresas estadounidenses y europeas: puede, aunque no necesariamente, fortalecer sus posibilidades de generar un círculo virtuoso de mayores beneficios e inversión en casa. Pero, proporcionalmente, estos beneficios van a parar en mayor cuantía a los accionistas que a los trabajadores. El grado en el que la externalización afecta a los trabajadores está condicionado por la capacidad que éstos tienen para conseguir rápidamente un nuevo empleo, con unas tasas de retribución equivalentes. En Estados Unidos, las pruebas sugieren que más de un tercio no lo logra; en Europa, con mercados laborales menos flexibles, es probable que la cifra sea más alta. El capítulo debate una gama de políticas públicas que podrían mitigar estos impactos sociales adversos.
René Cuperus dibuja un panorama vívido y controvertido del actual descontento social que condujo al «no» holandés al Tratado Constitucional. Expone cuatro explicaciones principales: el desencanto con la idea de emancipación de la posguerra, según la cual las generaciones sucesivas disfrutarían de una vida mejor; alienación del proyecto europeo, que es percibido ahora como una amenaza a las identidades nacionales; problemas de integración en sociedades crecientemente multiétnicas, y pérdida de la confianza en nuestro sistema político. El discurso de la élite europea sobre la reforma, que Cuperus etiqueta gráficamente como «el machismo del cambio», está alienando a grandes sectores del electorado europeo. Ésta es la razón por la que, a su juicio, las elecciones federales alemanas de septiembre del 2005 supusieron un punto muerto entre adaptación y conservación, malestar y cambio; y una incapacidad por parte de los partidos para reconocer, o al menos emitir acuse de recibo, que el modelo renano está muerto. De forma similar, la división en Francia sobre la Constitución se producía entre los que acogen con agrado los cambios en curso y los que los temen. Cuperus rechaza el punto de vista de que el Estado-nación ha muerto; más bien, el futuro del modelo social en Europa depende de una reafirmación de los valores de solidaridad en el ámbito del Estado-nación, basados en una definición de identidad nacional abierta, hospitalaria y no xenófoba. Lo que llamamos «un Nosotros más amplio».
Una vez más, el capítulo de Cuperus es un recordatorio poderoso de que los desafíos a los que hacen frente los Estados del bienestar europeos no sólo provienen de fuera, de la competencia internacional que limita el alcance redistributivo y el poder de desmercantilización de los Estados del bienestar nacionales. Como subraya Anton Hemerijck, los sistemas actuales de protección social se han visto saturados, con unos mercados laborales y unas estructuras familiares debilitados como proveedores tradicionales de prestaciones. La capacidad de los políticos y de los gobernantes para refundir los Estados del bienestar también está limitada por compromisos sobre política social negociados a nivel nacional en áreas tales como el desempleo y las pensiones. La reforma de las prestaciones sociales es un proceso político que implica la formulación de problemas y soluciones políticas por parte de los actores políticos nacionales. Las reformas no son producto de fuerzas globales irresistibles, sino el resultado de largos procesos de negociación entre los políticos, los gobiernos y los agentes sociales. El modelo social europeo se transformará principalmente por medio de procesos que son internos al Estado-nación, aunque la UE puede proporcionar incentivos para la reforma.
Los capítulos 7 al 12 abordan esta cuestión: «¿Qué dirección debería tomar ahora la reforma del modelo social europeo?». Está claro que ningún país puede tomarse como modelo para los demás. En los últimos quince años, en diferentes periodos, Alemania, Japón y Estados Unidos se han considerado modelos que imitar por parte de los Estados miembro de la UE, hasta que surgieron grandes defectos.
Los participantes en este libro defienden modelos sociales híbridos. Karl Aiginger y Alois Guger comparan los éxitos y fracasos de los sistemas de prestaciones sociales europeos y estadounidense. Su trabajo indica claramente que, a lo largo de los años, los países nórdicos han demostrado ser los más exitosos a la hora de adaptarse a las condiciones cambiantes, y que se pueden aprender de ellos lecciones importantes. Han preservado los principales elementos del Estado del bienestar al tiempo que aplicaban reformas destinadas a aumentar la eficiencia y la flexibilidad, así como a mejorar los incentivos y mantener los costes privados en línea con la productividad y el gasto público. Aiginger y Guger examinan los factores que han creado el dinamismo económico de la última década y demuestran que los nórdicos han igualado a Estados Unidos en áreas clave como las de inversión en investigación y difusión de las TIC, y han superado a otros países europeos y a Estados Unidos en indicadores de inclusión social tales como las tasas de empleo, la pobreza infantil y la desigualdad. No defienden que todos los países de la UE deberían tener como objetivo la convergencia con Escandinavia. Las circunstancias nacionales, la historia y las opciones políticas todavía importan en gran medida cuando se trata de determinar la nueva arquitectura del Estado del bienestar, pero hay principios comunes que podrían ser ampliamente aplicables, como la adopción de un modelo de «inversiones sociales» a lo largo de la vida.
Como argumenta Jane Jenson, un enfoque basado en el ciclo vital es esencial para lograr una mayor igualdad de género en el Estado del bienestar europeo. Este proceso requiere nuevos instrumentos de política social. Según Jenson, garantizar la seguridad en los ingresos implica hacer frente a un mercado laboral que cambia rápidamente: se debe prestar más atención al diseño de los servicios de cuidados infantiles y a las prestaciones para bajas paternales/maternales, de forma que el trabajo y la familia puedan reconciliarse mejor. Tanto la UE como sus Estados miembro deben también comprometerse a luchar contra la discriminación y la segregación de la fuerza laboral. Dentro de los debates sobre las tasas de fertilidad en Europa tiene que reconocerse la preocupación de los padres sobre la seguridad económica, porque unas retribuciones adecuadas son tan importantes como la prestación de cuidados infantiles o la vivienda. Por último, a medida que el cuidado social va siendo más importante en unas sociedades en proceso de envejecimiento, se deben adoptar medidas para garantizar que los servicios para el hogar proporcionen empleos de calidad para las mujeres que principalmente los ocuparán.
Patrick Diamond afirma que los Estados del bienestar tradicionales se centraban en medidas para rectificar el daño que sufrían los individuos y grupos vulnerables. Este enfoque en la atención a posteriori necesita ahora una revisión. Un Estado del bienestar activo debería adoptar medidas preventivas centradas en las mujeres, las familias más jóvenes y los niños, para promover sus oportunidades futuras, en lugar de ofrecer sólo compensación por las desventajas del pasado. Tales medidas podrían incluir una garantía comunitaria sobre los cuidados infantiles que aligere la carga de los cuidados no retribuidos y ataque las raíces de la pobreza infantil; cuentas de aprendizaje, seguros de empleo de transición y formación preventiva en habilidades básicas para proteger frente al desempleo de larga duración, y deducciones fiscales que aligeren la carga de sacar adelante a la familia. Estas prioridades provienen de un concepto revisado de justicia social, como lo define Diamond, fortaleciendo la capacidad individual de autonomía y autoestima a lo largo de toda la vida.
Luc Soete sugiere que los gobernantes europeos no han prestado suficiente atención a la naturaleza de la acumulación del conocimiento y de los mercados laborales en la economía del conocimiento. Éstos ofrecen la posibilidad de aumentar los rendimientos, en contraste con las aportaciones de capital y mano de obra, que en los modelos económicos clásicos están sujetos a rendimientos menguantes. Los gobernantes no han conseguido analizar cómo los procesos de acumulación del conocimiento han cambiado en la última generación, pasando del modelo de I+D industrial de la era de posguerra a un proceso más endógeno. Con la disponibilidad global del conocimiento, las TIC como medio disponible para su codificación y la posibilidad de las empresas para ser innovadoras sin tener que llevar a cabo su propia investigación original, la naturaleza de la producción del conocimiento ha cambiado. Esto lleva a Soete a cuestionar la lógica de los programas tecnológicos tradicionales a nivel comunitario y su énfasis en la protección de la propiedad intelectual. El enfoque de la política europea debería ser menos eurocéntrico y apoyar más el acceso abierto al conocimiento en campos como la energía, la sostenibilidad, la salud y la seguridad. El objetivo europeo del 3% en I+D no es sensato porque alcanzarlo depende en gran medida del sector privado. En su lugar, Europa debería fijar un objetivo más amplio para el gasto público nacional en «conocimiento». Soete también defiende que la expansión del trabajo en conocimiento exige repensar la protección social tradicional, de modo que las políticas públicas reconozcan explícitamente la diferencia entre aquellos a los que el trabajo les resulta opresivo y aquellos para los que es un placer. Para este último sector del mercado laboral, el énfasis de la protección social europea en la «seguridad» coloca a la UE en una situación innecesaria de desventaja competitiva.
Mans Lönnroth revisa las pruebas que existen sobre la relación entre una política medioambiental fuerte y el crecimiento económico. Desde su punto de vista, Europa ha desarrollado un modelo medioambiental característico que es resultado del Mercado Único, basado en la universalización a través de la regulación de las mejores tecnologías disponibles. Este modelo está menos sujeto al análisis económico de costes y beneficios que en el disputado entorno regulatorio de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos pocas evidencias de que la política medioambiental europea haya dañado la competitividad, y algunas investigaciones sugieren que incluso podría haber contribuido a ella. Sin embargo, el reto del cambio climático es una cuestión diferente. Si Europa sigue ofreciendo su liderazgo global, un endurecimiento en el futuro del régimen de comercialización de las emisiones llevaría a alguna forma de contracción industrial. En estas circunstancias, un modelo social retrógrado incapaz de asumir una reestructuración medioambiental sería un problema importante. En la actualidad, hay una falta de pensamiento audaz, original e integrador, que conecte las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo.
Patrick Weil apunta a la necesidad europea de aceptar en mayor medida la inmigración a gran escala si no queremos que la población de Europa sufra un descenso acusado en el próximo medio siglo. Según las actuales tendencias demográficas, Francia necesitaría 5,5 millones de inmigrantes adicionales para mantener su población actual en 2050, Alemania necesitaría 25 millones, e Italia 19,5 millones. Por tanto, la cuestión no debería formularse en términos de cómo controlar mejor la inmigración, sino cómo regularla. Se necesitarán políticas comunes incluso si, como demuestran las cifras mencionadas, las circunstancias nacionales y la capacidad para absorber con éxito migrantes varían de unos socios comunitarios a otros. Las políticas recomendadas por Weil se centran en el principio de la recirculación. Un régimen más liberal de visados y permisos de trabajo debería permitir a los inmigrantes moverse entre su país de origen y Europa. Esto sería favorable al desarrollo y reduciría la inmigración ilegal. Por ejemplo, las políticas migratorias actuales dificultan que los graduados extranjeros formados en Europa tengan derechos permanentes para trabajar en el viejo continente. Pero como parte de un programa de desarrollo, los servicios de salud podrían ofrecer contratos flexibles que permitieran al personal formado volver a casa durante periodos fijos de tiempo, y ayudar así al desarrollo de su propio país sin perder la oportunidad de trabajar de nuevo en la UE.
En su contribución, Loukas Tsoukalis plantea la cuestión de si Europa puede cumplir sus promesas en el contexto de la ampliación a 25 socios. Mientras que anteriores ampliaciones llevaron a la consolidación del modelo social europeo, esta ampliación puede resultar más complicada. Los procesos anteriores tuvieron la ayuda de fondos estructurales generosos. Los actuales nuevos socios comunitarios son más pobres, y existen muchas pruebas de la existencia de una fatiga respecto a las reformas después de los esfuerzos de la transición poscomunista. Esta situación puede conducir al populismo, a un alejamiento de la integración europea y al rechazo de nuevas reformas. Para estabilizar la periferia de Europa, la UE necesita un centro que funcione. En estos momentos, ese centro es una especie de campo de batalla entre los integracionistas a la vieja usanza y los proteccionistas de nuevo cuño, por un lado, y los misioneros de la globalización y los fundamentalistas del mercado, por el otro. Tiene que alcanzarse un equilibrio, pero el cómo y el cuándo no están claros. La UE debería servir como catalizador y facilitador; sin embargo, con demasiada frecuencia, los políticos nacionales minan su potencial usándola como chivo expiatorio.
Maurizio Ferrera contrasta la lógica de la «apertura» en la integración europea, dirigida a la expansión de las opciones y las elecciones individuales, con la lógica del «cierre» que subyace a los sistemas nacionales de solidaridad y redistribución. Durante mucho tiempo, esas dos lógicas no interfirieron la una con la otra. Pero en la última década hemos sido testigos del surgimiento de tensiones crecientes: las reglas de la competencia han extendido su alcance a los servicios públicos y las cuatro libertades han provocado una reestructuración legal de los derechos sociales (por ejemplo, en las áreas de igualdad en las retribuciones y discriminación en el trabajo, o el derecho a tratamientos médicos reembolsables en cualquier Estado miembro). La solución de «dos vías separadas» no puede sostenerse por más tiempo y debe encontrarse un nuevo equilibrio entre la agenda de «la apertura» (reformas económicas, más integración y liberalización de los mercados) y los objetivos tradicionales del Estado del bienestar. Desde el punto de vista de Ferrera, estas evoluciones implican la creación de un nuevo espacio regulatorio a nivel comunitario que aborde sistemáticamente cuestiones sociales.
Roger Liddle pide una política común en materia de justicia social para Europa. La globalización no obliga a Europa a diluir la justicia social, pero impulsará las desigualdades y, por tanto, forzará a Europa a abordar reformas radicales si ésta es consecuente con sus compromisos con la justicia social. Hay ejemplos exitosos de modelos sociales europeos altamente desarrollados que, por medio de una combinación de inversión social, apertura de mercados y prestaciones sociales activas, han demostrado ser capaces de reformarse. Los partidarios de la justicia social no pueden convertirse en defensores retrógados de un status quo insostenible: deben ser reformistas decididos a crear unos Estados del bienestar fortalecedores y orientados hacia el desarrollo en la nueva era. Aunque la responsabilidad de las reformas es sobre todo nacional, la UE debería desempeñar un importante papel facilitador. Debería definirse a nivel comunitario una hoja de ruta de la justicia social para que la sigan los Estados miembro y, como parte de un proceso reforzado de coordinación (construido sobre los programas nacionales de reforma que son parte de la estrategia de Lisboa reformada), la Comisión debería llevar a cabo evaluaciones fidedignas del progreso de los países miembro. La hoja de ruta también debería incluir puntos de referencia para la mejora de la «calidad» del gasto público nacional. Al mismo tiempo, la revisión del presupuesto comunitario por parte de la Comisión, prevista para el 2008, debería considerar la viabilidad de los incentivos para la reforma y el potencial para nuevos programas comunitarios emblemáticos en campos clave como el cuidado infantil, las becas, un acceso mayor a la educación superior y ayudas para el ajuste y el reciclaje formativo de los trabajadores de mediana edad afectados por la reestructuración.
Muchas cosas han cambiado en la Unión Europea desde 1989, incluyendo la propia definición de Europa. La división entre el Este y el Oeste se ha disuelto. La UE ha respondido activamente a esos cambios no sólo llevando a cabo un ambicioso programa de ampliación, sino también impulsando el Mercado Único y la moneda única. Muchos supusieron que esos proyectos nos dirigirían hacia una nueva era de dinamismo económico: permitirían a la «vieja» Europa recuperar el espectacular éxito económico del que disfrutó en el tercer cuarto del siglo XX, y que dio lugar a la creación de sociedades de consumo de masas y Estados del bienestar altamente desarrollados. En su lugar, y especialmente en el «núcleo» de Europa, el crecimiento ha languidecido y el desempleo ha seguido siendo persistentemente alto. Quizá como consecuencia de este desencanto, en algunos países miembro la ampliación, el euro y el Mercado Único se han convertido en símbolos de una Europa cada vez más remota y menos responsable, en lugar de percibirse como potenciales generadores de prosperidad.
Los que votaron «no» en los referendos constitucionales de Francia y los Países Bajos en mayo y junio del 2005 estaban registrando una profunda preocupación por el futuro social y económico de Europa, sus propios puestos de trabajo, su nivel de vida y la seguridad en su jubilación. Algunos temían la pérdida de soberanía nacional y habían quedado desilusionados con la capacidad de las políticas electorales para cambiar las cosas. Otros temían una agenda basada en el mercado y dirigida por Bruselas, esta última convertida a sus ojos en la principal enemiga de las aspiraciones de la gente.
Durante la década anterior, el debate sobre «el futuro de Europa» se había centrado, con cierta estrechez de miras, en la eficiencia, la legitimidad y la responsabilidad en la toma de decisiones de la UE. ¿Cómo deberían reformarse las instituciones de la UE en respuesta a la realidad inminente de la ampliación, a la profundización del Mercado Único, a la llegada del euro, a la ambición de una política exterior comunitaria más fuerte y a la existencia de un área de «libertad, justicia y seguridad» interior? En tres ocasiones se han celebrado conferencias intergubernamentales –en Ámsterdam, Niza y, posteriormente, en el Tratado Constitucional– que intentaban liquidar este debate institucional, y las tres veces acabaron en fracaso. Para los líderes de la UE, el impacto ha sido profundo y ha forzado a reconsiderar el contexto: la dirección económica y social de Europa. Rompiendo con las pautas de la década anterior, se agradece que estos asuntos sean ahora centrales dentro del debate sobre «el futuro de Europa».
A pesar de las diferencias en los puntos de partida nacionales, los articulistas de este libro apuntan hacia una agenda convergente de reforma social y económica en la UE, que responda a los desafíos comunes internos y externos a los que se enfrenta todo el continente. Algunos países europeos ya están desarrollando plenamente esa agenda. Otros tantean el camino en mayor o menor medida.
Dado que los países de la UE están llevando a cabo una significativa convergencia de políticas, tiene sentido incentivar y profundizar la extensión de las buenas prácticas a nivel nacional. Este libro tiene como objetivo analizar las cuestiones que debería abordar esa agenda, ayudar a darles forma y contenido, y mostrar cómo la UE podría acelerar la puesta en marcha de las reformas por parte de los países miembro. La Europa global puede ser una Europa social.