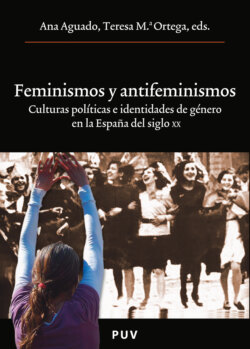Читать книгу Feminismos y antifeminismos - Autores Varios - Страница 7
ОглавлениеFEMINISMO LAICISTA: VOCES DE AUTORIDAD, MEDIACIONES Y GENEALOGÍAS EN EL MARCO CULTURAL DEL MODERNISMO
María Dolores Ramos
Universidad de Málaga
SOBRE FEMINISMO, MODERNIDAD Y MODERNISMOS
Paso a la mujer...
AMALIA CARVIA
Quiero iniciar estas líneas recurriendo a la metáfora como forma de conocimiento. Para abordar el tema me serviré de un juego de espejos donde van a verse reflejadas identidades, ideas, relaciones, prácticas políticas, voces de autoridad, genealogías femeninas y circunstancias plurales. Las imágenes proyectadas contribuirán a iluminar con sus reflejos, de manera directa o indirecta, determinados aspectos de la realidad. A veces lo conocido en un espejo alumbra lo desconocido en otro, y viceversa. Este recurso ya fue utilizado por Iris Zavala en su ensayo La otra mirada del siglo XX. La mujer en España, donde invitaba al público lector a recorrer los espejos del madrileño callejón del Gato con la finalidad de contemplar las identidades femeninas desde perspectivas diferentes. Fue utilizado, así mismo, por Juan Sisinio Pérez Garzón en el libro colectivo Isabel II. Los espejos de la reina para recrear, igual que en los juegos de imágenes refractantes del film La dama de Shangai, numerosas visiones y estudios sobre este personaje histórico, su reinado y la sociedad de su tiempo.[1]
El juego de espejos reflejará la otredad –las otredades, más bien– del período comprendido entre 1890 y 1914, sus límites políticos y culturales y también algunas claves identitarias de unos años que fueron, dentro y fuera de España, particularmente intensos y complejos. No en vano la gestación de la sociedad burguesa durante la segunda mitad del siglo XIX había producido la irrupción de nuevos sujetos históricos definidos en términos de clase, sexo-género, raza y etnia, sujetos marcados por las consecuencias de la revolución industrial, la configuración de la familia nuclear y las intersecciones entre los espacios públicos y privados. Estos dispositivos originaron también, conforme se aproximaba el cruce de los siglos, numerosas contradicciones. Así, aunque el liberalismo postulaba la libertad esencial del individuo, cuya voluntad, sumada o enfrentada a otras voluntades, constituía la base de gobierno y subrayaba la neutralidad del yo –un falso argumento, evidentemente–; aunque negaba las redes de privilegios como «cosas del pasado», marginaría de la vida política a amplios sectores, entre ellos a la población femenina, cuyos cometidos sociales y culturales había regulado previamente.[2]
En realidad, las mujeres permanecieron inmersas en sus funciones reproductivas, fieles al papel de esposas abnegadas y madres bondadosas que la cultura burguesa les hacía representar, mientras los hombres –no todos, desde luego– eran considerados su jetos políticos capaces de acometer grandes empresas, preparados para vincular su in terés personal al bien universal. Con el objetivo de superar esta dicotomía algunos sujetos liberales –mujeres y hombres–, obviando pautas de conducta interiorizadas y claves de autocontrol, potenciaron la crítica del espacio político, cultural e ideológico y desarrollaron diferentes movimientos sociales reclamando prácticas políticas democráticas y derechos sociales igualitarios para los excluidos y las excluidas del escenario político. Así, las mujeres se consideraron a sí mismas –y pasaron a ser consideradas, aunque con reticencias– sujetos reguladores de los dispositivos éticos de la sociedad, engranajes fundamentales en la conquista y desarrollo de la ciudadanía social, proceso al que contribuyeron los feminismos históricos durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, básicamente los vinculados a las culturas políticas fourieristas, republicanas, socialistas y ácratas.
El cruce de los siglos certificó que había llegado la hora de que las multitudes –y en cierta medida, las mujeres– «entraran» en la Historia. Esa irrupción dio lugar a la difusión de nuevos productos culturales, contribuyó a la creación de un lenguaje propio y promovió un conjunto de pautas de conducta y expresiones reivindicativas a las cuales no resultó ajena la guerra colonial de 1895-1898. En cualquier caso, el profundo malestar suscitado por el conflicto funcionó como un revulsivo social e impregnó los anhelos de cambio y las prácticas regeneracionistas en una etapa que ha sido calificada como la «edad de plata» de la cultura española y que se extiende hasta los inicios de la guerra civil española. En este periodo los intelectuales, guiados por la idea de compromiso surgida en Francia a raíz del asunto Dreyfus, intentaron reformar sin éxito la vida pública española, muy crispada por el progresivo desgaste del sistema canovista y por los aires políticos y culturales de signo anticlerical procedentes de Europa.
La modernidad, acelerada con la segunda revolución industrial –electricidad, turbinas, bombillas, nuevas maquinarias–, debilitó la división «natural» del trabajo entre hombres y mujeres, diluyó la frontera entre familia y sociedad, entre vínculo sexual y vínculo social, aun cuando el desigual valor otorgado a los espacios privados lastrara gravemente los intentos de redefinir el matrimonio, la familia y las relaciones sociales de género desde bases más igualitarias. Buena parte de las polémicas finiseculares se centraron en despejar el «enigma de la feminidad». Los modernos estaban obsesionados por averiguar qué era la mujer, qué querían las mujeres.[3]Pero el interés que mostraron en relación con este asunto fue bastante ambiguo, contradictorio e instrumental, de acuerdo con sus intereses privados y sus afanes públicos, esforzándose en definir los rasgos de la identidad femenina desde el punto de vista del erotismo y la sexualidad, al margen del edificio simbólico de las instituciones, las leyes y los reglamentos, mientras las modernas propiciaban una reconstrucción del sujeto femenino, en lucha por su emancipación y, consecuentemente también, la expansión de los movimientos finiseculares de mujeres que tendrían continuidad en las primeras décadas del siglo XX.[4]Los círculos políticos radicales no quedaron al margen del debate y mostraron su preocupación por establecer un modelo de feminidad acorde con sus ambiciones regeneradoras.[5]En estos ámbitos se encontraban republicanos y librepensadores, quienes otorgaban a sus compañeras de filas un papel socializador, secularizador, cívico, social, «público» en el sentido restringido del término. Al hacerlo tuvieron que reconocer un hecho consumado: la condición de agentes sociales y culturales que ellas habían demostrado en círculos políticos y ateneos populares, cuando no en sus propios domicilios, donde algunas habían tenido la oportunidad de asistir –por lo general desempeñando el rol de testigos mudos– a tertulias y conspiraciones políticas, leer libros racionalistas y periódicos radicales como Las Dominicales del Librepensamiento, El Motín, El País, La Tramontana, La Campana de Gracia o El Diluvio, antes de crear su propia prensa política, feminista y anticlerical.
Tales comportamientos se situaban en las antípodas de lo que había aconsejado el Padre Claret en sus devocionarios y catecismos; de lo que postulaban los manuales de urbanidad, la «novela doméstica», la prensa femenina, dirigida a ensalzar la belleza exterior e interior de las mujeres, los textos constitucionales y jurídicos del siglo XIX, que sancionaron, a partir de 1812, una ciudadanía sesgada, una división sexual de esferas, trabajos y funciones, así como una moral social, muy estricta para las mujeres, que en España estaba fuertemente impregnada, como en otros países mediterráneos, por la educación católica. En particular, el Código Civil de 1889 «envileció a las mujeres», cuyo débil estatuto salió reforzado con la separación de los planos político y civil, hecho que facilitó la dominación masculina e incrementó «el malentendido entre los sexos». En Francia, Víctor Hugo lo había captado con absoluta precisión: «Resulta doloroso decirlo. En la civilización actual, hay una esclava. La ley tiene eufemismos... El Código Civil la llama “menor de edad”; esta menor, según la ley, esta esclava según la realidad es la mujer».[6]
La modernidad, recorrida por pautas sexualizadas, no mejoró la situación femenina desde el punto de vista normativo, pero dio paso a discursos, opiniones, visiones apocalípticas y prácticas de vida asociadas al radicalismo, la rebeldía vital, la bohemia, la civilidad y la barbarie, según las imágenes proyectadas en nuestro particular juego de espejos. Evidentemente, las transformaciones socioculturales encontraron cauces de representación en las pautas de vida y también en narrativas, ensayos, artículos y editoriales, de acuerdo con el carácter diversificado de los papeles de género y la jerarquización de las relaciones de poder. En esta polifonía de voces y objetos culturales algunos colectivos femeninos intervinieron, como he explicado en otro lugar,[7]en el proyecto moderno/modernista mientras construían, desde diversas culturas políticas, sus propios proyectos de emancipación y, con ellos, una nueva subjetividad, desenmascarando el contrato simbólico que las excluía de la esfera pública y el lenguaje.
No hay que olvidar que en el periodo de entresiglos se multiplicaron los discursos y las iniciativas que insistían en la necesidad de formar intelectualmente a las mujeres de las clases medias para facilitar su entrada en el mercado laboral: las Sociedades de Amigos del País promovieron círculos con esta finalidad, el Estado impulsó la creación de Escuelas Normales de Maestras dispensadoras de títulos y de saber, la Institución Libre de Enseñanza organizó una rama femenina que tuvo en María de Maeztu y la Residencia de Señoritas a dos de sus grandes representantes, y las escuelas laicas, en muchos casos vinculadas al proyecto educativo de Ferrer Guardia, se extendieron con la finalidad de arrancar a las mujeres de las garras de la Iglesia y conducirlas por el camino de la razón y el progreso. De manera destacada, los liberalismos radicales trataron de combatir la ignorancia y el tedio de las mujeres burguesas y pequeñoburguesas, sumidas en «vanas futilidades», y reivindicaron una formación intelectual femenina que cumpliera como mínimo tres objetivos: el primero se sustentaba en la necesidad de construir una sociedad más armónica, regida por la conciencia del cumplimiento del deber; el segundo proclamaba la necesidad de que las mujeres ejercieran un oficio o una profesión, hecho que pondría las bases materiales de su autonomía y emancipación –La habitación propia de Virginia Wolf adquiere pleno sentido en otro de sus textos: Tres guineas–[8]; el tercero reivindicaba el desarrollo en los hogares de una pedagogía materna dirigida a la formación de hijas e hijos. Pues bien, los dos últimos objetivos contribuyeron a que se reconociera la importancia que tenía el ejercicio de una maestría ligada al concepto de maternidad social, cívica e intelectual, y a la noción de autoridad, elemento constitutivo del primero de los dos ejes –el vertical– de un orden cultural «propio» desde el que las mujeres se resignificaron y transformaron sus realidades; el segundo eje, horizontal, les desveló el interés de la práctica política derivada de las relaciones de mediación, factor de vital importancia para marcar las genealogías femeninas canceladas en la sociedad por los códigos normativos, el contrato social y el contrato sexual, que implicaban una heterosexualidad obligatoria.
La educación se enraizará, pues, en la modernidad; permitirá formular preguntas y posibilitará las respuestas, contribuirá a abrir nuevos espacios socioculturales y será uno de los principales motores de los cambios detectados en el primer tercio del siglo XX. La apertura de las aulas universitarias a las mujeres en 1910 (sin permiso de los rectores, sin carabinas ni disfraces), así como la revolución demográfica y los cambios económicos crearon un ambiente favorable a la incorporación femenina a los espacios públicos.[9]Insistiendo en estos aspectos, la masonería había señalado que las dos condiciones necesarias para que las mujeres se remodelaran a sí mismas y pudieran incidir en la sociedad civil eran la autoestima, que devendría luego en amor a la humanidad, y la educación. A partir de ahí se impulsaría su disposición y actitud hacia las instituciones, se regularían las relaciones de poder y los comportamientos colectivos, y se incidiría en el conjunto de creencias, experiencias, rituales y símbolos que requieren pautas de socialización formales e informales. En este sentido, la presencia o ausencia de valores como la tolerancia, la racionalidad y la civilidad solían conformar un nosotras/nosotros, unas formas de conciencia y actuación que tropezaban frecuentemente con formas de conciencia y actuación diferentes defendidas por otras/otros. Desde esta perspectiva, las posiciones clericales y anticlericales se perfilarían como subculturas políticas y originarían conocimientos y productos culturales elaborados por mujeres y hombres, si bien los dispositivos femeninos, debido al lastre de la sociedad patriarcal, resultan históricamente menos conocidos que los masculinos. En todo caso, lo fundamental es reconocer que las mujeres han contribuido a forjar las culturas políticas y han creado redes formales e informales, además de espacios propios, para enmarcar sus objetivos e intereses, promoviendo, en función de las circunstancias, oportunidades y estrategias utilizadas, asociaciones femeninas, acciones colectivas y rituales cívicos.[10]
Así las cosas, quiero resaltar que en la última década del siglo XIX, más concretamente en el marco de la primera etapa modernista, un núcleo de maestras, periodistas, escritoras, propagandistas y activistas forjaron un linaje femenino iniciador de «otras tradiciones». Este inspirado grupo de «cartógrafas de la liberación»,[11]objeto de estudio en el presente trabajo, no sólo manifestó su talante rupturista en la esfera pública, organizando los primeros núcleos del feminismo laicista en España y adhiriéndose a los planteamientos republicanos, sino también en la esfera privada. Figuraron en sus filas mujeres «divorciadas», antes que el derecho de familia normalizara su situación en el código civil; mujeres solteras por elección, que optarían en ciertos casos por compartir su existencia, y mujeres acogidas en comunidades amplias como ocurría en la «gran familia espiritista».[12]Mujeres modernas. En tanto que activistas, se movilizaron, viajaron, cambiaron de residencia y de ciudad, incluso de país, dejando una estela de discursos, enseñanzas, asociaciones, periódicos y correspondencia en su empeño por eliminar la monarquía, el clericalismo y el patriarcado, tres poderosos símbolos del siglo que acababa.[13]Mujeres doblemente «raras» por ligar su trabajo intelectual, su fortaleza moral, su libertad de pensamiento, su autonomía y su impugnación del utilitarismo burgués –rasgos atribuidos por Rubén Darío a modernos, rebeldes, bohemios, radicales y vanguardistas en su libro Los raros–[14]a su condición femenina.
El fin de siglo fue, pues, una encrucijada en la que confluyeron modernidad y modernismos. Éstos elevaron la esfera del arte y la cultura como un valor supremo, posibilitaron la crítica de las viejas ideologías, promovieron el auge de los cosmopolitismos, la difusión de la literatura social filoanarquista y anarquista, y un concepto de república revolucionaria, social y radical, en un período donde confluían el ansia de renovación estética y una conciencia revolucionaria inclinada a subvertir de raíz el orden político y social. Este hecho contraviene la creencia de que los modernismos fueron globalmente apolíticos.[15]
En este sentido, la modernidad constituyó el espacio/tiempo de emergencia de las ocultas, semiocultas y difusas voces, experiencias y prácticas sociales femeninas, que ejemplifican el avance de los feminismos –y concretamente del feminismo laicista– en el marco de los procesos históricos finiseculares. En consecuencia, las mujeres –no todas– irrumpieron en el ámbito civil y político y combatieron los discursos hegemónicos relacionados con la institución monárquica, la iglesia, el trabajo, la prostitución y el matrimonio, como demostró Carmen de Burgos en sus encuestas sobre el divorcio publicadas en El Diario Universal el año 1904 y recogidas después en el libro El divorcio en España.[16]Por otra parte, las prácticas culturales feministas, entre las que cobraría especial relieve la fundación de periódicos, la publicación de artículos, ensayos, narrativas, traducciones y otros textos escritos, contribuyeron a que la circulación de las ideas fuera cada vez más rápida e intensa. Al hilo de estas actuaciones, el «germen de la modernidad» impregnó las relaciones entre las esferas pública y privada, sacando a relucir una de las grandes contradicciones que sustentaban las relaciones sociales de género: la existencia de una justicia fraternal para la sociedad y de una justicia patriarcal para la familia.[17]De acuerdo con esta dualidad, lo que estaba en juego no sólo era estipular qué hacer con las mujeres, uno de los grandes dilemas de «entresiglos», sino el hecho de aceptar o rechazar sus prácticas de vida, discursos, actos cívicos y proyectos civilizadores.
LAS CONTRADICCIONES DEL MODELO DE FEMINIDAD REPUBLICANA: LAS MUJERES-GUÍA
Salvo excepciones, las trayectorias femeninas ubicadas en los márgenes de la ideología de la domesticidad se consideraban un «festival de desorden femenino», el testimonio de un «mundo patas arriba» por el que deambulaban mujeres heterodoxas, radicales y rebeldes, dispuestas a reivindicar su emancipación, luchar por la República y cuestionar el modelo confesional vigente en la sociedad de la Restauración. Ahora bien, si se examina la cuestión desde la óptica del espejo invertido, ese aparente desorden femenino obedecía a un plan firme, coherente y bien trazado. Su caldo de cultivo era la libre conciencia, su proyecto político, derrocar la Monarquía, y su primer objetivo secularizar la sociedad y destruir el poder social, moral, cultural y político de la Iglesia.[18]Por otra parte, estas expectativas se extendieron a otros ámbitos, como el feminismo, en tanto que pensamiento crítico y movimiento social, y contribuyeron a remodelar las identidades colectivas y subjetivas. En consecuencia, la sociedad bienpensante tuvo que hacer frente a una laicidad basada, a partir de la celebración del Congreso Universal de Librepensadores de París en 1889, en dos presupuestos: por un lado, la fe en la razón y la ciencia, y por otro, la acción anticlerical, a los que se sumó un tercero: la emancipación femenina promovida por las asociaciones de mujeres librepensadoras. Estos presupuestos fermentaron en un marco político de izquierdas, teñido, sobre todo, de republicanismo, socialismo y anarquismo, y crecieron al amparo de un encuadre social interclasista y unas pautas culturales dominadas por los discursos y representaciones de las primeras revoluciones liberales, la influencia del organicismo social, el ideario de agnósticos y ateos, los códigos de la masonería y las huellas deístas-espiritualistas de la teosofía, el espiritismo y la teofilantropía, consideradas como el vestigio de una «religión romántica» –al fondo Jean Jacques Rousseau, Charles Fourier y Víctor Hugo– o como el fruto de las corrientes irracionalistas ligadas a los neoespiritualismos de fin de siglo.[19]
En estos medios la «cuestión femenina» se medirá, ante todo, en términos aconfesionales y, en gran medida, utilitarios. No obstante, siguiendo las huellas dejadas por el pensamiento socialista utópico de mediados del siglo XIX, en sus filas surgió el denominado «feminismo de hombres», que otorgaba a las mujeres un papel basado en la excelencia de su función maternal y socializadora, impregnada, en muchos casos, por matices visionarios, proféticos, místicos, no exentos de acción civilizadora, a tono, también, con las paradojas de la modernidad.[20]Un paso más allá acechaba, sin embargo, el peligro de la «mujer libre», autónoma, excesiva, desvinculada de la figura referencial del padre, el marido o el hermano, la mujer soltera o separada, incluso viuda, que contradice los papeles de género y el modelo de feminidad hegemónico. Una mujer a la que la ley «concedía» derechos y poderes que no alcanzaban a las casadas, definidas como seres dependientes y en continua minoría de edad. Solteras, separadas y viudas, salvo si disponían de una buena herencia o bienes patrimoniales, debían procurarse su propia subsistencia, lo que las predisponía a desempeñar un repertorio de oficios cada vez más numerosos a medida que transcurrían las dos primeras décadas del siglo XX. Conscientes de su autonomía, secretarias, telefonistas, mecanógrafas, enfermeras, tenedoras de libros, contables, bibliotecarias y funcionarias mostraron abiertamente en público sus habilidades para funcionar con ciertas pautas de libertad. Más aun, decidieron inscribir el signo de la modernidad en su rostro, sus gestos, ropajes, modales y movimientos.[21]Quizá por ello despertaban los resortes del miedo en el imaginario colectivo y, con ellos, la penalización, ante la posibilidad de que se asociaran en los espacios públicos y privados. Esta última opción, centrada en la intimidad, se consideró sumamente peligrosa, avivó las críticas a la «comunidad de las mujeres» y suscitó el escándalo de quienes temían que emergiera el «fantasma de la promiscuidad» y las «relaciones peligrosas».
Críticas que se extendían también –lo personal es político– a las acciones desarrolladas en la esfera pública, cuyas protagonistas fueron tildadas, en numerosas ocasiones, de «petroleras», «vesubianas», «agitadoras» e «incendiarias». Si además las mujeres constituían familias monomarentales o comunales, otra huella de las culturas utópicas a la vez que un vestigio de la modernidad y del cruce entre el pasado y el futuro, la zozobra crecía. La otredad entonces, más que doblarse, se multiplicaba. Al hecho de ser mujeres y de actuar desde los márgenes, se sumaba el de resultar excesivas por sus planteamientos doctrinarios y por sus formas de vida, por ir a contracorriente y aportar un ethos femenino, emancipador, filantrópico, mediador, secularizador y pacifista al espacio público, que, según Helena Béjar,[22]había sido diseñado como un espacio político pero no moral. Examinadas desde este punto de vista, las representantes del feminismo laicista podían llegar a ser demoledoras, ya que derrochaban valentía –en el imaginario, una virtud masculina– y generosidad –una virtud femenina–. Ambas cualidades, cuando se daban asociadas, suponían una amenaza para los defensores del orden patriarcal. Desde esta perspectiva, las librepensadoras fueron mujeres/otras, que se contemplaban a sí mismas como miembros de una hermandad ideológica, cultural, regida por creencias, ideas, valores y prácticas de vida basados en la sororidad, la solidaridad, las mediaciones y los pactos de ayuda mutua. Más adelante me detendré en estos aspectos.
Ahora quiero examinar la cualidad de «heterodoxas» que conformaba su subjetividad. Desde la que se considera madre simbólica, pionera y referente de todas ellas, Rosario de Acuña Villanueva (1851-1923), según admitía la autorizada voz de Amalia Carvia (1861-?),[23]hasta una de sus representantes más desconocidas: Soledad Areales Romero (1850-?), maestra de Villa del Río (Córdoba), que firmaba sus escritos con el seudónimo «Una andaluza».
La primera reunía en su persona todos los ingredientes para ser considerada una mujer «peligrosa»: separada, desclasada, laica, republicana, feminista, masona y ecologista avant la lettre. Nacida en una familia noble de la que heredó el título de condesa de Acuña, que nunca utilizaría, tuvo que hacer frente desde niña a una enfermedad de la vista que logró superar gracias a su poderosa voluntad y a su fuerte complexión física. Pero, si en el espacio público destacó por su compromiso ideológico, su curiosidad intelectual, su feminismo y su fama de mujer viajera, –llegó a residir en Italia y conoció el destierro en Portugal, enriqueciéndose, en un sentido iniciático, con estas experiencias–, en el ámbito privado su concepción de la moral entre los sexos, que, a su juicio, debía ser igualitaria, la llevó a romper su matrimonio tras conocer las infidelidades de su marido, y a recorrer en libertad nuevos caminos. Con este gesto hizo trizas el conformismo de las mujeres de su tiempo. Su entrada en la masonería en 1886,[24]adoptando el significativo nombre de Hipatia, y su adhesión a las filas del librepensamiento hicieron el resto. Rosario de Acuña adquirió, para bien y para mal, un inusitado protagonismo en la época que le tocó vivir; fue un ejemplo a seguir para sus compañeras, el espejo-retrato en el que las preguntas de unas encontraban respuesta en otras, y viceversa:
Su nombre –admitiría Amalia Carvia– fue una bandera bajo la cual nos agrupamos las que oyendo cánticos de alondra mañanera sacudimos nuestro letargo y nos apresuramos a bañar nuestras almas en plena luz. Aquella mujer sublime, que desde niña entregó el corazón al amor a la libertad, fue un genio portentoso y con su pluma, piqueta demoledora del pasado y cincel delicado que esculpía las nuevas almas, creó un ambiente de saludables influencias en el pueblo español, dispuesto a sacudir el yugo de la teocracia. Ya comprenderéis lo que sería la vida de esta propagandista del libre examen; de la que sin tregua ni reposo luchaba contra la opresión del clero y el fanatismo de las beatas.[25]
En estos medios prevaleció su condición de mujer «excesiva», politizada, libre y heterodoxa. Por esta razón fue hostigada por el poder y sufrió varios atentados organizados a manos de «elementos descontrolados», de los que salió ilesa.[26]Sin duda padeció un auténtico «calvario», como muchas de sus compañeras, y lo denunció en la prensa:
Para casi todos los españoles, un librepensador es un ser malvado, un cualquiera, un incapaz de ninguna obra buena, por lo menos un chiflado; y si el sujeto es mujer entonces la hidrofobia llega al máximo contra ella; no puede ser ni buena madre, ni buena hija, ni buena prostituta. ¡Nada, nada se le concede! Está incapacitada para vivir entre los seres humanos, es una cosa nefanda de quien hay que huir y ante quien hay que escupir al pasar. ¡Una mujer sin religión, horror! El calvario con todas sus consecuencias es lo que espera a la mujer que sigue el camino de su propia redención y cuando se busca además la redención de las otras, entonces... a una mujer suelta y apóstola sería de justicia matarla.[27]
La maestra cordobesa Soledad Flora Areales Romero (1850-?) –el segundo nombre le fue impuesto en honor de la feminista utópica francesa Flora Tristán–, nació en un pueblo de la Sierra de los Pedroches, concretamente en Villaviciosa, en el seno de una familia de maestros republicanos; fue la mayor de una familia numerosa formada por diez hermanos casi todos dedicados al magisterio, salvo dos chicos, uno militar y otro procurador. Todas las hermanas, excepto la menor, de salud muy delicada, ejercieron la enseñanza, posiblemente la profesión más feminizada de su época, siendo Soledad quien las preparó para entrar en la Escuela de Magisterio. El fallecimiento del padre en 1873 repercutió en la vida de la primogénita y le acarreó unos deberes añadidos a su responsable forma de ser. Tras su ingreso como maestra oficial en una escuela de niñas de Villa del Río, influenciada por la Institución Libre de Enseñanza y por la herencia ideológica republicano-laicista de sus padres, puso en práctica sus ideas racionalistas. Amiga personal de Belén de Sárraga, a la que acompañó en algunos mítines por la provincia de Córdoba, militó en Unión Republicana, formó parte del equipo de redactoras de La Conciencia Libre, escribió en Las Dominicales del Librepensamiento y colaboró con la sociedad libertaria cordobesa Los Amigos del Progreso. Así mismo, redactó unas memorias que, lamentablemente, fueron destruidas, lo mismo que su correspondencia con Salmerón y Sárraga, por un familiar en la posguerra. Permaneció soltera por elección, igual que cuatro de sus cinco hermanas, las cuales, inducidas por ella, se juramentaron para no cambiar de estado civil como medio de conservar su independencia y su libertad, juramento que sólo rompió una de las Areales.[28]Su libertad de conciencia y el hecho de destaparse públicamente como librepensadora, le dieron argumentos a las fuerzas vivas de Villa del Río para propiciar su linchamiento moral y profesional. Lo que ella consideró el «Gólgota de una librepensadora»[29]comenzó en 1899 con el primer expediente administrativo que se abrió contra ella, al que siguió un segundo en 1905 y, finalmente, su separación definitiva de la enseñanza tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 1909, bajo la acusación de que no enseñaba Moral y Religión Católica. Esta disposición administrativa supuso para Soledad Areales una auténtica «muerte civil». Tenía 59 años, de los cuales casi la mitad los había pasando formando a sus alumnas en la libertad y la tolerancia. Según Catalina Sánchez:
Con esta piedra fue sepultada. Sepultada por creer que la Constitución española no era papel mojado y amparaba por igual a todos los españoles. Sepultada por defender, amparándose en esa Constitución, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sepultada por defender con la pluma y con las palabras, y desde su condición de mujer, los sagrados principios de libertad, igualdad, justicia y fraternidad entre los hombres.[30]
Estas subjetividades femeninas tienen mucho en común. Las librepensadoras de «entresiglos», igual que las socialistas utópicas, de cuyas manos habían recibido el testigo, fueron conscientes de su condición sexuada y de la necesidad de buscar referentes en los que poder reflejarse y sancionar su experiencia. Flora Tristán fue un ejemplo singular para ellas. A partir de él y basándose en sus propias vivencias, construyeron un mundo relacional autónomo y se transformaron en mujeres-guía para las demás. En esta escala de referentes materno-sociales, cívicos y culturales, heredados del pasado y modificados en el presente que les tocó vivir, las influencias se trasladaban en un sentido ascendente y descendente, constituyendo una genealogía femenina. En ella las figuras de Amalia Domingo Soler y Ángeles López de Ayala resaltan como creadoras de «empresas de mujeres», empresas políticas en el sentido amplio y restringido del término, empresas vitales en tanto que mujeres rebeldes,[31]representantes de lo Otro, empresas culturales recreadas en sus narrativas, divulgadas mediante la palabra escrita en la prensa, en libros, folletos y artículos, y mediante la palabra hablada, viva, en mítines y conferencias. En este mundo referencial autónomo se institucionalizaron relaciones femeninas ubicadas en los márgenes del poder, sin dejar por ello de incidir en él, y voces de autoridad de hondo contenido simbólico.
Así, Amalia Domingo Soler (1835-1909), otro ejemplo para las seguidoras del feminismo laicista, proyectó en sus escritos y en su labor propagandística un modelo de feminidad cuyo principal referente es la Maestra o Mujer-Guía comprometida con las luchas sociales y las tareas espirituales, moviéndose en una amplia pero imprecisa franja ubicada entre el «más allá y el más acá»,[32]fruto del equilibrio alcanzado entre los dos planos de conocimiento que la filosofía ilustrada había separado: razón e intuición; fruto también de una identidad social que dejaba traslucir la fidelidad a un proyecto político basado en el igualitarismo –bastante difuso, desde luego– entre clases y sexos.
Amalia Domingo Soler, mujer llena de «afanes celestiales», en opinión de las lectoras de La Conciencia Libre, un «ser angélico», según reconocían sus admiradores en Las Dominicales del Librepensamiento,[33]había quedado huérfana en su juventud sufriendo desventuras, enfermedades y graves penalidades económicas. Dejó Sevilla, su ciudad natal, y se trasladó a Madrid con la idea de desempeñar el oficio de costurera, pese a sus problemas de visión. No quiso casarse por conveniencia, ni tampoco entrar en un convento, como le aconsejó una amiga de su madre. Ni «ángel del hogar» ni «novia de Dios». Amalia Domingo Soler consideraba que el contrato matrimonial burgués era la base de la infelicidad femenina, situándose entre las mujeres que querían hablar por sí mismas, sin intermediarios, dado el interés suscitado en los cenáculos masculinos de izquierda por incidir en el modelo de feminidad, en la instrucción de las mujeres y la reproducción social.[34]Por lo tanto, pasó a ser una «mujer libre», desvinculada de la figura referencial del padre, el marido o el hermano, una «heterodoxa». Se sumó a los seguidores de la doctrina espiritista en 1874 y dos años después se trasladó a Gracia (Barcelona), donde desarrolló una intensa labor publicística –redactó más de dos mil libros, folletos y otros escritos–, dirigió el centro La Buena Nueva, participó en la fundación de la Sociedad Autónoma de Mujeres y la Sociedad Progresiva Femenina, las dos entidades punteras del feminismo laicista en Barcelona, y fundó el periódico La Luz del Porvenir, de larga trayectoria (1879-1898) y amplias resonancias fourieristas. Colaboró con republicanos y anarquistas, aunque no era mujer a la que sedujeran las etiquetas, y rechazó entrar en la masonería espiritista porque no entendía «sus cavilaciones para establecer Consejos, expedir Patentes y Diplomas, formar Delegaciones, otorgar Grados y formular Consignas»:[35]
Si Rosario de Acuña hablaba a la razón, Amalia Domingo Soler hablaba al sentimiento. La pluma de esta noble propagandista era un bello reflejo de la de nuestra inmortal Concepción Arenal. ¡Cuántas almas desesperadas debieron su salvación a los sugestivos escritos de la inolvidable Amalia Domingo! En los tugurios de la miseria, en donde se cebaba el dolor de la vida, en cárceles y presidios, en donde criminales impulsivos lloraban sus errores, La Luz del Porvenir, esta célebre revista de Amalia Domingo, llevaba [...] hacia unas nuevas doctrinas, que no eran las rancias de la religión católica, que eran las que habían de crear una sociedad de paz y justicia para todos.[36]
Ella y sus seguidoras crearon escuelas laicas y gratuitas para mujeres y niñas, desarrollaron un tejido asociativo muy permeable, que facilitó el contacto con otras entidades laicas, establecieron redes de solidaridad, lucharon por la emancipación de las mujeres y reivindicaron la paz, la supresión de la pena de muerte y la redención social de los presos, desarrollando su labor de propaganda con un doble objetivo: la refutación del adversario a través de grandes batallas dialécticas reproducidas en la prensa y la divulgación de la propia doctrina en mítines, giras y conferencias. Fundaron «gabinetes de lectura» y contribuyeron a la apertura de clínicas y consultorios médicos gratuitos en cosmópolis y grandes ciudades –Barcelona marcaría la pauta a seguir–, o balnearios en las de menor tamaño, donde se ensayaban nuevas terapias higiénicas y sanitarias (homeopatía, hidroterapia, hipnosis, magnetismo, vegetarianismo, naturismo)[37]que hicieron furor como reflejo de una praxis vital que tendía a alejarse de la uniformidad.
Estas prácticas sociales, inseparables del marco cultural de la modernidad y los mo dernismos, crearon un fuerte vínculo colectivo entre las mujeres, al potenciar los deberes éticos y determinadas motivaciones que habían permanecido ocultas hasta entonces. Consolidaron un universo simbólico de fuertes referencias en el que surgieron, insisto, Mujeres-Guías y se produjeron numerosas rupturas de lo canónico. Dichas actuaciones pueden considerarse fronterizas, tanto en su acepción primera, recreada a partir de la línea que separa o limita realidades o situaciones diferentes, como desde las interpretaciones de la historia sociocultural.[38]No en vano todo vínculo social puede ser sometido a una mirada dialógica, que relacione el propio contexto y el contexto ajeno, y también a una mirada exotópica, exterior, presente en la teoría de los espejos. La frontera rehúye el centro, se ubica en los márgenes, pero éstos pueden corroer el edificio de la homogeneización creado por el universalismo –llámese Ciudadanía, Poder político, Poder Papal, Instituciones religiosas, Rito, Liturgia católica–que potenciará en el cruce de los siglos una ilusión de igualdad y homogeneidad.[39]En este sentido, el feminismo espiritista es deísta por definición, postula el progreso de la humanidad a partir de la solidaridad y la fraternidad universal, defiende el concepto de Patria Universal, cree en la importancia del cosmopolitismo como base de las relaciones sociales, predica el laicismo en todas las esferas de la vida, y sostiene la libertad de pensamiento, la enseñanza integral para ambos sexos y la necesidad de implicarse en las luchas sociales.[40]
Feminista laicista, aunque no espiritista, fue la sevillana Ángeles López de Ayala Molero (1858-1926). Dotada de autoridad, con dominio de los resortes políticos y relación legitimadora respecto a otras librepensadoras, defendió un proyecto de laicidad materialista –era partidaria del «dos y dos son cuatro», aunque toleraba las opciones deístas–[41]y unas posiciones vitales, culturales y políticas anticlericales, ligadas a un humanismo cívico que se proyectaba en rituales y prácticas de vida: inscripciones de nacimientos, uniones y defunciones civiles, apertura de escuelas racionalistas, organización de coros, orfeones y grupos de teatro, calendarios laicos, excursiones campestres, giras propagandísticas, dispensarios de salud, conmemoraciones.[42]Entre estas prácticas cobraría especial relieve la fundación de periódicos –El Progreso, El Gladiador, El Gladiador del Librepensamiento– donde se difundieron discursos republicanos, anticlericales y fe ministas.[43]Moderna, valiente, fuerte e independiente, supo resistir las adversidades y plantear numerosas luchas en los frentes educativo, político, emancipista, publicístico, pacifista y cívico-secularizador.[44]De ideales jacobinos, fue durante tres décadas cabeza rectora del feminismo laicista en España. Sus primeros contactos con las ideas progresistas se gestaron en Madrid, donde trabó amistad con Rosario de Acuña e ingresó en la masonería. Dos veces se casó –en ambas ocasiones con masones– y dos veces enviudó. Infatigable, siempre en primera línea, solía reaparecer dispuesta a dar la batalla tras sus estancias en la cárcel, a veces, por delante de sus compañeros de filas. Políticamente, se aproximó a las posiciones del Partido Radical compartiendo espacios cívicos, culturales y feministas con las Damas Rojas y las Damas Radicales lerrouxistas en la primera década del siglo XX. Algunos no tuvieron más remedio que reconocer su entrega en las luchas políticas y sociales: «Mientras otros dormían ella velaba...».[45]Su capacidad de liderazgo se puso de relieve en la gran movilización anticlerical femenina desarrollada en Barcelona en 1910, en la que participaron veinte mil mujeres de diferentes credos políticos e ideológicos:[46]catalanistas, republicanas, monárquicas liberales, protestantes, librepensadoras, espiritistas, teósofas y masonas. Al promover esta confluencia de identidades políticas, Ángeles López de Ayala entrevió las estrategias que llevarían al sufragio y, sobre todo, la necesidad de fomentar un asociacionismo fundamentado en la conquista de los derechos políticos. Sus luchas, dirigidas a combatir «los vicios sociales, políticos, religiosos y modificar las costumbres de su tiempo, que ella calificaba de hipócritas»,[47]la hicieron muy popular en ciertos ambientes, obteniendo la solidaridad de los sectores afines a sus proyectos, pero cosechó también la animadversión de los poderes públicos y el rechazo en los ámbitos monárquicos, conservadores y clericales. Para sus compañeras fue:
Oradora elocuentísima que subyugaba a las masas con su resonante verbo, ella fue el alma de muchas conspiraciones, arrostró grandes sufrimientos entre procesos y cárceles, persecuciones y atentados, pues llegaron los fanáticos hasta prender fuego a su domicilio con la idea de hacerla morir abrasada, salvándose con graves riesgos.[48]
Ciertamente, no estuvo sola en la tarea de forjar un ideario y unas prácticas sociales que rompieran los esquemas de subordinación femenina desde la perspectiva republicana y anticlerical primero, sufragista después. Así, a través de sus pautas relacionales las feministas supieron canalizar hacia otras mujeres recursos materiales e inmateriales, situando la identidad sexual más allá de la diferencia de clase social.
Catalogada de «excesiva», igual que otras hermanas en creencias y luchas, la republicana federal María Marín se incorporó en 1905 a las páginas de La Conciencia Libre, una de las grandes tribunas del feminismo laicista y el librepensamiento español e internacional. Esta gaditana, de madre profundamente religiosa, «congregacionista», recomendaba leer a Tácito como evangelio político, antes que escuchar los sermones de los curas, convencida de que la imprenta constituía «una explosión de pensamiento humano», una palanca donde «cada letra del alfabeto hace más estragos que las instituciones de los reyes, que las excomuniones de los pontífices».[49]Dedicó su vida a la escritura, sobresaliendo sus artículos en el Heraldo de Cádiz, La Unión de Jerez, La Conciencia Libre, El Federal, El Pueblo y El Gladiador del Librepensamiento, y a la enseñanza racionalista. En el mundo de hermandades femeninas al que se vinculó, pertenecer a una cofradía racionalista, un grupo, una comunidad donde ejercer magisterio, era una garantía de educación intelectual y un ejercicio de libertad. Ese mundo también estaba contaminado por la bohemia y el gregarismo que tiende al Otro. Bien se demostró en la Agrupación Socialista Germinal, hacia donde confl uyeron Ángeles López de Ayala, Soledad Areales, Consuelo Álvarez Pool (Violeta), Belén de Sárraga y otras republicanas, codeándose con Nicolás Salmerón hijo, Ernesto Barck, Rafael Delorme, Alejandro Sawa, Viriato Pérez Díaz, incluso con el patriarca anticlerical Nakens, en mítines y tertulias. Toda una ética y una estética política y cultural, insisto, frente al dandismo, que es individuación, segregación y apartamiento.
María Marín asimilaba lo intelectual a lo cosmopolita y solía sacar a relucir las contradicciones entre modernidad y tradición, ofreciendo a sus paisanos una imagen precaria y «rara». En San Fernando, donde residía, la llamaban «herejota», «excomulgada» y otros epítetos descalificadores. Más de uno intentó convencerla:
Nada, nada, no sea tonta, dedíquese a escribir sobre encajes, cintas y demás adornos feminiles, y ya verá, ya verá, cómo se la disputan las publicaciones de mayor circulación para dar a luz sus creaciones fin de siglo, y ganará un puñado de pesetas.[50]
Pero ella no se doblegaría. Antes bien, continuaría su periplo republicano, femi nista y anticlerical, sus giras propagandísticas, con sus avatares, como narró en las páginas de La Conciencia Libre:
En el tren, en el mismo coche que viajaba, venía una beata, la última palabra de la beatitud, que me hacía desesperar con sus rezos durante todo el trayecto desde la Isla [San Fernando] a Jerez. Armada de un monumental libro de oraciones y de su correspondiente rosario de cuentas amarillas como los dientes de aquella vieja, no cesaba de leer en voz alta y de rezar jaculatorias a todos los santos antiguos y modernos, dándonos a los demás viajeros un espectáculo altamente molesto [...] Es mucha tarea viajar acompañada de una persona así, que parece va entonando a los compañeros de coche el De profundis. Salgo del tren en Jerez, y con lo primero que tropiezo es con otra beata –última creación– que repartía hojitas del Sagrado Corazón a los viajeros que salían. Tercer número: en la calle Larga de Jerez, tropiezo con otras dos, que me invitan a apuntarme en no sé qué orden religiosa o cofradía. Pero señor, ¿qué es esto, qué invasión o persecución es esta que parece se ejerce conmigo, en contra de mi voluntad? [...] En vista de que el misticismo y la beatería es lo que impera en nuestra nación, he decidido de hoy en adelante no escribir más que oraciones modernistas a todos los santos y santas varones y varonas, para lo cual he comprado un libro interesante titulado: «Vida y milagros de todos los santos», que me ha de proporcionar material abundante para hacer tantos artículos como santificados hay en el calendario, y fuera del calendario.[51]
Que sepamos, al final no lo hizo. Al desaparecer La Conciencia Libre en 1907, decidió fijar su residencia en Valencia, donde, a partir de 1909, trató de abrir un frente feminista en el movimiento blasquista, apelando a la publicística –firmó numerosos artículos con su nombre y presumiblemente otros con seudónimo–, a la instrucción y la organización autónoma de las mujeres, como ha puesto de relieve Luz Sanfeliu.[52]Posteriormente, en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial se trasladó a Barcelona, implicándose en los proyectos educativos y periodísticos de la Sociedad Progresiva Femenina que dirigía Ángeles López de Ayala.[53]Sus propios compañeros de filas la consideraban una mujer de espíritu independiente, «arrebatada» en sus escritos e «iconoclasta de todas las escuelas». Amalia Carvia destacó que el anticlericalismo era el rasgo más sobresaliente de la personalidad de la propagandista gaditana.[54]En todo caso, hay que resaltar que en torno a su figura y a la de Carvia en Valencia,
las feministas republicanas [comenzaron] a desmarcarse de las interpretaciones que daban los hombres, [y reformularon] las acciones y las representaciones de las mujeres que hacían de los roles femeninos notablemente politizados el punto de partida para construir nuevas identidades femeninas, cuyo objetivo era también articular demandas relacionadas con su propia emancipación.[55]
No voy a ocuparme aquí de la trayectoria seguida por las asociaciones más representativas del feminismo laicista, por haberla analizado en otras ocasiones.[56]Pero sí voy a insistir en que esa densa red asociativa se tejió de acuerdo con un plan ordenado, coherente y simultáneo, que obligó a las militantes a desplazarse, cambiar de residencia y relevarse, impulsadas por la necesidad de sacar adelante la tarea de construir seres emancipados, laicos, instruidos y modernos. Socialmente, salvo la excepción aristocrática representada por la condesa Rosario de Acuña, pertenecían a las pequeñas burguesías urbanas, y en menor medida, a las clases populares, caso de la conocida dirigente anarquista Teresa Claramunt,[57]una de las fundadoras de la Sociedad Autónoma de Mujeres, o de la republicana Francisca Benaigues, «obrera abnegada, consecuente y culta».[58]Como ya he comentado, muchas ingresaron en las filas de la masonería y otras profesaron ideas teosóficas y espiritistas, reivindicando, hasta los años 1912-1913, cuando comenzó su viraje al sufragismo, un feminismo social que defiende y practica el derecho a la diferencia y la complementariedad entre los sexos. Su estrategia feminista se insertó en un proceso político, ético y estético-cultural que pretendía acabar con el conservadurismo, posibilitar la llegada de la República y remodelar las identidades subjetivas.
En este terreno, y ciñéndonos a la prácticas de vida ubicadas entre lo público y lo privado, el denominado «matrimonio republicano» era un modelo de unión conyugal basado, teóricamente, en el compañerismo y la asociación afectiva y política de los contrayentes. Quizá por este motivo las feministas laicistas predicaban –o mejor, imaginaban– una forma de relación armónica en la que, más allá del contrato sexual, debía prevalecer la unión «del espíritu y el corazón» y el respeto mutuo entre dos seres conscientes y libres que se aconsejan y se sostienen, sin jerarquías ni celos, «caminando siempre hacia más amor, más luz, más belleza».[59]Ahora bien, más allá de este bello horizonte utópico, la familia se regía por normas jurídicas: era una institución, una sociedad conyugal en la que tenía que encontrar acomodo la mujer. En los ambientes políticos radicales la contradicción surgía a la hora de introducir los derechos femeninos en el espacio doméstico, donde primaba la autoridad marital y el poder del pater familiae. Por este motivo el «feliz universo conyugal de los republicanos» era cuestionado amargamente por sus compañeras de vida y de filas. Así ocurrió en los congresos internacionales del librepensamiento celebrados en Ginebra (1902) y Buenos Aires (1906), en los que un grupo de presión femenino –del que formaba parte la española Belén de Sárraga– reclamó el divorcio por mutuo acuerdo y relacionó la carencia de derechos políticos y civiles de las mujeres con el espíritu autoritario presente en la familia patriarcal, denunciando la discriminación que aquéllas sufrían en los espacios públicos y privados: «Creedlo, ciudadanos, la abolición de una autoridad en la familia es algo más que una aspiración del feminismo; es un beneficio social, es una necesidad humana».[60]En este sentido, el feminismo laicista priorizará, más que la lucha entre los sexos, la búsqueda de la igualdad y la armonía de hombres y mujeres, con el objetivo de transformar en «amor purísimo y verdaderamente fraternal ese odio que en algunos casos se manifiesta y debiera ser para los pensadores objeto de más preocupación y más estudio que el mismo odio de clases».[61]Obviamente, la defensa de esta construcción teórica necesitaba aliados varones, por la sencilla razón de que no se trataba sólo de un problema femenino, sino masculino y femenino, que afectaba a toda la humanidad. De ahí la necesidad de introducir patrones de conducta social y sexual que equilibraran la relación entre hombres y mujeres.
Una tarea difícil, como refleja la trayectoria de una de las más importantes voces de autoridad del feminismo laicista en España e Iberoamérica: Belén de Sárraga (18721951), a la que he dedicado varios trabajos.[62]Casada a los veintiún años con el joven dependiente de comercio Jesús Emilio Ferrero Balaguer, de su misma edad, federal y librepensador como ella, la pareja constituyó durante un tiempo el paradigma de «matrimonio republicano», con todas sus contradicciones. El sacerdote que los casó anotó en el acta matrimonial: «saben doctrina, confesaron y comulgaron», dato que no encaja con el periplo vital de los contrayentes, marcado por su militancia anticlerical. Aunque posteriormente corrió la voz de que vivían amancebados –un rumor aireado por sus detractores–, el hecho de que se casaran por la Iglesia no era incompatible con el deísmo teosófico de la pareja, muy en boga en algunos círculos de la Barcelona finisecular. Estas corrientes de pensamiento, acordes con la tradición hermética del siglo XVI –Erasmo de Rotterdam y Juan de Valdés, entre otros– solían diferenciar entre «exterioridad» (que no hay que impugnar, sino tener por indiferente) e «interioridad» (lo único que importa), siendo introducidas por fourieristas y sansimonianos a mediados del siglo XIX.
Sería interesante analizar en más de un sentido el proceso de reconstrucción de las identidades subjetivas de esta pareja republicana a la luz de su evolución política y personal. La dedicatoria a su marido del libro de poemas de Belén de Sárraga Minucias (1901), considerado por los críticos «una pequeña Biblia de amor, catecismo cívico y Evangelio de la libertad», un hermoso conjunto de «cantos a la humanidad, inspirado por nobles y elevados ideales»,[63]es muy elocuente:
A ti, a quien me ligan los dobles lazos de amor y comunión de ideas, que eres no sólo el padre de mis hijos, sino también el alma gemela a la mía y con ella identificada por la defensa de los grandes ideales humanos, a ti, que en mis luchas contra toda tiranía fuiste mi cooperador, mi sostén, mi compañero, mi hermano...
Estas palabras –tras siete intensos años de vida en común– no sólo reflejan unos sentimientos e intereses compartidos, sino que se enmarcan en el sistema de referencias culturales propias de la tradición gnóstica que ambos dominaban: el mito de Sofía, la figura femenina que busca a su redentor/hermano/amante, igual que hace Isis tras Osiris. Sofía es la mujer sabia, maestra y mediadora, capaz de vivir experiencias místicas y de usar la razón como lo haría un hombre, la Mujer-Sacerdotisa, la Mujer-Mesías de Enfantin. En el código de representaciones de los neoespiritualismos finiseculares estos rasgos serán proyectados sobre las teósofas, que tratarán de asumirlos en su vida cotidiana.
Sin embargo, los papeles de género desempeñados por Emilio Ferrero y Belén de Sárraga se invirtieron tras el éxito obtenido por la propagandista en los Congresos Librepensadores de Ginebra (1902), Roma (1904) y Buenos Aires (1906), que la consagraron como una excelente oradora, la «Castelar femenina». A partir de ahí Emilio Ferrero se convertirá en el «marido de Belén de Sárraga». Y aunque el matrimonio republicano participó unido en diferentes giras políticas y doctrinales, sus campos de acción se fueron delimitando paulatinamente. Tras la excursión de propaganda que ella realizó en solitario por Argentina y Uruguay en 1906, Ferrero comprendió que debía prepararse para recorrer el mundo tras su esposa, transformada ya en Mujer-Mesías: «Te esperábamos», comentó una arrobada Dulce María Borrero –lejos todavía de alcanzar su fama de escritora– tras escucharla en su primera visita a Cuba. Muchos chilenos consideraron a la española la «Diosa-Verdad», una mediadora entre la ciudad y el cielo.[64]Ferri la llamó «ángel de la libertad». Inevitablemente, Osiris estaba destinado, en esta versión terrenal del mito, a seguir a Isis en los mítines de propaganda celebrados en los teatros –llenos a rebosar– de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Cuba, donde la oradora sugestionaba al público: «Llegó como el anuncio de una esperanza porque traía prédicas revolucionarias que nuestros padres recogieron y alentaron».[65]Evidentemente, la propagandista republicana asumió un liderazgo que la sociedad de su tiempo consideraba impropio de las mujeres. Por este motivo fue representada en muchas ocasiones como un sujeto viril, asimilada a lo uno, al sexo masculino, siendo ensalzada –y también hostigada– por ello. El periodista que cubrió la información de uno de sus mítines en Córdoba terminó así su crónica: «Y ¿lo digo? Esa mujer ha demostrado que aquí no hay hombres...».[66]
Posiblemente la pareja negoció en privado los papeles de género asignados a mujeres y hombres. Mientras caminaron juntos, Ferrero ocupó un discreto segundo plano en la proyección pública del matrimonio. El brillo externo, la oratoria, el carisma, la capacidad de arrastre los acaparaba la propagandista. Durante quince años persiguieron al unísono una quimera: el Ideal Fraternal-Laico-Republicano-Universal ¿Pero de qué manera se presentaban ante la sociedad patriarcal? ¿Hasta qué punto su forma de vida, siempre de gira, siempre en camino, contribuyó a desplazar los postulados de la ideología de la domesticidad en su existencia cotidiana? Sin duda, las ausencias cada vez más dilatadas de Belén de Sárraga acabaron con la armonía de la pareja. La soledad, la distancia y los posibles celos propiciaron la separación del matrimonio republicano. El sueño de las almas gemelas se disipó en torno a 1910. En adelante, los detractores de Belén de Sárraga le reprocharán el hecho de ser una mujer divorciada –por lo tanto, carente de moral–, «fea» –a pesar de ser físicamente muy agraciada– y libre, por hacerse acompañar de un puñado de librepensadores, entre ellos su secretario personal y amante: el escritor Luis Porta Bernabé, con el que recorrió toda Iberoamérica. La propagandista hizo añicos el rol de mujer subalterna y doméstica, al considerarse igual a su marido y obrar con plena autonomía en sus repetidas giras. Pero esos gestos se consideraron desmesurados. Belén de Sárraga entró a formar parte de la galería de personajes excesivos, situados a medio camino entre la historia y la leyenda, la heroicidad y el mito. No puede extrañarnos que la prensa adversa la tratara de «estafadora, farsante, divorciada, sin hogar, sin hijos, impía, vieja, fea, insípida, y prostituta».[67]Sárraga podía ser «ángel de la libertad» o «ángel caído», pero en ningún caso «ángel doméstico».
LAS JURAMENTADAS. VOCES DE AUTORIDAD, MEDIACIONES, GENEALOGÍAS FEMENINAS
Sin duda uno de los hechos más significativos y desconocidos del feminismo laicista fue la firma de «pactos» de reconocimiento y apoyo mutuo entre sus líderes. Esos acuerdos, sellados por mujeres que se autodenominaban «conscientes», comprometieron a las juramentadas a jugar un activo papel cívico, social, secularizador y emancipador, contribuyendo a consolidar un poder femenino emergente y numerosas voces de autoridad en las hermandades de mujeres. Rosario de Acuña, ganada para la causa racionalista en 1884, y Ángeles López de Ayala firmaron el primero de estos pactos, que las obligaría a combatir por el racionalismo hasta su muerte.[68]Un acuerdo similar sellaron Ángeles López de Ayala y Amalia Domingo Soler en 1889, año en que constituyeron la Sociedad Autónoma de Mujeres. Idénticos juramentos unieron a la veterana López de Ayala, las hermanas Carvia Bernal y Belén de Sárraga, que definió esos lazos como «hermosas corrientes de solidaridad y apoyo mutuo» en la tarea de educar a las mujeres, crear escuelas laicas para niñas y adultas, secularizar las costumbres y fundamentar la moral racionalista».[69]
El puzzle funcional y estratégico construido por las «juramentadas» contó con valiosas piezas en Andalucía, donde la maestra Soledad Areales y Belén de Sárraga hicieron público su compromiso para fortalecer el movimiento republicano, obrero y feminista, de acuerdo con los postulados de la Agrupación Germinal.[70]Sin esos acuerdos no habría surgido la Unión Femenina del Librepensamiento en Huelva, impulsada por Amalia Carvia en 1898, ni la Sociedad Progresiva en Málaga, en 1900, ni cuatro años atrás la Asociación General Femenina en Valencia, creada por Belén de Sárraga y Ana Carvia. Inmersa en ese proceso se encontraba también la librepensadora gaditana María Marín, que se sumó a la causa en 1905, y la maestra racionalista Amalia Pérez Congiu, secretaria del periódico La Conciencia Libre y directora del Colegio Moderno para niñas, primero en Málaga (1905-1906) y posteriormente en Barcelona (1907).
Tratando de afrontar los numerosos obstáculos que encontraban a su paso, estas mujeres solían elevar su autoestima con alabanzas recíprocas publicadas en la prensa, retomando así la costumbre de sus antepasadas las escritoras románticas: «Nosotras, las mujeres racionalistas, nosotras, las mujeres de Las Dominicales», escribía Amalia Carvia Bernal, una de las mentes más lúcidas del laicismo español, con la idea de reforzar la identidad colectiva de sus compañeras de filas.[71]Se apropiaba así la escritora gaditana del lenguaje utilizado por las utópicas medio siglo antes: «nosotras, mujeres», «nosotras, sansimonianas», «nosotras, proletarias», demostrando conocer muy bien sus escritos y tradiciones. Educada en una familia de masones liberales, pocas republicanas estaban en condiciones de recoger, como ella, el testigo de M.ª Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis.[72]Asidua al Círculo de Librepensadores de Cádiz, Amalia Carvia estaba acostumbrada a debatir desde muy joven con líderes federales y anarquistas de la talla de Ramón de Cala, Manuel Quiñones de Rivera y Fermín Salvochea. Su ingreso en la logia «Regeneración» de Cádiz, en 1887, sus trabajos masónicos en los talleres «Unión y Sinceridad» n.º 41 y 152 de Huelva –desde 1890 a 1892–, la fundación de la logia femenina gaditana «Hijas de la Regeneración», fuera del «rito de adopción», y la apertura de la Sociedad Librepensadora La Unión Femenina en Huelva (1898), antes de que se trasladara a Valencia para reforzar con su autoridad los trabajos de la Asociación General Femenina, cofundada por Ana Carvia, son sólo una muestra de la trayectoria seguida por esta mujer de élite, sola o en compañía de su hermana.[73]En 1909, desencantada de los resultados de la lucha emancipista emprendida dos décadas antes, y preocupada por el tibio, cuando no indiferente o malicioso comportamiento de los hombres a los que habían querido involucrar armónicamente en la lucha por la igualdad sexual, Amalia Carvia reclamará la importancia de la propia subjetividad, del «yo», como núcleo de la identidad femenina. Ya no le bastan la libertad de conciencia, ni el racionalismo, ni el republicanismo como ejes de la acción política; pero, con todo, hasta 1915, en que hará público su giro hacia el sufragismo en la revista valenciana Redención («Ven, mujer, ven a nosotras y laboraremos juntas por nuestra CULTURA y por nuestros DERECHOS»),[74]sus postulados feministas seguirán anclados en la tradición de la diferencia y la defensa de una «humanidad sexuada» basada en la complementariedad de mujeres y hombres, y en el elogio de las «cualidades femeninas y maternas». En esta retórica acorde, por otra parte, con los planteamientos republicanos, el gobierno de la familia corresponde al sexo femenino y el gobierno de la ciudad al masculino, aunque el discurso resultante no suele tener en cuenta que en ambas esferas existe un Poder que se disputarán mujeres y hombres.[75]La similitud entre las propuestas de las republicanas españolas y las de las francesas, encabezadas por Marie Deraismes, fundadora de Le Droit Humain, y Nelly Roussell, era total.[76]
Los pactos firmados por las librepensadoras tuvieron muy en cuenta la necesidad de fomentar la educación racionalista y de formar una opinión pública favorable a la emancipación de las mujeres, dos objetivos que se consideraban fieles exponentes de los comportamientos liberales y modernos. Las hermandades femeninas recuerdan bastante a las «fratrías» establecidas por Flora Tristán en su proyecto «Unión Obrera». Sus periódicos, invitan a pensar en «Los Pensiles»,[77]la prensa editada por las fourieristas gaditanas a mediados del siglo XIX, gozando de amplio reconocimiento y gran difusión en medios racionalistas españoles e internacionales. Si se comparan los pactos contraídos por las librepensadoras con los articulados inter pares, por sus hermanos republicanos, surgen algunas semejanzas y jugosas diferencias. El lienzo La conjura de los Horacios, de Jacques Louis David, plasma la situación. Así, mientras el heroísmo y los valores cívicos son representados por los personajes masculinos, que sellan con sus espadas un pacto de fraternidad –recordemos que el pacto contractual europeo se produce entre hombres y no apela a ninguna instancia superior, ni siquiera a un Dios masónico, como ocurre en la nueva nación norteamericana–, las mujeres, en actitud pasiva, víctimas quizá de la tensión emocional, contemplan el juramento con una expresión ausente. Pues bien, las representantes del feminismo laicista se encargaron de modificar sustancialmente la composición de esta escena, al abandonar las actitudes lánguidas, indolentes y melancólicas para pasar a la acción. No eran ciudadanas, pero se comportaban como si lo fueran. Carecían de legitimidad política, pero se adentraron en lo público y nutrieron el censo de los primeros intelectuales españoles. Así, el «j’acusse» de Zola fue ratificado, en su versión española, por Rosario de Acuña, Amalia Domingo Soler, Ángeles López de Ayala, Teresa Claramunt, Belén de Sárraga, Soledad Areales, Consuelo Álvarez Pool (Violeta), Amalia y Ana Carvia Bernal y María Marín, entre otras librepensadoras comprometidas con la causas laicista, feminista y pacifista.[78]Este protagonismo demuestra que la democracia liberal se había construido contra las mujeres y a la vez con las mujeres.
REFLEXIÓN FINAL
Aunque el republicanismo entendía la ciudadanía como fraternidad, ésta fue una abstracción, según se refleja en el pacto contractual firmado entre varones iguales. Sin género de dudas, la fraternidad representó la invitación a un banquete restringido cuyos comensales eran hombres libres, hermanos de clase, de renta y de raza. Cabe preguntarse si en el marco de estas coordenadas las mujeres podían considerarse hermanas en fraternidad. Profundamente secularizadoras en el controvertido marco cultural del modernismo, comprometidas con el proyecto republicano desde diferentes partidos y partícipes de unas pautas de vida laica que podían referenciarse desde el bando materialista o deísta-espiritualista, lucharon por la emancipación de las mujeres. En este sentido, el término «ciudadana» que anteponían a su nombre y apellidos, simbolizaría su decisión de participar en la esfera pública de manera activa y no sólo como meros testigos del contrato social masculino. En su trayectoria pública esgrimieron una gama de virtudes cívicas muy valoradas por el liberalismo: valor, fuerza, coraje, disciplina, y representaron, mediante sus escritos, mítines y viajes, el brillo de lo público, la excelencia y la fama. Pero es cierto que ejemplificaron también las líneas de tensión entre la polis y el oikos, entre la sociedad y la familia, razón por la que no pudieron evitar las trampas de la desigualdad. Lo admitió Amalia Carvia en el artículo «La mujer moderna no existe», donde se quejaba del fracaso de la propaganda feminista y de la indiferencia del hombre que «responde invariablemente con la estúpida muletilla del “vayan a fregar...”».[79]En términos parecidos se expresaba la librepensadora francesa Nelly Roussel:
Ya hemos visto a demasiados de estos republicanos, socialistas, incluso libertarios, que después de haber soltado su perorata en todas sus reuniones públicas sobre la igualdad, sobre la libertad, sobre la fraternidad [...] se olvidan, cuando llegan a casa, de sus hermosas teorías.[80]
En cualquier caso, el juego de espejos nos permite contemplar otras perspectivas. Así, frente a las relaciones de poder y dominio institucionalizadas en los sistemas normativos, legislativos y de representación hegemónicos, los discursos y prácticas de vida de las militantes del feminismo laicista invitan a valorar el peso de sus voces de auto ridad y de las genealogías femeninas de las que formaron parte, canceladas por la sociedad patriarcal, así como las consecuencias de las mediaciones, juramentos y pactos entre ellas, que fortalecieron sus identidades y desvelaron numerosos contenidos materiales y simbólicos ocultos durante mucho tiempo.
[1] Véase Iris Zavala: La otra mirada del siglo XX. La mujer en España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004; Juan Sisinio Pérez Garzón: Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004.
[2] Susan Kirkpatrick: Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931), Madrid, Cátedra, 2003, pp. 15-18.
[3] Sobre estos aspectos, Iris Zavala: La otra mirada..., pp. 45 y ss. y María Dolores Ramos: «La República de las librepensadoras: laicismo, emancipismo, anticlericalismo», Ayer, 60 (2005) (4), pp. 45-74.
[4] Javier Lasarte: «Pueblo y mujer. Figuraciones dispares del intelectual moderno», en Tina Escaja (comp.): Delmira Agustini y el modernismo. Nuevas preguntas de género, Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo Editora, 2000, p. 38.
[5] Las Dominicales del Librepensamiento, 20-1-1898.
[6] Cit. en Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos: la familia y la ciudad, Madrid, Cátedra, 2003, p. 40.
[7] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas. Secularización, activismo político y feminismo en la prensa republicana: Los Gladiadores (1906-1919)», Historia Social, 67 (2010), pp. 93-112.
[8] Virginia Wolf: Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 1989 y Tres guineas, Barcelona, Lumen, 1999.
[9] Consuelo Flecha: Las primeras universitarias españolas, Madrid, Narcea, 1997.
[10] Demetrio Castro Alfin: «La cultura política y la subcultura política del republicanismo español», en José Luís Casas Sánchez y Francisco Durán Alcalá (coords.): 1er Congreso El republicanismo en la Historia de Andalucía, Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alcalá Zamora y Diputación de Córdoba, 2001, p. 18. María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coords.): Mujeres y culturas políticas (dossier): Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2008), pp. 13-163; Ana Aguado (coord.): Culturas políticas y feminismos (dossier), Historia Social, 67 (2010), pp. 69-112.
[11] Iris Zavala: «Modernidades sexualizadas: el corredor de las voces femeninas», en Tina Escaja (comp.): Delmira Agustini y el modernismo. Nuevas propuestas de género, Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo Editora, 2000, pp. 109 y ss.
[12] María Dolores Ramos: «Heterodoxias religiosas, familias espiritistas y apóstolas laicas a finales del siglo XIX: Amalia Domingo Soler y Belén de Sárraga Hernández», Historia Social, 53 (2005), pp. 65-83.
[13] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas...», p. 94.
[14] Rubén Darío: Los raros, Barcelona, Maucci, 1905.
[15] Antonio Ramos Gascón: «La revista Germinal y los planteamientos estéticos de la “Gente Nueva”», en VV.AA.: La crisis de fin de siglo. Ideología y literatura. Estudios en memoria de Rafael Pérez de la Dehesa, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 126-127 y Eduardo Huertas Vázquez: «El Grupo Germinal y el librepensamiento español», en Pedro Álvarez Lázaro (ed.): Librepensamiento y secularización en la Europa contemporánea, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1996, pp. 265-296.
[16] Carmen de Burgos: El divorcio en España, Madrid, Vda. de Romero, 1904.
[17] Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos..., pp. 35-57.
[18] Pere Sánchez Ferré: «Els orígens del feminisme a Catalunya», Revista de Catalunya, 45 (1990), pp. 33-49.
[19] Jacqueline Lalouette: La libre pensée en France. 1848-1940, París, Albin Michel, pp. 145 y ss.; Pere Sánchez Ferré: «Los neoespiritualismos ante la crisis española de entresiglos. Espiritismo y teosofía», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): La masonería española y la crisis colonial del 98. VIII Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española. Zaragoza, Centro de Estudios de la Masonería, 1999, pp. 3-20; María Dolores Ramos: «Heterodoxias religiosas, familias espiritistas...», pp. 65-83; Zulema Frolow de la Fuente: «Cultura feminista en las espiritualidades alternativas», en II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC, Granada, 22-25 de septiembre de 2009; Rosa María García Baena y Francisco José Cazorla Granados: Otras voces femeninas. Educación y producción literaria en las logias teosóficas, Málaga, Universidad de Málaga, Colección Atenea-Estudios sobre la Mujer, 2010; Joseba Louzao Villar: «Los idealistas de la Fraternidad Universal. Una aproximación a la Historia del movimiento teosófico español (c. 1890-1939)», Historia Contemporánea (Universidad del País Vasco), 37 (2008), pp. 501-529.
[20] Gloria Espigado: «La buena nueva de la Mujer-Profeta. Identidad y cultura política en las fourieristas Mª Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis», en María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coords.): Mujeres y culturas políticas..., pp. 15-33; Gerard Horta: De la mística a les barricades. Introducció a l’espiritisme català del XIX dins el context ocultista europeu, Barcelona, Pro La Mirada Social, 2001 y Cos i revolució. L’espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Barcelona, Edicions de 1984, 2004.
[21] Jordi Luengo: La otra cara de la bohemia. Entre la subversión y la resignificación identitaria, Castellón, Universitat Jaume I, 2009; Gozos y ocios de la mujer moderna. Transgresiones estéticas en la vida urbana del primer tercio del siglo XX, Málaga, Universidad de Málaga, Colección Atenea, 2008; Ana Aguado y María Dolores Ramos: La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2002.
[22] Helena Béjar: El corazón de la República. Avatares de la virtud política, Barcelona, Paidós, 2000.
[23] Así lo reconoció Amalia Carvia en 1932, cuando, en el acto de homenaje que le rindieron las mujeres de la Agrupación Femenina Entre Naranjos de Valencia, evocó a sus compañeras de propaganda laica ya desaparecidas, las cuales no habían podido ver cumplido el sueño de ver materializado el proyecto republicano. El Pueblo, 13 y 17 de enero de 1932.
[24] Natividad Ortíz Albear: Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939), Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2007, pp. 77-81.
[25] El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[26] María Dolores Ramos: «El discurso del librepensamiento o la aportación de Rosario de Acuña a la cultura española (1851-1923)», en F. Rhissassi (coord.): Le discours sur la femme, Rabat, Université Mohammed Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1997, pp. 51-66.
[27] El Gladiador del Librepensamiento, 99, 17 de febrero de 1917.
[28] Catalina Sánchez García: Tras las huellas de Soledad Areales, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2005, p. 39.
[29] Véase «La Maestra suspensa», La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 12, Málaga, 17 de febrero de 1906 y n.º 17, 24 de marzo de 1906.
[30] Catalina Sánchez García: Tras las huellas..., p. 402.
[31] M.ª Carmen Simón Palmer: «Mujeres rebeldes», en Georges Duby y Michelle Perrot (dirs.): Historia de las mujeres en occidente. IV. El siglo XIX, Madrid, Taurus, 1993, pp. 628-641.
[32] María Dolores Ramos: «Heterodoxias religiosas, apóstolas laicas y familias espiritistas...», pp. 65-83.
[33] Véase La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 9, 27 de enero de 1906 y Las Dominicales del Librepensamiento, 1 de febrero de 1895.
[34] La Luz del Porvenir, año XVII, n.º 42, Gracia, 20 de febrero de 1896.
[35] Ibíd., año XIII, n.º 17, Gracia, 10 de septiembre de 1891.
[36] «Discurso de doña Amalia Carvia pronunciado en el acto de su homenaje», El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[37] Gerard Horta: Cos i revolució. L’espiritisme català..., p. 284.
[38] Roger Chartier: El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1994; Robert Darnton: La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia cultural francesa, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
[39] Iris M. Zavala: La otra mirada del siglo XX..., pp. 21-22; Mónica Bernabé: «Introducción» a Vidas de artista. Bohemia y dandismo en Mariátegui, Valdelomar y Eguren (Lima, 1911-1922), Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo Editora-Instituto de Estudios Peruanos, 2006.
[40] La Luz del Porvenir, año X, Gracia, 4 de octubre de 1888.
[41] Las Dominicales del Librepensamiento, 27 de enero de 1898.
[42] María Dolores Ramos: «Hermanas en creencias...», pp. 53-55 y ss.
[43] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas...», pp. 93-112.
[44] Véase el esbozo biográfico que, tras su fallecimiento, inauguró la Sección «Columna de Honor de Masonas Españolas» en la revista Vida Masónica, año I, 4 (1926), pp. 60-62.
[45] Las Dominicales del Librepensamiento, 30 de julio de 1899.
[46] María Dolores Ramos: «Hermanas en creencias...», op. cit., pp. 53-55.
[47] El Gladiador, n.º 2, 8 de junio de 1906.
[48] El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[49] La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 52, Málaga, 24 de noviembre de 1906.
[50] Ibíd. Segunda época, año II, n.º 7, Málaga, 18 de enero 1906.
[51] María Marín: «Impresiones de viaje. La persecución», La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 29, Málaga, 16 de junio de 1906.
[52] Luz Sanfeliu: Republicanas. Identidades de género en el blasquismo (1895-1910), Valencia, PUV, 2005, pp. 315-316.
[53] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas...», pp. 109-111.
[54] El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[55] Luz Sanfeliu: Republicanas..., p. 317.
[56] María Dolores Ramos: «Hermanas en creencias...», pp. 53-55; «Radicalismo político, feminismo y modernización», en C. Gómez-Ferrer, G. Cano, D. Barrancos y A. Lavrin (coords.): Historia de las mujeres en España y América latina. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 31-53, «Heterodoxias religiosas...», pp. 65-84.
[57] Laura Vicente Villanueva: «Teresa Claramunt (1862-1931). Propagadora de la causa de los oprimidos», Historia Social, 53 (2005), pp. 31-46.
[58] El Gladiador del Librepensamiento, 19 de julio de 1906.
[59] Nelly Roussel: Trois conferences, París, Marcel Giard, 1939, p. 59.
[60] Belén Sárraga de Ferrero: Congreso Universal de Librepensadores de Ginebra, Málaga, 1903.
[61] María Dolores Ramos: «Belén Sárraga de Ferrero: Congreso Internacional de Librepensadores de Ginebra (1902)», Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 2, 1 (1995), pp. 127-128.
[62] María Dolores Ramos: «Belén Sárraga y la pervivencia de la idea federal en Málaga (1898-1933)», Jábega (Málaga), 53 (1986), pp. 63-70; «Un compás para trazar una sociedad igualitaria. La labor de la librepensadora Belén Sárraga entre 1897 y 1909», Asparkía. Investigació Feminista (Universidad Jaume I, Castelló), 9 (1998), pp. 79-94; «Federalismo, laicismo, obrerismo, feminismo: Cuatro claves para interpretar la biografía de Belén Sárraga», en María Dolores Ramos y M.ª Teresa Vera (coords.): Discursos, realidades, utopías. La construcción del sujeto femenino en los siglos XIX y XX, Barcelona, Anthropos, 2002, pp. 125-164.
[63] Las Dominicales, 28 de febrero de 1902.
[64] Bernardo Guerrero Jiménez: «La Diosa-Verdad. Belén Sárraga y el anticlericalismo en Iquique», Temas Regionales (Corporación Norte Grande-Arica), 2 (1999), pp. 11-18.
[65] Gladys Marín: El poder de desafiar al poder. Las mujeres en situación de liderazgo, Santiago (Chile), Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, 2001.
[66] Las Dominicales del Librepensamiento, 16 de noviembre de 1899.
[67] El Despertar de los Trabajadores, Iquique (Chile), 8 de abril de 1913.
[68] El Gladiador del Librepensamiento, 19 de mayo de 1917.
[69] Las Dominicales del Librepensamiento, 15 de julio de 1897.
[70] Ibíd., 25 de mayo de 1895.
[71] Las Dominicales, 29 de marzo de 1901.
[72] Gloria Espigado: «Precursoras de la prensa femenina en España: M.ª Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis», en M.ª Teresa Vera Balanza (ed.): Mujer, cultura y comunicación. Entre la historia y la sociedad contemporánea, Málaga, Digital, 1998, pp. 175-176.
[73] Eduardo Enríquez Del Árbol: «Un espacio de paz y progreso: La logia femenina “Hijas de la Regenaración n.º 124” de Cádiz en el último tercio del siglo XIX», en María Dolores Ramos y María Teresa Vera (coords.): Discursos, realidades, utopías..., en especial pp. 381-403.
[74] Redención. Revista mensual feminista (Valencia), año 1, n.º 1, septiembre 1915, p. 3.
[75] Luz Sanfeliu: Republicanas..., pp. 283-284.
[76] El Pueblo, 27-12-1908. Cf. Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos..., p. 108.
[77] Gloria Espigado: «Precursoras de la prensa femenina...», pp. 175-176; «La mujer en la utopía de Charles Fourier», en María Dolores Ramos y M.ª Teresa Vera (coord.): Discursos, realidades, utopías..., pp. 321-372; «La Buena Nueva de la Mujer Profeta...», pp. 15-33.
[78] María Dolores Ramos: «Republicanas en pie de paz. La sustitución de las armas por la justicia, el arbitraje y el derecho», en María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coords.): Mujeres y culturas políticas..., pp. 35-57.
[79] El Pueblo, 27 de diciembre de 1908.
[80] Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos..., p. 108.