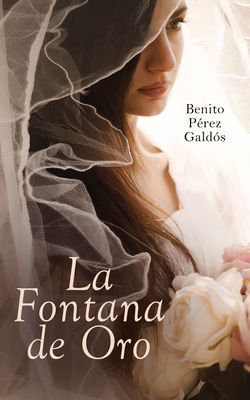Читать книгу La Fontana de Oro - Benito Pérez Galdós - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IX
Los primeros pasos
ОглавлениеÍndice
Los grupos de la calle crecían. La población toda presentaba ese aspecto extraño y desordenado que no es tumulto popular, pero sí lo que le precede. Era el 18 de Septiembre de 1821. La mayor parte de los habitantes de Madrid estaban en la calle. El ansioso «¿qué hay?» salía de todas las bocas. En tales ocasiones basta que se paren dos para que en seguida se vayan adhiriendo otros hasta formar un espeso grupo. Entonces todos los que vemos nos parecen malas caras. El accidente más curioso en tales días es el que ofrece la llegada de la persona que se supone enterada de lo que va a haber. Rodéanle: el enterado se hace de rogar, principia a hablar en lenguaje simbólico para aumentar la curiosidad, sienta por base que sin la más profunda discreción y la promesa de guardar el secreto no puede decir lo que sabe. Todos le juran por lo más sagrado que guardarán el secreto, y, por fin, el hombre empieza a contar la cosa con mucha obscuridad; excitado por los oyentes, se decide a ser claro, y les encaja tres o cuatro bolas de tente-tieso, que los otros se tragan con avidez, desbandándose en seguida para ir a vomitarla en otros grupos: tan indigestos son esta clase de secretos.
La tarde a que nos referimos era casualmente cierto lo que nuestro amigo Calleja, enterado oficial de la Fontana, contaba en uno de los grupos formados en la Carrera.
«Pues qué, ¿no saben ustedes? -decía, bajando la voz y haciendo unos gestos dignos del único espartano que, escapado en las Termópilas, llevó a Atenas la noticia de aquella catástrofe memorable-. ¿No saben ustedes? Pues no hay más sino que mañana habrá procesión cívica en honor de Riego, cuyo retrato será paseado por todas las calles de la Corte».
-Bien, bien -dijo uno de los oyentes-. ¿Íbamos a consentir que se maltratara al héroe de las Cabezas, al fundador de las libertades de España?
-Pues lo grave es que el Gobierno está decidido a que no haya procesión. Pero es cosa decidida. La Fontana lo ha resuelto y se hará: ya está preparado el retrato. Y por cierto que es una linda obra: está representado de uniforme, y con el libro de la Constitución en la mano. ¡Gran retrato! Como que lo hizo mi primo, el que pintó la muestra del café Vicentini.
-¿Y el Gobierno prohíbe la fiesta?
-Sí: no le gustan estas cosas. Pero habrá procesión o no somos españoles. El Gobierno la prohíbe.
En efecto: en aquel momento las esquinas recibían un emplasto oficial, en que se leía el bando prohibiendo la fiesta preparada por los clubs para el siguiente día. La tropa estaba sobre las armas.
«Y esta noche tenemos gran sesión en la Fontana».
-Mira, Perico, guárdame un buen sitio esta noche -dijo un joven que formaba parte del grupo-; guárdame un puesto, que tengo que ir esta noche a primera hora al Parador del Agujero a recibir unos amigos que vienen de Zaragoza.
Y después añadió con misterio, dirigiéndose a otros dos o tres que parecían amigos suyos:
«Buenos chicos aquellos chicos de Zaragoza, de que os he hablado. Esta noche llegan. Son del club republicano de allá. Buenos chicos».
El grupo se disolvió; al mismo tiempo, la siniestra figura de Tres Pesetas cruzaba por la calle, unida a la no menos desapacible de Chaleco.
Del grupo salieron tres jóvenes de los que hablaron anteriormente. Eran tres mancebos como de veinticinco años. No podemos llamarles lechuguinos netos; pero tampoco podía decirse de ellos que carecían de toda distinción y elegancia. Eran amigos íntimos, que compartían sus fatigas y sus goces, las fatigas de la pobreza estudiantil y los goces del aura popular, conquistada con artículos de periódicos y discursos en el club.
El uno era un joven de familia distinguida, segundón, a quien habían mandado a estudiar Cánones y sagrada Teología en Salamanca, con el objeto de que fuera sacerdote y disfrutara unas pingües capellanías que habían pertenecido a un su tío, chantre de la catedral de Calahorra. Capellán te vean mis ojos, que obispo como tenerlo en el puño. En efecto: Javier, que así se llamaba el muchacho, hubiera sido obispo, porque su familia tenía gran influencia. Pero el chico, que no amaba los hábitos y se sentía impresionado por las nuevas ideas, hizo su hatillo, y falto de dineros, aunque no de osadía, se puso en camino, y se plantó en Madrid el mismo bendito año de 1820. Vagó por las calles solo; pero pronto tuvo bastantes amigos; escribió a su abuelita, que le concedió un medio perdón y algunos cuartos (pocos, porque la familia, aunque la más noble del territorio leonés, se hallaba en situación muy precaria); marchó después a Zaragoza, donde vivió algunos meses, figurando mucho en los clubs democráticos, y volvió después a la Corte, no muy bien comido ni bebido, pero alegre en demasía. Escribía en El Universal furibundos artículos, y contento con su poquito de gloria, iba pasando la vida, pobre, aunque bien quisto. Cautivaba a todos por la amabilidad de su carácter y lo generoso de sus sentimientos. En política profesaba opiniones muy radicales y pertenecía a la fracción llamada entonces exaltada.
En la misma militaba el segundo de estos tres amigos que describimos, el cual era andaluz, de veintitrés años, delgado, pequeño y flexible, En Écija, su patria, pasaba el tiempo escribiendo versos a Marica, a Ramona, a Paca, a la fuente, a la luna y a todo. Pero todo cansa, y la poesía a secas no es de lo que más entretiene: un día se encontró aburrido y pensó salir del pueblo. Pasó por allí a la sazón el ejército de Riego, y aquellas tropas excitaron su curiosidad.
Preguntó; le dijeron que eran los soldados de la libertad, y esto resonó en sus oídos con cierta agradable armonía. «Me voy con ellos» dijo a sus padres. Estos eran muy pobres, y contestaron: «Hijo, vete con Dios, y que Él te haga bueno y feliz; pórtate bien, y no te olvides de nosotros».
El poeta siguió el ejército, llorando sus padres, y aún es fama que lloraron a escondidas tres de las chicas más guapas de Écija. Al llegar a Madrid, el joven volvió a ser poeta, y entonces hacía versos al Rey cuando abría las Cortes, a Amalia, a Riego, a Alcalá Galiano, a Quiroga, a Argüelles. En su vida cortesana, este poeta, que, como después veremos, pertenecía a la escuela clásica en todo su vigor, pasó algunos clásicos apurillos; mas después, escribiendo en casa de un abogado, desempeñando funciones modestas en el periódico El Censor, vivía siempre alegre, siempre poeta, siempre clásico, apreciado de sus amigos, con alguna fama de calavera, pero también con opinión de joven listo y de buen fondo.
La fisonomía del tercero no era tan agradable ni predisponía tanto a su favor como la de los anteriores. Sin embargo, tenía fama de buen chico; y en cuanto a opiniones políticas, no podía echársele en cara la tibieza, porque era frenético republicano. Algunos malintencionados decían que en el fondo era realista, y que sólo por cálculo hacía alarde de aquel radicalismo intransigente. Pero aún no tenemos motivo para aceptar esta aseveración, que es quizá una calumnia. Llamábanle el Doctrino, porque había estudiado primeras letras en el colegio de San Ildefonso. No podía negarse que había en su carácter cierta astucia disimulada, y en sus modales alguna afectación bastante notoria. Era hijo natural de un vidriero, que le reconoció al morir, dejándole pequeña fortuna; pero los albaceas testamentarios, a quienes el difunto dio amplios poderes, hicieron un inventario, del cual resultaba que el vidriero no había dejado en el mundo cosa alguna de valor. El Doctrino les pedía dinero, y ellos le solían decir: «Tome usted para un semestre». Y le daban una onza.
Pero sus amigos le ayudaban a vivir, le mantenían y le compraban algún levitón de pana. Era notorio (y aún llegó a tratarse seriamente del asunto) que poco antes de la época en que esta historia comienza, el Doctrino gastaba más dinero que de costumbre; y cuando sus amigos le preguntaban el origen de aquel caudal, respondía evasivamente y mudaba de conversación.
Estos tres jóvenes eran inseparables, sin que alteraran la paz las desventuras pasajeras del uno, ni las ganancias fortuitas del otro. La onza semestral del Doctrino perecía en Lorencini o en la Fontana en dos días de café, chocolate y jerez; pero después Javier escribía un artículo tremendo sobre la soberanía nacional para comprarle unas botas al poeta clásico, y el mismo Doctrino sacaba de un misterioso bolsillo un doblón de a cinco para atender a las necesidades amorosas de Javier, que tenía pendiente cierta cuestión con la hija de un coronel de caballería, hombre atroz y fiero como un cosaco.
Estos tres jóvenes vagaron juntos por las calles, acercándose a los grupos, preguntando a todos, contando noticias fraguadas por la fecunda imaginación del poeta hasta que, llegada la noche, se dirigieron al parador del Agujero, sito en la calle de Fúcar, a esperar a unos amigos de Javier, que llegaban aquella misma noche de Zaragoza.
Ni en la arquitectura antigua ni en la moderna se ha conocido un monumento que justificara mejor su nombre que el parador del Agujero en la calle de Fúcar. Este nombre, creado por la imaginación popular, había llegado a ser oficial y a verse escrito con enormes y torcidas letras de negro humo sobre la pared blanquecina de la fachada. Un portalón ancho, pero no muy alto, le daba entrada; y esta puerta, cuyo dintel consistía en una inmensa viga horizontal, algo encorvada por el peso de los pisos principales, era la entrada de un largo y obscuro callejón que daba al destartalado patio. Este patio estaba rodeado por pesados corredores de madera, en los cuales se veían algunas puertas numeradas.