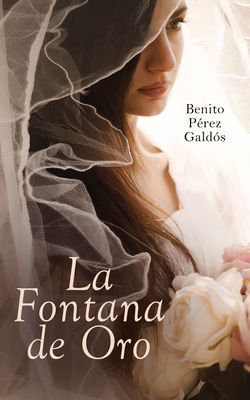Читать книгу La Fontana de Oro - Benito Pérez Galdós - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo III
Un lance patriótico y sus consecuencias
ОглавлениеÍndice
Don Elías cruzaba la Carrera de San Jerónimo, cuando vio que hacia él venían unos cuantos hombres que reían y gritaban dando vivas a la Constitución y a Riego. Trató de evitar el encuentro, y tomó la otra acera; pero ellos pasaron también, y uno le detuvo.
Eran cinco individuos, y de ellos tres, por lo menos, estaban completamente embriagados. Nuestro ya conocido Calleja les mandaba. Componíase la cuadrilla de un chalán del barrio de Gilimón y un matutero del Salitre, un caballero particular conocido en Madrid por sus trampas y gran prestigio en la plazuela de la Cebada, y finalmente, un mocetón alto, flaco y negro, que tenía fama de guerrillero, y del cual se contaban maravillas en las campañas de 1809 y después en los sucesos del 20. El sello de sus hazañas marcaba siniestramente su rostro en un chirlo, que le cogía desde la frente hasta el carrillo, cegándole un ojo y abollándole media nariz.
Los cinco detuvieron al anciano.
«¡Mátale, mátale!» dijo con aguardentosa voz el matutero, pinchando con la varita que llevaba en la mano el pecho de Elías.
-No, déjale, Perico: ¿de qué vale despachurrar a este bicho?
-Si es Coletilla -exclamó el del chirlo, reconociéndole-. Coletilla, el amigo de Vinuesa, el que anda por los clubs para contarle al Rey lo que pasa.
-¡Que cante el Trágala! -dijo el chalán, que estaba envuelto desde el pescuezo a la rabadilla en un ceñidor encarnado, por entre cuyos pliegues asomaba el puño de uno de aquellos célebres alfileres de Albacete que tanto dan que hacer a la Justicia.
-Tres Pesetas, coge por ese brazo al señorito.
Tres Pesetas puso su mano sobre el gorro de Elías y se lo tiró al suelo, dejando al aire la pelada calva del anciano. Carcajada sonora acogió este movimiento.
«¡Miren qué orejazas de mochuelo!» añadió el guerrillero, tirándole de la derecha hasta inclinarle la cabeza sobre el hombro.
-Pos no tiene mala cabeza e pelaílla pa jugar a los trucos -dijo el matutero, dándole un papirotazo en mitad del cráneo.
El realista estaba lívido de cólera: apretaba los puños en convulsión nerviosa, y en sus ojos brillaron lágrimas de despecho. En esto Calleja, que parecía tener gran autoridad entre aquella gente, se agarró al brazo de Elías, y exclamó, riendo con la desenfrenada hilaridad de la embriaguez:
«Ven, bravucón, ven con nosotros. Ciudadanos -prosiguió, volviéndose a los otros-: este es el gran Coletilla, el mismo Coletilla. Seremos amigos. Nos va a presentar al Rey constitucional para que nos haga...».
-¡Menistros! -gritó el matutero enarbolando su vara.
-Ciudadanos, ¡viva el Rey absoluto, viva Coletilla!
-Vamos a jaserle comunero de la gran comuniá -dijo el matutero-. Primera prueba. ¡Qué salte!
-¡Qué salte!
-¡Qué salte!
Y uno de ellos tomó de la mano a Elías como para hacerle saltar, mientras otro, empujándole con violencia, le hizo caer al suelo.
«Zegunda prueba -chilló Tres Pesetas-: toma esta espada, pincha a uno de nosotros».
Y sacando un sable le dio de plano tan fuerte golpe, que le obligó a caer en opuesto sentido.
«Di '¡viva la Constitución!'».
-¿Pues no lo ha e ezir? Y si no, yo tengo aquí unas explicaeras... -vociferó el matutero, sacando su navaja.
-Este tunante fue el que delató al cojo de Málaga -dijo el caballero particular.
-Y el amigo de Vinuesa.
-Señores, este no es más que Coletilla, el gran Coletilla -afirmó Calleja con mucha gravedad.
La ferocidad se pintaba en los ojos del matutero y del chalán. El de la cicatriz cogió por el cuello a Elías, y con su mano vigorosa le apretó contra el suelo.
«Suéltalo, Chaleco; déjalo tendido».
Es de advertir que el matutero era conocido entre los de su calaña por el extravagante nombre de Chaleco.
«Déjamelo a mí -exclamó el chalán-. Tríncalo por el piscuezo: quío ver lo que tienen esos realistas dentro del buche».
Muy mal parado estaba el infeliz Elías; y ya se encomendaba a Dios con toda su alma, cuando la inesperada llegada de un nuevo personaje puso tregua a la cólera de sus enemigos, salvándole de una muerte segura.
Era un militar alto, joven, bien parecido y persona de noble casa sin duda, porque, a pesar de su juventud, llevaba charreteras de una alta graduación. Traía largo capote azul, y uno de aquellos antiguos y pesados sables, capaces de cercenar de un tajo la cabeza de cualquier enemigo. Al verle que se interponía en defensa del anciano, los otros se apartaron con cierto respeto, y ninguno se atrevió a insistir.
«Vamos, señores, dejen ustedes en paz a ese pobre viejo, que no les hace ningún daño» dijo el militar.
-Si es Coletilla, el mismo Coletilla.
-Pero sois cinco contra él, y él es un pobre señor indefenso.
-Eso mismo decía yo -exclamó Calleja, con la misma risa de borracho.
-Poz que diga «¡viva el Rey constitucional!».
-Lo dirá cuando se vea libre de vosotros. Yo respondo de que es un buen liberal y hombre de bien.
-¡Si es un servilón! -exclamó Chaleco.
-¿Y qué queréis hacer con él? -preguntó el militar.
-Poca cosa -dijo Tres Pesetas, que era el más atrevido-. No más que abrirle un tragaluz en la barriga pa que salgan a misa las asaúras.
-Vamos, marchaos a vuestras casas -dijo el militar con mucha entereza-: yo lo defiendo.
-¿Usía?
-Sí, yo. Marchaos, yo respondo de él.
-Pues si no ize ¡viva la...!
-Di «¡viva la Constitución!» -exclamaron todos a la vez, menos Calleja, que se estaba riendo como un idiota.
-Vamos -manifestó el militar, dirigiéndose a Elías-: dígalo usted, es cosa que cuesta poco, y además hoy debe decirlo todo buen español.
-¡Que lo diga!
-¡Que lo iga pronto!
El militar persistía en que dijera aquellas palabras, como un medio de verse libre; pero Elías continuaba en silencio.
«Vamos, padrito, pronto» dijo el matutero.
-¡No! -exclamó Elías con profunda voz y trémulo de indignación.
Entonces Tres Pesetas alzó la vara sobre el viejo; los demás se dispusieron a acometerle, y fue preciso que el militar empleara todas sus fuerzas y todo su prestigio para impedir un mal desenlace.
«Diga usted '¡viva la Constitución!'».
-¡No! -repitió Elías. Y como si recibiera inspiración del cielo, en un arrebato de supremo valor exclamó: «¡Muera!».
Los cuatro desalmados rugieron con ira; pero el militar parecía resuelto a defender a Elías hasta el último trance.
«Apartaos -dijo-. Este hombre está loco. ¿No conocéis que está loco?».
-Que retire esas palabras -dijo riendo siempre Calleja, que aun en la embriaguez blasonaba de usar con propiedad las fórmulas parlamentarias.
-¿Qué ritire ni ritire?
-Sí, está loco -dijo Chaleco-; y si no está loco está bo... bo... borracho.
-¡Eso es... eso... borracho! -gritó Calleja, que al fin había necesitado apoyarse en la pared para no caer en tierra.
Algunos vecinos se habían asomado; algunos transeúntes trabaron conversación con el venerable Tres Pesetas, y ya sea que un ebrio se distrae fácilmente, ya que les impusiera temor la actitud firme del militar, lo cierto es que los cuatro amigos de Calleja dejaron en paz a Elías, el cual, ayudado de su protector, se levantó como pudo y se puso el gorro que casi había perdido la forma bajo los pies del matutero. El militar, al detener con un vigoroso esfuerzo el movimiento agresivo de Chaleco contra Elías, se rozó la mano izquierda con la extremidad puntiaguda de la empuñadura de la navaja que el mozo llevaba en la faja. Esta rozadura le levantó un poco la piel y le hizo derramar alguna sangre. El militar se envolvió la mano en un pañuelo, y con la derecha tomó el brazo del viejo. Este se hallaba magullado, roto y en un estado de desfallecimiento tal que no podía andar sino a pasos cortos y vacilando a cada momento.
El militar le sostuvo con fuerza, y andando con él muy lentamente, le preguntó dónde estaba su casa para llevarle a ella. Elías, sin contestarle, le encaminó haciéndole señas por la calle de Alcalá, dirigiéndose a la del Barquillo para tomar al fin la de Válgame Dios, donde aquel buen hombre vivía.
El joven militar era sin duda poco amante del silencio, y de carácter alegre y comunicativo, porque por el camino comenzó a hablar con singular volubilidad, pareciendo que el obstinado mutismo del vicio estimulaba más su prolija locuacidad.
No podemos transcribir los términos precisos en que habló este, que desde ahora es nuestro amigo, y nos acompañará en todo el tránsito de esta dilatada historia; pero conociendo su carácter como lo conocemos, es seguro que no será aventurado poner en boca suya estas o parecidas palabras:
«Hay que deplorar, amigo mío, en esta imperfecta vida humana, que las cosas mejores y más bellas tienen siempre un lado malo; fatal obscuridad que proyecta en breve parte de su esfera lo más resplandeciente y luminoso. Las instituciones más justas y buenas, ideadas por el hombre para producir efectos de bien común, ofrecen en los primeros tiempos de práctica extraños resultados, que hacen dudar a los de poca fe de la bondad y justicia de ellas. Los hombres mismos que fabrican un objeto de sutil mecanismo, vacilan en los primeros momentos del uso, y no aciertan a regular su compás y reposado movimiento. La libertad política, aplicación al gobierno del más bello de los atributos del hombre, es el ideal de los Estados. Pero ¡qué penosos son los primeros días de práctica! ¡Cómo nos aturde y desespera el primer ensayo de esta máquina!
»El mayor inconveniente es la impaciencia. Hay que tener perseverancia y fe, esperar a que la libertad dé sus frutos, y no condenarla desde el primer día. ¿No sería loco el que plantando un árbol le arrancara desesperado al ver que no echaba raíces, crecía y daba flores y frutos al primer día?».
Es probable que el militar no empleara estos mismos términos; pero es seguro que las ideas eran las mismas. Lo cierto es que al concluir esperó a ver si su peroración producía algún efecto en el viejo; pero este, sumamente abstraído, daba muestras de no atender a sus palabras y de hacer en su interior otras consideraciones no menos trascendentales y profundas.
«Es de deplorar -continuó el militar reforzando su elocuencia con un poco de mímica-, es de deplorar que los primeros derechos concedidos por la libertad sean mal empleados por algunos hombres. El hábito de la libertad es uno de los más difíciles de adquirir, y tenemos que sufrir los desaciertos de los que por su natural rudeza tardan más en adquirir este hábito. Pero no desconfiemos por eso, amigo. Usted, que es sin duda buen liberal, y yo, que lo soy muy mucho, sabremos esperar. No maldigamos al sol porque en los primeros momentos de la mañana produce molestia en nuestros ojos, cuando salen bruscamente de la obscuridad y del sueño».
Parose por segunda vez el joven para tomar aliento y ver si la fisonomía del anciano daba señales de aprobación; pero no observó en aquel rostro singular otra cosa que abstracción y melancolía.
«Esos que le han detenido a usted -continuó el militar-, no son liberales. O son agentes ocultos del absolutismo, o ignorantes soeces sin razón ni conciencia. O libertinos sin instrucción, o alborotadores asalariados. ¿Será preciso quitarles la libertad y no devolvérsela hasta que reciban educación o castigo? Entonces, ¿habrá libertad para unos, y para otros no? Ha de haberla para todos o quitársela a todos. ¿Y es justo renunciar a los beneficios de un sistema por el mal uso que algunos pocos hacen de él? No: más vale que tengan libertad ciento que no la comprenden, que la pierda uno solo que conoce su valor. Los males que con ella pudieran ocasionar los ignorantes son inferiores al inmenso bien que un solo hombre ilustrado pueda hacer con ella. No privemos de la libertad a un discreto por quitársela a cien imprudentes».
El joven se paró por tercera vez por dos razones: primera, porque no tenía más que decir (insistimos en que no empleó las mismas palabras); y segunda, porque el viejo, al llegar a su calle, se detuvo en una puerta, y dijo: «Aquí». El viejo había concluido, y el militar iba a dejar a su nuevo amigo; pero notó que estaba este cada vez más desfallecido y corría peligro de no poder subir si le abandonaba. El locuaz y discreto joven entró, pues, en la casa sosteniendo al realista, que apenas podía dar un paso.
La mansión de Elías se ostentaba en la mitad de la calle de Válgame Dios, donde hacía veces de palacio. Colocada entre dos casas a la malicia, aparecía allí con proporciones gigantescas, sin que por eso tuviera más que dos pisos altos, de los cuales el superior gozaba la singular preeminencia de ser habitado por nuestro héroe.
La fachada era mezquina, fea. El cuarto bajo servía de oficina a las ruidosas ocupaciones de un machacador de hierro, que surtía de sartenes, asadores y herraduras a todo el barrio del Barquillo. Los balcones del principal eran fiel remedo de los jardines colgantes de Babilonia, porque había en ellos muchos tiestos con flores, muchas matas que estaban en camino de ser árboles, juntamente con tres jaulas de codornices y dos reclamos, que por la noche daban armonía a toda la calle. En medio de esta selva y de estos gorjeos se veía una muestra de Prestamista sobre alhajas.
El portal era angosto y muy largo. Para llegar a la escalera, que estaba en lo profundo, se corrían mil peligros a causa de las sinuosidades del terreno, en el cual los hoyos, llenos de inmundicia, alternaban con puntiagudos guijarros, alzados media cuarta. La escalera era angosta, y sus paredes, blanqueadas en tiempo de Felipe V, cuando menos, se hallaban en el presente siglo cubiertas de una venerable capa de mugre, excepto en la faja o zona por donde rozaban los codos de los que subían, la cual tenía singular pulimento. En uno de los tramos había, no un candil, sino el sitio de un candil manifestado en una gran chorrera de aceite hacia abajo, una gran chorrera de humo hacia arriba, y en la convergencia de ambas manchas un clavo ennegrecido.
Llegaron al segundo, y el militar llamó. Sin duda, alguna persona esperaba con impaciencia, porque la puerta se abrió al momento. Abriola una joven como de diez y ocho años de edad, que al ver el aspecto abatido del viejo, y sobre todo al ver que un desconocido le acompañaba, cosa sin duda muy rara en él, dejó escapar una exclamación de temor y sorpresa.
«¿Qué hay? ¿Qué le ha pasado a usted?» dijo cerrando la puerta, después que los dos estaban en el pasillo.
E inmediatamente marchó delante y abrió la puerta de una sala, donde entraron los tres. El anciano no habló palabra, y se dejó caer en un sillón con muestras de dolor.
«¿Pero está usted herido? ¿A ver? Nada» dijo la joven examinando con mucha solicitud a Elías y tomándole la mano.
-No ha sido nada -dijo el militar, que se había descubierto respetuosamente-, no ha sido nada: pasaba hace un momento por la calle, y cinco hombres soeces que le encontraron quisieron que cantara no sé qué cosa, y el señor, que no estaba para cantos, se negó.
La joven miró al militar con expresión de estupor. Parecía no comprender nada de lo que este había dicho.
«Eran unos borrachos que quisieron hacerle daño; pero pasé yo felizmente... No se asuste usted: no tiene nada».
Elías pareció un poco repuesto; apartó con despego a la joven, y su semblante principió a serenarse.
«¡Ay!, qué miedo he tenido esta noche -dijo la joven-. Esperándole hora tras hora y sin parecer... Luego esos alborotos en la calle... A media noche pasaron por ahí unos hombres gritando. Pascuala y yo nos escondimos allí dentro, y nos sentamos en un rincón temblando de miedo. ¡Cómo gritaban! Después sentimos muchos golpes... decían que iban a matar a uno. Nosotras nos pusimos a llorar. Pascuala se desmayó; pero yo procuré animarme, y juntas empezamos a rezar de rodillas delante de la Virgen que está allí dentro. Después se fue alejando el ruido; sentimos unos quejidos en la calle. ¡Ay!, no lo quiero recordar. Todavía no se me ha quitado el susto».
El militar oyó con interés estas palabras; pero sin dejar de oírlas dirigió su atención a reconocer el sitio en que se hallaba y a examinar el aspecto de la amable persona que en él vivía.
La casa era modesta; pero la sencillez y el aseo revelaban en ella un bienestar pacífico.
La joven llamó su atención más que la casa. Clara (que así se llamaba) representaba más de diez y ocho años y menos de veintidós. Sin embargo, estamos seguros de que no tenía más que diez y siete. Su estatura era más bien alta que baja, y su talle, su busto, su cuerpo todo tenían las formas gallardas y las bellas proporciones que han sido siempre patrimonio de las hijas de las dos Castillas. El color de su rostro, propiamente castellano también, era muy pálido, no con esa palidez intensa y calenturienta de las andaluzas, sino con la marmórea y fresca blancura de las hijas de Alcalá, Segovia y Madrid. En los ojos negros y grandes había puesto todos sus signos de expresión la tristeza. Su nariz era delgada y correcta, aunque demasiado pequeña; su frente pequeña también, pero de un corte muy bello; su boca muy hermosa y embellecida más por la graciosa forma de la barba y la garganta, cuya voluptuosidad y redondez contribuía a hacer de su semblante uno de los más encantadores palmos de cara que se había ofrecido a las miradas del militar desconocido, el cual (digámoslo de paso) era hombre corrido en asuntos femeninos.
El peinado de Clara podía rigurosamente ser tachado de provinciano, porque se alzaba en un moño de tres tramos sobre la corona. Este modo de peinarse era ya desusado en la corte; pero la belleza suele generalmente triunfar de la moda, y Clara estaba muy bien con su trenza piramidal. El traje era de los que usaba entonces la clase no acomodada, pero tampoco pobre, es decir, un guardapiés de tela clara con pintas de flores, mangas estrechas hasta el puño, talle un poco alto y el corte del cuello cuadrado y adornado de múltiples encajes.
La investigación del militar duró mucho menos de lo que hemos empleado en describir la figura. Durante algunos segundos estuvieron los tres personajes inmóviles el uno frente al otro sin decir palabra, hasta que el viejo, como continuando una peroración interior, exclamó con un repentino acceso de ira y lanzando de sus ojos rápidamente iluminados una mirada feroz.
«¡Infames, perros! Quisiera tener en mi mano un arma terrible que en un momento acabara con todos esos miserables. ¡Ah! Pero ellos no tienen la culpa. Tienen la culpa los otros, los sabios, los declamadores, los que les educan, esos malvados charlatanes que profanan el don de la palabra en los infames conciliábulos de las Cortes. Tienen la culpa los revolucionarios, rebeldes a su Rey, blasfemos de su Dios, escarnio del linaje humano.¡Oh, Dios de justicia! ¿No veré yo el día de la venganza?».
El militar estaba atónito y algo corrido. Parecíale que aquello era una réplica indirecta a su expresiva disertación del camino; y aunque se le ocurrió contestarla, vio en el rostro de Elías una expresión de contumacia y ferocidad que le intimidó. Su atención estaba en parte reconcentrada en la compañera del realista. Clara miraba al viejo con la indiferencia propia de la costumbre, y al mismo tiempo miraba a su protector como si se avergonzara de la extrañeza que le causaban las palabras del viejo.
El militar, poco cuidadoso al fin de las imprecaciones del realista, comenzó a sentir interés hacia aquella pobrecilla, que, sin saber por qué, le inspiró mucha lástima desde el principio.
Pero llegó un momento en que el joven sintió su situación embarazosa. Elías continuaba en voz baja su soliloquio sin cuidarse de él; era preciso marcharse; y eso de marcharse sin satisfacer un poco la curiosidad y hablar otro poco con la joven, no le gustaba. Miró a Elías con insistencia y se acercó a él; pero este no daba muestras de fijar en el otro la atención, ni tenía gratitud, ni afecto, ni cortesía, ni era, al parecer, cortado por el común patrón de los demás hombres. Al fin, viéndole tan abstraído, resolvió tomar pretexto de la protección que le había dispensado para hacer hablar a la muchacha.
«No tema usted nada -le dijo en voz baja, apartándose hacia la ventana-. No ha recibido golpe ninguno. Está aterrado por la sorpresa y la ira; pero se calmará».
-Sí, se calmará... un poco.
-Y se pondrá contento.
-Contento, no.
-Cuidado: por usted no estará triste.
Esto, que podía pasar por una galantería, no hizo efecto ninguno en Clara. Volviose para mirar a Elías, que continuaba en la misma postura, gesticulando a solas. De tiempo en tiempo profería sus adjetivos predilectos: «¡Malvados, perros!».
El militar arriesgó entonces la pregunta, y bajando más la voz, y apartándose hasta llegar al hueco de la ventana, dijo:
«Tal vez será indiscreción la pregunta que voy a hacerle a usted; pero me disculpa el gran interés que por ese caballero me he tomado, y el deseo de servirle bien en lo que pueda. ¿Este señor está en su cabal juicio?».
Clara miró al militar con expresión de gran asombro; y como si la pregunta fuera una revelación, contestó:
«¿Loco?...» y después de una pausa, añadió encogiéndose de hombros: «No sé».
La curiosidad del militar creció.
«No lo tome usted a agravio; pero su conducta, sus palabras en aquella pendencia, lo sombrío de su aspecto, lo que ahora acaba de decir, me hacen creer que padece una enajenación».
Clara miraba al joven con expresión que tenía algo de afirmativa.
«Yo no sé -dijo al fin-. El pobrecito padece mucho. Yo también padezco de verle. No está nunca alegre: a veces creo que se me va a morir en un arrebato de ira. Pasa las noches leyendo libros, escribiendo cartas, y a veces habla consigo mismo como ahora. A Pascuala y a mí nos da mucho miedo: le sentimos levantarse y pasear precipitadamente, dando vueltas en este cuarto. De día sale temprano, y está fuera toda la noche».
El militar sintió aumentarse la compasión que Clara le inspiró desde el principio, porque le parecía que aquella infeliz era una mártir que sufría resignada los atropellos de un loco.
«Pero usted -dijo con el mayor interés- ¿no es víctima de sus bruscos ademanes? ¿No la maltrata a usted? Entonces sería cosa de declararle rematado.
-¿A mí? No -dijo Clara-; no me ha maltratado nunca.
Parecerá extraño que Clara, sin conocer al militar, le hiciera declaraciones que parecen de íntima confianza; pero esto, que en circunstancias ordinarias sería raro, en este caso no lo era. Clara había vivido siempre en compañía de aquel viejo: era huérfana, no tenía parientes ni amigas, no salía nunca, no se comunicaba con nadie, se consumía en el desierto de aquella casa, sin otra cosa que algunos recuerdos y algunas esperanzas, que luego conoceremos. Su carácter era extremadamente sencillo: un incidente imprevisto le ponía delante a un hombre cortés y generoso que para satisfacer su curiosidad empleaba hábiles recursos de conversación, y ella le dijo lo que quería saber; se lo dijo obedeciendo a una poderosa necesidad de desahogo, hija de su aislamiento y melancolía.
El curioso no se atrevía a continuar investigando: ya iba a despedirse mal de su grado, cuando Clara vio que tenía una mano ensangrentada, y exclamó sobrecogida:
«¡Está usted herido!».
-No es nada: un rasguño.
-Pero sale mucha sangre. ¡Jesús!, tiene usted la mano destrozada.
-¡Oh!, no es nada... Con un poco de agua...
-Voy al momento.
Clara se marchó muy a prisa y volvió a poco rato, entrando en la habitación inmediata: traía una jofaina, que puso sobre la mesa, y llamó al militar, que no tardó en acercarse.
«¿Y tiene familia?» dijo este tocando el agua con la mano para ver si estaba muy fría.
-¿Familia? -contestó Clara con su naturalidad acostumbrada-. No: me quería mucho. Yo deseo tanto que se le quiten de la cabeza esas manías... Antes era muy bueno para mí, y estaba muy alegre... Yo era muy niña entonces.
-Antes era muy bueno. ¿Y ahora no lo es?
-Sí; pero ahora... Como tiene tantas cosas en que pensar...
-¿Y desde cuándo ha variado?
-Hace mucho tiempo, cuando hubo muchos alborotos y dijeron que iban a matar a... ¿al Rey?... no sé a quién. Pero antes de eso, ya estaba casi siempre alterado. Cuando yo era muy niña... No... entonces salíamos los domingos a paseo, y me llevaba a Chamartín y comíamos en el campo con Pascuala.
-¿Y ahora no sale usted nunca de aquí?
-Nunca -dijo Clara, como si aquella soledad en que vivía fuera la cosa más natural del mundo.
El militar se interesaba cada vez más por la persona que tan repentinamente había conocido. Cada vez sospechaba más que aquella infeliz era víctima de las brutalidades del fanático. Desde el sitio en que se hallaba, veía al viejo sentado en un sillón y entregado a su mudo frenesí. Mirando después a Clara, cuya gracia sencilla y melancólica franqueza formaban contraste con el terrible realista, se aumentaron su confusión, su curiosidad y sus temores.
«¿Y usted no sale para distraerse, para ver y reponerse de estar aquí encerrada tanto tiempo?» le dijo, casi conmovido.
-¿Yo?... ¿para qué salgo? Me pongo triste cuando salgo. No veo la calle sino cuando voy a las Góngoras los domingos muy temprano; pero al verme fuera, me parece que estoy más sola que aquí.
-¿Y él no tiene empeño en que usted se divierta, en que pase agradablemente la vida? -dijo el militar casi asustado de su curiosidad y mirando de soslayo a Elías para ver si atendía a su conversación.
-¿Él? Pero yo no quiero divertirme... porque... ¿qué voy a hacer fuera de aquí? Él dice que debo estar siempre en la casa.
-¿Pero usted no trata a nadie, no ve a nadie?
-A Pascuala, que me quiere mucho.
Ya el militar tenía ganas de saber quién era aquella Pascuala.
«¿Y esa Pascuala es amiga de usted?».
-Es la criada.
-Ya... ¿Y no tiene usted más amiga? A la edad de usted es natural y conveniente la amistad de las jóvenes, y sobre todo, no se puede vivir de esa manera. Es preciso...
-Yo estoy bien así. Él dice que no debo conocer a nadie.
-¿Y la obliga a usted a llevar esta vida tan triste?
-No me obliga. Yo, si quisiera, podría salir. Él no está nunca aquí. Pero yo... Dios me libre... ¿A dónde había de ir?
El militar no sabía qué pensar. ¿Qué relaciones existían entre aquel monomaniaco y aquella joven? ¿Sería su padre, su marido?... -No -decía para sí-. Es repugnante sospechar que puedan existir los vínculos del matrimonio entre los dos.
«No extrañe usted mis preguntas -dijo, continuando con ansiedad-; pero me interesan mucho ustedes dos. ¿Y a él nadie le visita, nadie viene a verle?».
-Conoce mucho a unas señoras, que llaman las señoras de Porreño. Son nobles y fueron muy ricas.
-¿Y vienen aquí?
-Muy pocas veces. Él las quiere mucho.
-Y esas, que presumo serán personas de buenos sentimientos, ¿no le tienen a usted cariño, no la quieren?
-¿A mí? Una vez me dijeron que yo parecía ser una buena muchacha.
-¿Y nada más? ¿No le han dicho más?
-¡Ah!, son muy buenas. Él dice que son muy buenas. Una de ellas dicen que es santa.
Estas declaraciones eran hechas por Clara con una ingenuidad tan espontánea, que conmovía al que pudiera oírlas. Para que el lector, que aún no conoce la infinita bondad de este carácter, no extrañe la franqueza leal y la sublime indiscreción de la pobre Clara, añadiremos que durante años enteros esta desgraciada no veía más personas que don Elías, Pascuala, y a veces, muy de tarde en tarde, las tres melancólicas efigies de las señoras de Porreño. Su vida era un silencio prolongado y un hastío lento. Tan sólo pudieron reanimarla y darle alguna felicidad los cuarenta días que, seis meses antes de estos sucesos, había pasado en Ateca, pueblo de Aragón, a donde Elías la mandó para que disfrutara del campo. Más adelante veremos por qué tomó Elías esta determinación, y lo que resultó del viaje de Clara.
«Pero es posible -continuó el militar, olvidado de que Elías estaba cerca-, ¿es posible que pase usted la vida de esta manera, sin más compañía que la de ese hombre? ¿Y no ha salido usted nunca de aquí, no ha ido al campo?
-Sí: estuve unos días fuera, hace seis meses.
-¿En dónde?
-En Ateca. Él me mandó. Me puse mala, y fui allá a restablecerme. Estuve en su pueblo.
-Ya... -dijo el militar, contento de haber encontrado un motivo, aunque pequeño, para suponer que aquel hombre no era enteramente feroz.
-¿Y lo pasó usted bien?
-¡Ah!, sí: me alegré mucho de estar allí.
-¿Y no quiere usted volver?
-¡Oh!, sí -exclamó Clara, sin poder contener una exclamación expansiva.
-Usted no debe estar aquí; usted tiene el corazón más bondadoso que puede existir. ¿Para qué, sino para la sociedad, puede haber creado Dios un conjunto de gracias y méritos semejantes? ¡A cuántos podría usted hacer felices! ¿No ha pensado en esto? Piense usted en esto.
Clara no pareció hacer caso de la galantería. Quedó en silencio y con los ojos bajos, tal vez ocupada en pensar en aquello, como el joven le aconsejó. ¿Quién sabe cuáles serían sus reflexiones en aquellos momentos?
El curioso esperaba una contestación, cuando Elías, mirando hacia la habitación en que hablaban, exclamó:
«¡Clara, Clara!».
El militar se dirigió rápidamente hacia él, y disimulando su turbación, le dijo:
«Caballero, no he querido marcharme hasta estar seguro de su mejoría. Aquí le contaba a esta niña el caso, y le hacía una relación de la imprudencia de aquellos hombres. Ya le veo a usted tranquilo y fuerte, y me retiro, diciéndole que puede disponer de mí para cuanto yo pueda serle útil».
-Gracias -contestó secamente Elías-. Clara, acompaña a este caballero.
Era preciso retirarse; ya no había pretexto alguno para permanecer allí. Su mano estaba perfectamente vendada, y su protegido le había indicado la puerta. El impresionable joven no sabía qué hacer para no salir. Miró a Clara para ver si leía en sus ojos el deseo de que no se marchara; pero ella manifestaba la mayor indiferencia, y hasta se había adelantado a abrir la puerta.
No había más remedio. El militar tendió su mano al realista, que alargó dos dedos fríos y huesosos, y salió de la sala: al llegar a la puerta, quiso entablar de nuevo la conversación; pero la reverencia que le hizo la joven acabó de desesperarle. Salió, y se paró fuera otra vez.
«No olvide usted lo que le he dicho. Usted no puede vivir de esta manera -dijo, bajando el primer escalón-. Es preciso que usted...».
-¡Clara, Clara! -exclamó el fanático desde dentro con voz fuerte.
Clara cerró la puerta, y el militar se quedó cortado y aturdido en la escalera. Su primer intento fue llamar otra vez, llamar hasta que ella saliera; pero reflexionó en lo imprudente de semejante conducta. Bajó con lentitud. -¿Qué misterio hay en esta casa? -decía para sí. Al hallarse en la calle sintió más viva su curiosidad, y la compasión hacia la joven era más intensa. -¿Es su hija, es su mujer, es su sobrina, es su protegida? -exclamó-. ¡Oh! No es posible renunciar a saber los secretos de esta casa. ¿Cómo renunciar a oírlos de la boca de Clara, que los confiaba con tanta ingenuidad?
Anduvo un buen trecho por la calle, y se paró, miró a la casa. -Ella misma no me recibirá -dijo-; esto ha sido una casualidad. Y si vuelvo, ¿con qué pretexto?... ¡Cuánto debe padecer esa infeliz! Tiene cara de sufrir mucho... en compañía de esa fiera, sin ver a nadie ni hablar con nadie...
Maquinalmente se dirigió otra vez a la casa, y continuando su soliloquio, decía: -Tal vez la riña por haber hablado conmigo; tal vez, aparentando distracción, oyó cuanto me dijo, se habrá ofendido y la maltratará.
Entró, subió, procurando no ser sentido. Llegó a la puerta y se detuvo. Su mano tomó maquinalmente el cordón de la campanilla. Si hubiera sentido el menor rumor de disputa; si hubiera sentido la voz agria del viejo, habría llamado con todas sus fuerzas. Pero nada sintió; aplicó el oído. Un silencio sepulcral reinaba en la casa. De repente sintió una voz de mujer que cantaba; sintió pasar una persona rápidamente por el pasillo en que estaba la puerta; sintió el ruido del traje, rozando con las paredes al correr, y sintió la voz, la voz que, al pasar tan cerca, resonó con timbre delicado y expresivo. Era Clara, que cantaba y corría. ¿Era acaso feliz? Nuevo misterio.
El curioso se sintió más confundido: soltó el cordón, y paso a paso, y muy quedito, bajó mirando a todos lados con cautela como un ladrón. Salió a la calle; marchó resuelto a alejarse; llegó a la esquina, se paró, miró a la casa; y al fin, tomando una resolución, emprendió su camino en dirección a su casa, donde le dejaremos por ahora preocupado y aturdido, para volver a ocuparnos de los amigos de la calle de Válgame Dios, cuya vida y caracteres necesitan historia y explicación.