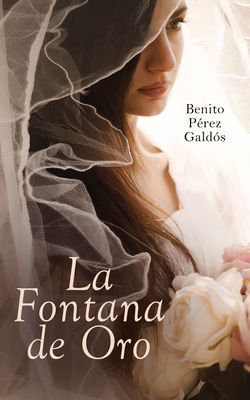Читать книгу La Fontana de Oro - Benito Pérez Galdós - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo I
La Carrera de San Jerónimo en 1821
ОглавлениеÍndice
Durante los seis inolvidables años que mediaron entre 1814 y 1820, la villa de Madrid presenció muchos festejos oficiales con motivo de ciertos sucesos declarados faustos en la Gaceta de entonces. Se alzaban arcos de triunfo, se tendían colgaduras de damasco, salían a la calle las comunidades y cofradías con sus pendones al frente, y en todas las esquinas se ponían escudos y tarjetones, donde el poeta Arriaza estampaba sus pobres versos de circunstancias. En aquellas fiestas, el pueblo no se manifestaba sino como un convidado más, añadido a la lista de alcaldes, funcionarios, gentiles-hombres, frailes y generales; no era otra cosa que un espectador, cuyas pasivas funciones estaban previstas y señaladas en los artículos del programa, y desempeñaba como tal el papel que la etiqueta le prescribía.
Las cosas pasaron de distinta manera en el período del 20 al 23, en que ocurrieron los sucesos que aquí referimos. Entonces la ceremonia no existía, el pueblo se manifestaba diariamente sin previa designación de puestos impresa en la Gaceta; y sin necesidad de arcos, ni oriflamas, ni banderas, ni escudos, ponía en movimiento a la villa entera; hacía de sus calles un gran teatro de inmenso regocijo o ruidosa locura; turbaba con un solo grito la calma de aquel que se llamó el Deseado por una burla de la historia, y solía agruparse con sordo rumor junto a las puertas de Palacio, de la casa de Villa o de la iglesia de Doña María de Aragón, donde las Cortes estaban.
¡Años de muchos lances fueron aquellos para la destartalada, sucia, incómoda, desapacible y obscura villa! Sin embargo, no era ya Madrid aquel lugarón fastuoso del tiempo de los reyes tudescos: sus gloriosas jornadas del 2 de Mayo y del 3 de Diciembre, su iniciativa en los asuntos políticos, la enaltecían sobremanera. Era, además, el foro de la legislación constituyente de aquella época, y la cátedra en que la juventud más brillante de España ejercía con elocuencia la enseñanza del nuevo derecho.
A pesar de todos estos honores, la villa y corte tenía un aspecto muy desagradable. Mari-Blanca continuaba en la Puerta del Sol como la más concreta expresión artística de la cultura matritense. Inmutable en su grosero pedestal, la estatua, que en anteriores siglos había asistido al tumulto de Oropesa y al motín de Esquilache, presidía ahora el espectáculo de la actividad revolucionaria de este buen pueblo, que siempre convergía a aquel sitio en sus ovaciones y en sus trastornos.
Si fuera posible trasladar al lector a las gradas de San Felipe, capitolio de la chismografía política y social, o sentarle en el húmedo escaño de la fuente de Mari-Blanca, punto de reunión de un público más plebeyo, comprendería cuán distinto de lo que hoy vemos era lo que veían nuestros abuelos hace medio siglo. De fijo llamaría su atención que una gran parte de los ociosos, que en aquel sitio se reúnen desde que existe, lo abandonaban a la caída de la tarde para dirigirse a la Carrera de San Jerónimo o a otra de las calles inmediatas. Aquel público iba a los clubs, a las reuniones patrióticas, a La Fontana de Oro, al Grande Oriente, a Lorencini, a La Cruz de Malta. En los grupos sobresalían algunas personas que, por su ademán solemne, su mirada protectora, parecían ser tenidas en grande estima por los demás. Aparentaban querer imponer silencio a la multitud; otras veces, extendiendo los brazos en cruz, volvíanse atrás como quien pide atención: todo esto hecho con una oficiosa gravedad que indicaba influjo muy grande o presunción no pequeña.
La mayor parte se dirigía a la Carrera. Es porque allí estaba el club más concurrido, el más agitado, el más popular de los clubs: La Fontana de Oro. Ya entraremos también en el café revolucionario. Antes crucemos, desde el Buen Suceso a los Italianos, esta alegre y animada Carrera de los Padres Jerónimos, que era entonces lo que es hoy y lo que será siempre: la calle más concurrida de la capital.
Pero hoy, cuando veis que la mayor parte de la calle está formada por viviendas particulares, no podéis comprender lo que era entonces una vía pública ocupada casi totalmente por los tristes paredones de tres o cuatro conventos. Imposible es comprender hoy la obscuridad que proyectaban sobre la entrada de la Carrera el ancho paredón del Monasterio de la Victoria por un lado, y la sucia y corroída tapia del Buen Suceso por otro. Más allá formaban en línea de batalla las monjas de Pinto; por encima de la tapia, que servía de prolongación al convento, se veían las copas de los cipreses plantados junto a las tumbas. Enfrente campeaba la ermita de los Italianos, no menos ridícula entonces que hoy, y más abajo, en lo más rápido del declive, el Espíritu Santo, que después fue Congreso de los Diputados.
Las casas de los grandes alternaban con los conventos. En lo más bajo de la calle se veía la vasta fachada del palacio de Medinaceli, con su ancho escudo, sus innumerables ventanas, su jardín a un lado y su fundación piadosa a otro; enfrente los Valmedianos, los Pignatellis y Gonzagas; más acá los Pandos y Macedas, y, finalmente, la casa de Híjar, que hasta hace poco ostentaba en su puerta la cadena histórica, distintivo de la hospitalidad ofrecida a un monarca. Quedaba para casas particulares, para tiendas y sitios públicos la tercera parte de la calle: esto es lo que describiremos con más detención, porque es importante dar a conocer el gran escenario donde tendrán lugar algunos importantes hechos de esta historia.
Entrando por la Puerta del Sol, y pasado el convento de la Victoria, se hallaba un gran pórtico, entrada de una antiquísima casa que, a pesar de su escudo decorativo, grabado en la clave del balcón, era en aquel tiempo una casa de vecindad en que vivían hasta media docena de honradas familias. Su noble origen era indudable; pero fue adquirida no sabemos cómo por la comunidad vecina, que la alquiló para atender a sus necesidades. En dicho portal, bastante espacioso para que entraran por él las enormes carrozas de su primitivo señor, tenía su establecimiento un memorialista, secretario de certificaciones y misivas; y en el mismo portal, un poco más adentro, estaban los almacenes de quincalla de un hermano de dicho memorialista, que había venido de Ocaña a la Corte para hacer carrera en el comercio. Constaba su tienda de tres menguados cajoncillos, en que había algunos paquetes de peines, unas cuantas cajas de obleas, juguetes de chicos y un gran manojo de rosarios con cruces y medallones de estaño.
La parte de la izquierda, y especialmente el rincón contiguo a la puerta, era un lugar en el que el público ejercía un incontestable derecho de servidumbre. Era un centro urinario: la secreción pública había trocado aquel rincón en foco de inmundicia, y especialmente por las noches la ofrenda líquida aumentaba de tal modo, que el escribiente y su hermano hacían propósito firme de abandonar el local. En vano se amonestaba al público con terribles pragmáticas de policía urbana, promulgadas por la autorizada voz del memorialista. El público no renunciaba por esto a su costumbre, y de seguro lo habrían pasado mal los dos hermanos si hubieran tratado de impedir por la fuerza la libertad mingitoria, autorizada por un derecho consuetudinario que, según la feliz expresión de un parroquiano de aquel sitio, radicaba en la naturaleza del hombre y en la hospitalidad forzosa del vecindario.
Enfrente de este portal clásico había una puertecilla, y por los dos yelmos de Mambrino, labrados en finísimo metal de Alcaraz y suspendidos a un lado y otro, se venía en conocimiento de que aquello era una barbería. Por mucho de notable que tuviera el exterior de este establecimiento, con su puerta verde, sus cortinas blancas, su redoma de sanguijuelas, su cartel de letras rojas, adornado con dos viñetas dignas de Maella, que representaban la una un individuo en el momento de ser afeitado, y la otra una dama a quien sangraban en un pie, mucho más notable era su interior. Tres mozos, capitaneados por el maestro Calleja, rapaban semanalmente las barbas de un centenar de liberales de los más recalcitrantes. Allí se discutía, se hablaba del Rey, de las Cortes, del Congreso de Verona, de la Santa Alianza. Oiríais allí la peroración contundente del oficial primero y más antiguo, mozo que se decía pariente de Porlier, el mártir de la Libertad. Al compás de la navaja se recitaban versos amenizados con agudezas políticas; y las voces camarilla, coletilla, trágala, Elío, la Bisbal, Vinuesa, formaban el fondo de la conversación. Pero lo más notable de la barbería más notable de Madrid, era su dueño, Gaspar Calleja (se había quitado el Don después de 1820), héroe de la revolución, y uno de los mayores enemigos que tuvo Fernando el año 14. Así lo decía él.
Más lejos estaba la tienda de géneros de unos irlandeses establecidos aquí desde el siglo pasado. Vendían, juntamente con el raso y el organdí, encajes flamencos y catalanes, alepín para chalecos, ante para pantalones, corbatas de color de las llamadas guirindolas, y carrikes de cuatro cuellos, que estaban entonces en moda. El patrón era un irlandés gordo y suculento, de cara encendida, lustrosa y redonda como un queso de Flandes. Tenía fama de ser un servilón de a folio; pero, si esto era cierto, las circunstancias constitucionales del país, y especialmente de la Carrera de San Jerónimo, le obligaban a disimularlo. Fundábanse los que tan feo vicio imputaban al irlandés, en que cuando pasaba por la calle la Majestad de Fernando o Amalia, la Alteza de mi tío el doctor o de don Carlos, el buen comerciante dejaba apresuradamente su vara y su escritorio para correr a la puerta, asomándose con ansiedad y mirando la real comitiva con muestras de ternura y adhesión. Pero esto pasaba, y el irlandés volvía a su habitual tarea, haciendo todas las protestas que sus amigos le exigían.
Cerca de la tienda del irlandés se abría la puerta de una librería, en cuyo mezquino escaparate se mostraban abiertos por su primera hoja algunos libros, tales como la Historia de España, por Duchesnes; las novelas de Voltaire, traducidas por autor anónimo; Las noches, de Young; el Viajador sensible, y la novela de Arturo y Arabella, que gozaba de gran popularidad en aquella época. Algunas obras de Montiano, Porcell, Arriaza, Olavide, Feijoo, un tratado del lenguaje de las flores y la Guía del comadrón, completaban el repertorio.
Al lado, y como formando juego con este templo literario, estaba una tienda de perfumería y bisutería con algunos objetos de caza, de tocador y de encina, que todo esto formaba comercio común en aquellos días. Por entre los botes de pomadas y cosméticos; por entre las cajas de alfileres y juguetes, se descubría el perfil arqueológico de una vieja que era ama, dependiente y aun fabricante de algunas drogas. Más allá había otra tienda obscura, estrecha y casi subterránea en que se vendían papel, tinta y cosas de escritorio, amén de algún braguero u otro aparato ortopédico de singular forma. En la puerta pendía colgado de una espetera un manojo de plumas de ganso, y en lo más profundo y más lóbrego de la tienda lucían, como los ojos de un lechuzo en el recinto de una caverna, los dos espejuelos resplandecientes de don Anatolio Mas, gran jefe de aquel gran comercio.
Enfrente había una tienda de comestibles; pero de comestibles aristocráticos. Existía allí un horno célebre, que asaba por Navidades más de cuatrocientos pavos de distintos calibres. Las empanadas de perdices y de liebres no tenían rival; sus pasteles eran celebérrimos, y nada igualaba a los lechoncillos asados que salían de aquel gran laboratorio. En días de convite, de cumpleaños o de boda, no encargar los principales platos a casa de Perico el Mahonés (así le llamaban), hubiera sido indisculpable desacato. Al por menor se vendían en la tienda: rosquillas, bizcochos, galletas de Inglaterra y mantecadas de Astorga.
No lejos de esta tienda se hallaban las sedas, los hilos, los algodones, las lanas, las madejas y cintas de doña Ambrosia (antes de 1820 la llamaban la tía Ambrosia), respetable matrona, comerciante en hilado; el exterior de su tienda parecía la boca escénica de un teatro de aldea. Por aquí colgaba, a guisa de pendón, una pieza de lanilla encarnada; por allí un ceñidor de majo; más allá ostentaba una madeja sus innumerables hilos blancos, semejando los pistilos de gigantesca flor; de lo alto pendía algún camisolín, infantiles trajes de mameluco, cenefas de percal, sartas de pañuelos, refajos y colgaduras. Encima de todo esto, una larga tabla en figura de media, pintada de negro, fija en la muralla y perpendicular a ella, servía de muestra principal. En el interior todo era armonía y buen gusto; en el trípode del centro tenían poderoso cimiento las caderas de doña Ambrosia, y más arriba se ostentaba el pecho ciclópeo y corpulento busto de la misma. Era española rancia, manchega y natural de Quintanar de la Orden, por más señas; señora de muy nobles y cristianos sentimientos. Respecto a sus ideas políticas, cosa esencial entonces, baste decir que quedó resuelto, después de grandes controversias en toda la calle, que era una servilona de lo más exagerado.
Estas tiendas, con sus respectivos muestrarios y sus tenderos respectivos, constituían la decoración de la calle; había además una decoración movible y pintoresca, formada por el gentío que en todas direcciones cruzaba, como hoy, por aquel sitio. Entonces los trajes eran singularísimos. ¿Quién podría describir hoy la oscilación de aquellos puntiagudos faldones de casaca? ¿Y aquellos sombreros de felpa con el ala retorcida y la copa aguda como pilón de azúcar? ¿Se comprenden hoy los tremendos sellos de reloj, pesados como badajos de campana, que iban marcando con impertinente retintín el paso del individuo? Pues ¿y las botas a la farolé y las mangas de jamón, que serían el último grado de la ridiculez, si no existieran los tupés hiperbólicos, que asimilaban perfectamente la cabeza de un cristiano a la de un guacamayo?
El gremio cocheril exhibía allí también sus más característicos individuos. Lo menos veinte veces al día pasaban por esta calle las carrozas de los grandes que en las inmediaciones vivían. Estas carrozas, que ya se han sumergido en los obscuros abismos del no ser, se componían de una especie de navío de línea, colocado sobre una armazón de hierro; esta armazón se movía con la pausada y solemne revolución de cuatro ruedas, que no tenían velocidad más que para recoger el fango del piso y arrojarlo sobre la gente de a pie. El vehículo era un inmenso cajón: los de los días gordos estaban adornados con placas de carey. Por lo común las paredes de los ordinarios eran de nogal bruñido, o de caoba, con finísimas incrustaciones de marfil o metal blanco. En lo profundo de aquel antro se veía el nobilísimo perfil de algún prócer esclarecido, o de alguna vieja esclarecidamente fea. Detrás de esta máquina, clavados en pie sobre una tabla, y asidos a pesadas borlas, iban dos grandes levitones que, en unión de dos enormes sombreros, servían para patentizar la presencia de dos graves lacayos, figuras simbólicas de la etiqueta, sin alma, sin movimientos y sin vida. En la proa se elevaba el cochero, que en pesadez y gordura tenía por únicos rivales a las mulas, aunque estas solían ser más racionales que él.
Rodaba por otro lado el vehículo público, tartana, calesa o galera, el carromato tirado por una reata de bestias escuálidas; y entre todo esto el esportillero con su carga, el mozo con sus cuerdas, el aguador con su cuba, el prendero con su saco y una pila de seis o siete sombreros en la cabeza, el ciego con su guitarra y el chispero con su sartén.
Mientras nos detenemos en esta descripción, los grupos avanzan hacia la mitad de la calle y desaparecen por una puerta estrecha, entrada a un local, que no debe de ser pequeño, pues tiene capacidad para tanta gente. Aquella es la célebre Fontana de Oro, café y fonda, según el cartel que hay sobre la puerta; es el centro de reunión de la juventud ardiente, bulliciosa, inquieta por la impaciencia y la inspiración, ansiosa de estimular las pasiones del pueblo y de oír su aplauso irreflexivo. Allí se había constituido un club, el más célebre e influyente de aquella época. Sus oradores, entonces neófitos exaltados de un nuevo culto, han dirigido en lo sucesivo la política del país; muchos de ellos viven hoy, y no son por cierto tan amantes del bello principio que entonces predicaban.
Pero no tenemos que considerar lo que muchos de aquellos jóvenes fueron en años posteriores. Nuestra historia no pasa más acá de 1821. Entonces una democracia nacida en los trastornos de la revolución y alzamiento nacional, fundaba el moderno criterio político, que en cincuenta años se ha ido difícilmente elaborando. Grandes delirios bastardearon un tanto los nobles esfuerzos de aquella juventud, que tomó sobre sí la gran tarea de formar y educar la opinión que hasta entonces no existía. Los clubs, que comenzaron siendo cátedras elocuentes y palestra de la discusión científica, salieron del círculo de sus funciones propias aspirando a dirigir los negocios públicos, a amonestar a los gobiernos e imponerse a la nación. En este terreno fue fácil que las personalidades sucedieran a los principios, que se despertaran las ambiciones, y lo que es peor, que la venalidad, cáncer de la política, corrompiera los caracteres. Los verdaderos patriotas lucharon mucho tiempo contra esta invasión. El absolutismo, disfrazado con la máscara de la más abominable demagogia, socavó los clubs, los dominó y vendiolos al fin. Es que la juventud de 1820, llena de fe y de valor, fue demasiado crédula o demasiado generosa. O no conoció la falacia de sus supuestos amigos, o conociéndola, creyó posible vencerlos con armas nobles, con la persuasión y la propaganda.
Una sociedad decrépita, pero conservando aún esa tenacidad incontrastable que distingue a algunos viejos, sostenía encarnizada guerra con una sociedad lozana y vigorosa llamada a la posesión del porvenir. En este libro asistiremos a algunos de sus encuentros.
Sigamos nuestra narración. Los curiosos se paraban ante la Fontana; salían los tenderos a las puertas; el barbero Calleja, que se hacía llamar ciudadano Calleja, estaba también en su puerta pasando una navaja, y contemplando el club y a sus parroquianos con una mirada presuntuosa, que quería decir: «si yo fuera allá...».
Algunas personas se acercaban a la barbería formando corro alrededor del maestro. Uno llegó muy presuroso y preguntó:
«¿Qué hay? ¿Ocurre algo?».
Era el recién venido uno de esos individuos de edad indefinible, de esos que parecen viejos o jóvenes, según la fuerza de la luz o la expresión que dan al semblante. Su estatura era pequeña, y tenía la cabeza casi inmediatamente adherida al tronco, sin mas cuello que el necesario para no ser enteramente jorobado. El abdomen le abultaba bastante, y generalmente cruzaba las manos sobre él con movimiento de cariñosa conservación. Sus ojos eran medio cerrados y pequeños, pero muy vivos, formando armoniosa simetría con sus labios delgados, largos y elásticos, que en los momentos más ardorosos de la conversación avanzaban formando un tubo acústico que daba a su voz intensidad extraordinaria. A pesar de su traje seglar, había en este personaje no sé qué de frailuno. Su cabeza parecía hecha para la redondez del cerquillo, y el ancho gabán que envolvía su cuerpo, más que gabán, parecía un hábito. Tenía la voz muy destemplada y acre; pero sus movimientos eran sumamente expresivos y vehementes.
Para concluir, diremos que este hombre se llamaba Gil de nombre y Carrascosa de apellido; educáronle los frailes agustinos de Móstoles, y ya estaba dispuesto para profesar, cuando se marchó del convento, dejando a los padres con tres palmos de boca abierta. A fines del siglo logró, por amistades palaciegas, que le hicieran abate; mas en 1812 perdió el beneficio, y depuso el capisayo. Desde entonces fue ardiente liberal hasta la vuelta de Fernando, en que sus relaciones con el favorito Alagón le proporcionaron un destino de covachuelista con diez mil reales. Entonces era absolutista decidido; pero la Jura de la Constitución por Fernando en 1820 le hizo variar de opiniones, hasta el punto de llegar a alistarse en la sociedad de los Comuneros y formar pandilla con los más exaltados. Cuando tengamos ocasión de penetrar en la vida privada de Carrascosa, sabremos algunos detalles de cierta aventura con una beldad quintañona de la calle de la Gorguera, y sabremos también los malos ratos que con este motivo le hizo pasar cierto estudiantillo, poeta clásico, autor de la nunca bien ponderada tragedia de los Gracos.
«¿Pues no ha de ocurrir? -dijo Calleja-. Hoy tenemos sesión extraordinaria en la Fontana. Se trata de pedir al Rey que nombre un Ministerio exaltado, porque el que está no nos gusta. Tendremos discurso de Alcalá Galiano».
-Aquel andaluz feo...
-Sí, ese mismo. El que el mes pasado dijo: No haya perdón ni tregua para los enemigos de la libertad. ¿Qué quieren esos espíritus obscuros, esos...? Y por aquí seguía con un pico de oro...
-Ya les dará que hacer -observó Carrascosa-. ¡Qué elocuencia! ¡Qué talento el de ese muchacho!
-Pues yo, señor don Gil -manifestó Calleja-, respetando la opinión de usted, para mí tan competente, diré...
Y aquí tosió dos veces, emitió un par de gruñidos por vía de proemio, y continuó:
«Diré que, aunque admiro como el que más las dotes del joven Alcalá Galiano, prefiero a Romero Alpuente, porque es más expresivo, más fuerte, más... pues. Dice todas las cosas con un arranque... por ejemplo, aquello de ¡al que quiera hierro, hierro!, y aquello de ¡no buscan los tiranos su apoyo en la vara de la justicia; búscanle en los maderos del cadalso, en el hombro deshonrado del verdugo! Si le digo a usted que es un...
-Pues yo -contestó el ex-abate-, aunque admiro también a Romero Alpuente, prefiero a Alcalá Galiano, porque es más exacto, más razonador...
-Se engaña usted, amigo Carrascosa. No me compare usted a ese hombre con el mío; que todos los oradores de España no llegan al zancajo de Romero Alpuente. Pues ¿y aquel pasaje de los abajos? Cuando decía: ¡Abajo los privilegios, abajo lo superfluo, abajo ese lujo que llaman rey...! ¡Ah! Si es mucha boca aquella...
Calleja repetía estos trozos de discurso con mucho énfasis y afectación. Recordaba la mitad de lo que oía, y al llegar la ocasión comenzaba a desembuchar aquel arsenal oratorio, mezclándolo todo y haciendo de distintos fragmentos una homilía insubstancial y disparatada. Se nos olvidaba decir que este ciudadano Calleja era un hombre muy corpulento y obeso; pero aunque parecía hecho expresamente por la Naturaleza para patentizar los puntos de semejanza que puede haber entre un ser humano y un toro, su voz era tan clueca, fallida y aternerada, que daba risa oírle declamar los retazos de discursos que aprendía en la Fontana.
«Pues no estamos conformes -contestó Carrascosa, accionando con mucho aplomo-, porque ¿qué tiene que ver esa elocuencia con la de Alcalá, el cual es hombre que, cuando dice 'allá voy', le levanta a uno los pies del suelo?».
-Es verdad -dijo, terciando en el debate, uno de los circunstantes, que debía de ser torero, a juzgar por su traje y la trenza que en el cogote tenía-; es verdad. Cuando Alcalá embiste a los tiranos y se empieza a calentar... Pues no fue mal puyazo el que le metió el otro día a la Inquisición. Pero, sobre todo, lo que más me gusta es cuando empieza bajito y después va subiendo, subiendo la voz... Les digo a ustedes que es el espada de los oraores.
-Señores -afirmó Calleja-, repito que todos esos son unos muñecos al lado de Romero Alpuente. ¡Cómo puso a los frailes hace dos noches! ¿A que no saben ustedes lo que les dijo? ¿A que no saben...? Ni al mismo demonio se le ocurre... Pues los llamó... ¡sepulcros blanqueados!... Miren qué mollera de hombre...
-No se empeñe usted, Calleja -refunfuñó el ex-covachuelista con alguna impertinencia.
-Pero venga usted acá, señor don Gil -dijo Calleja, haciendo todo lo posible por engrosar la voz-. ¡Si sabré yo quién es Alcalá Galiano y los puntillos que calzan todos ellos! ¡A mí con esas! Yo, que les calo a todos desde que les veo, y no tengo más que oírles decir castañas para saber de qué palo están hechos...
-Creo, señor don Gaspar, que está usted muy equivocado, y no sé por qué se cree usted tan competente -indicó Carrascosa en tono muy grave.
-¿Pues no he de serlo? ¡Yo, que paso las noches oyéndoles a todos, no saber lo que son! Vamos, que algunos que se tienen por muy buenos no son más que ingenios de ración y equitación.
-Es verdad también que Romero Alpuente no es ningún rana -dijo otro de los presentes.
-¿Cómo rana? -exclamó, animándose, Calleja-. ¡Que le sobra talento por los tejados!... Y a usted, señor Carrascosa, ¿quién le ha dicho que yo no soy competente? ¿Quién es usted para saberlo?
-¿Que quién soy? ¿Y usted qué entiende de discursos?
-Vamos, señor don Gil, no apure usted mi paciencia. Le digo a usted que le tengo por un ignorante lleno de presunción.
-Respete usted, señor Calleja -exclamó don Gil un poco conmovido-; respete usted a los que por sus estudios están en el caso de... Yo... yo soy graduado en cánones en la Complutense.
-Cánones, ya. Eso es cosa de latín. ¿Qué tiene que ver eso con la política? No se meta en esas cuestiones, que no son para cabezas ramplonas y de cuatro suelas.
-Usted es el que no debe meterse en ellas -exclamó Carrascosa sin poderse contener-; y el tiempo que le dejan libre las barbas de sus parroquianos, debe emplearlo en arreglar su casa.
-Oiga usted, señor pedante complutense, canonista, teatino, o lo que sea, váyase a mondar patatas al convento de Móstoles, donde estará más en su lugar que aquí.
-Caballero -dijo Carrascosa, poniéndose de color de un tomate y mirando a todos lados para pedir auxilio, porque aunque tenía al barbero por lo que era, por un solemne gallina, no se atrevía con aquel corpachón de ocho pies.
-Y ahora que recuerdo -añadió con desdén el rapista-, no me ha pagado usted las sanguijuelas que llevó para esa señora de la calle de la Gorguera, hermana del tambor mayor de la Guardia Real.
-¿También me llama usted estafador? Mejor haría el ciudadano Calleja en acordarse de los diez y nueve reales que le prestó mi primo, el que tiene la pollería en la calle Mayor; reales que le ha pagado como mi abuela.
-Vamos, que tú y el pollero sois los dos del mismo estambre.
-Sí, y acuérdese de la guitarrilla que le robó a Perico Sardina el día de la merienda de Migas Calientes.
-¿La guitarrilla, eh? ¿Dice usted que yo le robé una guitarrilla? Vamos, no me venga usted a mí con indirectas... -contestó el barbero, queriendo parecer sereno.
-Véngase usted aquí con pamplinas: si no le conoceremos, señor Callejón angosto.
-Anda, que te quedaste con la colecta el día de San Antón. ¡Catorce pesos! Pero entonces eras realista y andabas al rabo de Ostolaza para que te hiciera limpia-polvos de alguna oficina. Entonces dabas vivas al Rey absoluto, y en la estudiantina del Carnaval le ofreciste un ramillete en el Prado. Anda, aprende conmigo, que, aunque barbero, he sido siempre liberal, sí, señores. Liberal, aunque barbero; que yo no soy cualquier vende-humos, sino un ciudadano honrado y liberal como cualquiera. Pero miren a estos realistones: ahora han cambiado de casaca. Después que con sus delaciones tenían las cárceles atarugadas de gente, se agarran a la Constitución, y ya están en campaña como toro en plaza, dando vivas a la libertad.
-Señor Calleja, usted es un insolente.
-¡Servilón!
Esta voz era el mayor de los insultos en aquella época. Cuando se pronunciaba, no había remedio: era preciso reñir.
Ya el arma ingeniosa, que la industria ha creado para el mejoramiento y cultivo de las barbas de la mitad del género humano, se alzaba en la mano del iracundo barbero; ya el agudo filo resplandecía en lo alto, próximo a caer sobre el indefenso cráneo del que fue lego, abate y covachuelista, cuando otra mano providencial atajó el golpe tremendo que iba a partir en dos tajadas a todo un graduado en cánones de la Complutense. Esta mano protectora era la mano robusta de la mujer de Calleja, la cual, desconcertada y trémula al ver desde el rincón de su tienda la actitud terriblemente agresiva de su esposo, dejó con rapidez la labor, echó en tierra al chicuelo, que en uno de sus monumentales pechos se alimentaba, y arreglándose lo mejor que pudo el mal encubierto seno, corrió a la puerta y libró al pobre Carrascosa de una muerte segura.
Las tres figuras permanecieron algunos segundos formando un bello grupo. Calleja, con el brazo alzado y el rostro encendido; su esposa, que era tan gigantesca como él, le sostenía el brazo; el pobre Gil, mudo y petrificado de espanto. Doña Teresa Burguillos, que así se llamaba la dama, era de formas colosales y bastas; pero tenía en aquellos momentos cierta majestad en su actitud, la cual recordaba a Minerva en el momento de detener la mano de Aquiles, pronta a desnudar el terrible acero clásico. El Agamenón de la Covachuela ofrecía un aspecto poco académico en verdad.
«Ciudadano Calleja -dijo aquella señora en tono muy reposado-, no emplees tus armas contra ese pelón, que se pudre a todo pudrir: guárdalas para los tiranos».
Calleja cerró, pues, la navaja, y la guardó para los tiranos.
Don Gil se apartó de allí, llevado por algunos amigos, que quisieron impedir una catástrofe; y poco después, el grupo que allí se había formado estaba disuelto.
La amazona cerró la puerta, y dentro continuó su perorata interrumpida. No queremos referir las muchas cosas buenas que dijo, mientras el muchacho se apoderaba otra vez del pecho, que tan bruscamente había perdido. Baste decir, para que se comprenda lo que valía doña Teresa Burguillos, que sabía leer, aunque con muchas dificultades, hallándose expuesta a entender las cosas al revés; que a fuerza de mascullones podía enterarse de algunos discursos escritos, reteniéndolos en la memoria; que alentada por la barberil elocuencia y liberalesca conducta de su esposo, se había hecho una gran política, y que era muy entusiasta de Riego y de Quiroga, aunque más que los hombres de sable le gustaban los hombres de palabra, llegando hasta decir que no conocía caballero más galantemente discreto que Paco (así mismo) Martínez de la Rosa. Es casi seguro que manifestó deseos de tener delante al bárbaro Elío para clavarle sus tijeras en el corazón. Penetremos ahora en la Fontana.