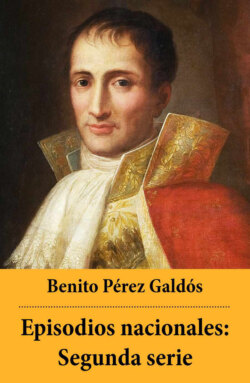Читать книгу Episodios nacionales: Segunda serie - Benito Pérez Galdós - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XIII
ОглавлениеÍndice
El buen orden de esta historia pide que ahora dejemos a Monsalud para que vaya solo o acompañado a donde mejor le plazca y su triste destino le lleve, y que volvamos los ojos y dirijamos nuestros pasos hacia Carlos Navarro, quien por lo que hasta ahora de él vimos, parece ha de ser personaje de historia y digno de ser conocido más de cerca.
Singular era este hombre, y más singular aún su padre D. Fernando Navarro, vulgarmente conocido en la Puebla con el remoquete de D. Fernando Garrote, que de sus mayores pasó a él sin que se pueda saber por qué. Aseguraban los ancianos de la villa, que siendo todos los Navarros, desde las generaciones más remotas, hombres muy fuertes, y a más de fuertes, algo pegones y amigos de dominar a los débiles y de machacar sobre los humildes, debieron de recibir por estas cualidades el sobrenombre citado, que les caía a maravilla. Los últimos vástagos de esta dinastía garrotil, son los que presentaremos ahora, eligiendo para ello el momento en que, desocupada momentáneamente la Puebla por los franceses, quiso D. Fernando poner en efecto su pensamiento de ir a las partidas con Respaldiza, apretándole a ello la falta que él pensaba hacía en el ejército su tardanza, según eran los agravios que pensaba vengar, proezas que acometer, y cabezas que descalabrar.
D. Fernando vivía desde algún tiempo en una casa de campo hacia Peñacerrada, donde había puesto fin a sus viajes y correrías, porque los achaques y dolores en la trabajada osamenta eran ya obstáculo a su fantasía siempre ardiente y a su corazón valeroso. Triste y solitario y aburrido dejaba pasar sus días en la vasta vivienda, aun en lo más crudo de la guerra, hasta que por capricho o voluntariedad impropia ya de sus años, resolvió variar de conducta. Para hacer los preparativos de marcha, trasladose el 18 de Junio a la Puebla, donde tenía la casa solar, residencia habitual de su juventud y edad madura hasta los últimos años. Allí vivía de ordinario su hijo, y un pariente pobre que le administraba el mayorazgo, consistente en tierras de pan, algunas viñas y mucho monte en el término de Treviño.
Allí le tenemos, allí está nuestro gran don Fernando en una sala baja, sentado en ancho sillón de vaqueta con las piernas extendidas sobre un banquillo. Ocúpase en limpiar la hoja de una luenga espada de taza, hoja toledana y grandes gavilanes retorcidos. Frente a él, acurrucada en una silla baja está la que ya conocemos, incomparable y seráfica doña Perpetua, observando con atención prolija al insigne varón.
Era D. Fernando Navarro, o si se quiere don Fernando Garrote un hombre de más de sesenta años, de elevada estatura y bien proporcionadas carnes, ni gordo ni flaco, arrogante a pesar de su avanzada edad, de frente despejada, ojos vivos, los brazos y las piernas vigorosas, aunque ya nada listos a causa del mucho cansancio, ancha la espalda, curva y airosa la nariz, blancas y pobladas las cejas, así como el cabello, la piel rugosa y con largos bigotes retorcidos entrecanos, que eran singular adorno de su fisonomía en aquellos tiempos en que todo el mundo se rapaba el rostro. Tenía este hombre la apariencia de un veterano de los antiguos tercios, héroe de las batallas de San Quintín y de las Gravelinas, conquistador de medio mundo y saqueador del otro medio desde Roma hasta Maestrich. Uníase a su belleza varonil y majestuosa cierta expresioncilla insolente y de perdona-vidas, y parecía satisfecho de la superioridad que Dios le había dado sobre el resto de los mortales. Observando su vanaglorioso ademán y porte guerrero, viéndole tan convencido de que la humanidad existía para que él probara sobre ella la fuerza de sus puños, se comprendía bien el apodo de Garrote que recibiera del vulgo. Lleváronlo sin ofenderse sus antepasados, que también fueron tremebundos, y el D. Fernando respondía al mote y a veces firmaba con él.
Durante su juventud Navarro había guerreado bastantes años, primero en la campaña contra Portugal hacia 1762, después en el bloqueo de Gibraltar en 1779, y aún se asegura que por dar desahogo a su grande afición militar tuvo sus amagos y vislumbres de bandolerismo, en tiempo de paz, lo cual es muy propio de españoles; pero esto debe acogerse con prudente desconfianza, y la honra de tan insigne varón nos obliga a no asegurar de un modo terminante lo del latrocinio, consignándolo tan sólo como un simple rumor.
Lo que sí no deja duda, por constar en papel sellado dentro de los mismos archivos de la audiencia de Pamplona, es que el gran Navarro entretuvo sus ocios y dio alimento a su arrebatada actividad y ardiente fantasía, introduciendo por los Alduides tejidos de hilo y algodón, en lo que según su entender no se ofendía a Dios, siendo claro como el agua que ni en el Decálogo, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún catecismo se dice nada contra el contrabando. Hacía esto nuestro adalid más que por propio lucro, por ayudar a los amigos, por favorecer a unos cuantos pobrecitos que vivían de ello, por armar camorra con los empleados del fisco y por dar palos. Esto era para Garrote fuente de delicias físicas y morales sin término.
Al llegar aquí, y cuando después de enumerar casi todas las cualidades de hombre tan eminente, me encuentro enfrente de la más importante, no puedo menos de alzar los ojos al cielo, cruzar las manos y decir: «¡Bendito sea Dios, que en una sola pieza puso tantas y tan admirables prendas del alma y del cuerpo!». Ello era que D. Fernando Navarro, luego que heredó el mayorazguillo, y además algunos pingües dineros que le dejaron dos tíos suyos venidos de las Indias, retirose a la Puebla y allí se hizo un D. Juan Tenorio. Su arrogante figura, su garbo para vestir y su mucho gracejo para hablar, su gran experiencia del mundo y diestra habilidad para engañar, proporcionáronle adelantamientos fabulosos en la carrera.
Siendo al mismo tiempo muy liberal y dadivoso, así de dinero como de palos, encontraba abiertos casi todos los caminos, y bien pronto todo el condado de Treviño, toda Álava y aun parte de la Rioja, llenáronse de víctimas en distintas edades y estados. Algunos disgustos experimentó en diversas ocasiones; mas como era Garrote la persona más poderosa en la villa, y casi casi en la comarca, como tenía la llave dorada, y aun se habló de que iba a recibir la merced de un título de Castilla, todo se quedó en palabras y en dos o tres porrazos. Un fraile francisco quiso con amonestaciones convertirle, librando de azote tan fiero a los habitantes de la baja Álava y Rioja alavesa, mas por una singularidad digna de ser mencionada en la historia, los villanos todos, especialmente los más humildes se pusieron de parte de D. Fernando, hasta que el bendito fraile se cansó, y resolvió que lo mejor era rezar por las agraviadas.
Lo que no puede pasarse en silencio, es que hacia el fin de su carrera D. Fernando se casó, animándole a ello su propio interés y el de una familia de Navarra que con la suya estaba genealógicamente entroncada. Antes, mucho antes del matrimonio, había nacido un varón, que fue reconocido con solemnidad. Sacó Carlitos, con el cariz y la figura de su padre, muchas de las prendas de su alma, y singularmente el valor y la generosidad, y creció el niño en la holganza, dedicándose a ejercicios de fuerza, con descuido de la inteligencia, aunque la tenía privilegiada. No mostró como el progenitor, afición al galanteo frívolo, y durante algunos años huía de las faldas como del demonio: tanto que creyeron iba derechito por el camino de la iglesia, mas de pronto resultó muy apasionado y tierno, y verificose radical transformación en sus hábitos, y más que todo en su pensamiento. En el transcurso de esta fiel historia irán saliendo muchas cosas que ahora no conviene anticipar, y que completarán el conocimiento de este benemérito joven, primero mojigato, guerrillero después, y adornado siempre de estupendas cualidades.
Ahora lo que importa referir, es que en 1812 tomó el gusto Carlitos a las partidas, enamorándose de tal modo de aquella errante, gloriosa y popular vida, que a vuelta de pocos meses era uno de los más bravos e inteligentes soldados del bravísimo Longa, siendo tantas sus hazañas que en la Puebla de Arganzón gozaba de más fama que en Macedonia el Grande Alejandro. No está de más decir, que entre las causas que determinaron a D. Fernando a meter su cucharada en el negocio de la guerra, no fue la menor cierta comenzoncilla, o por ponerlo más claro, cierta envidia del gran renombre de su hijo, y tenía la certidumbre de que con sólo echarse al campo eclipsaría con un solo arranque las proezas de todos los fusileros de Longa, Mina y Pastor.
Conocidas así las personas, refiramos ahora lo que hablaron doña Perpetua y el Sr. Garrote, mientras este, esperando a su hijo, al cura Respaldiza y demás personas que debían acompañarle, se ocupaba en limpiar el moho a varios trebejos, resto de su alborotada mocedad.
— Reflexione Vd., Sr. Garrote -dijo la vieja, apoyando las manos en el palo y la barba en las manos-, sobre lo que tantas veces le he dicho y ahora le repito. Un hombre lleno de pecados, que ha sido el escándalo de un siglo y el Satanás de esta honrada villa, debe ocuparse en arreglar sus largas cuentas con Dios para no presentarse a él desprevenido, con el libro de las deudas de su conciencia tan embrollado y lleno de borrones.
— Cuando vuelva de la guerra, viejecita -repuso D. Fernando cariñosamente y con cierto respeto-, te prometo reconciliarme y poner el mayor arreglo en mi libro.
— ¡De la guerra! -exclamó la vieja moviendo la cabeza- ¡y quién sabe si esos pobres huesos molidos volverán como salen! ¡Semejante estafermo no puede mantenerse sobre el caballo, y habla de matar franceses y de ganar batallas! ¡Alabado sea el Señor! ¿No vale más que el Sr. Garrote se esté quietecito en su casa? Yo le vendré a hacer compañía, y nos regocijaremos hablando de los benditos tiempos pasados y de la ruindad de los presentes, así como de la supina perversidad de los que han de venir, trayendo seguramente el fin y ruina total del mundo.
— Viejecita -repuso D. Fernando-, en sesenta años que he vivido no he sentido gusto semejante al que ahora llena mi alma por la empresa que voy a acometer… Ya, ya verán una mano pesada para el sable… Seguramente los franceses tienen ya noticia de que me preparo…
— Si se preparara Vd. para una buena, larga y devota confesión que fuera una limpia general de su alma, mejor sería… -dijo la santa mujer.
— Hay muchos medios de limpiar el alma y dejarla como un espejo -afirmó triunfante Garrote, esgrimiendo la espada y dando dos o tres tajos en el aire-, muchas maneras, y de esto hablan los Santos Padres, según creo, madrita; y si no hablan es porque se les quedó en el tintero.
— No conozco más medio que el arrepentimiento.
— Verdad es que yo he pecado bastante -dijo el héroe-; pero ha sido sin mala intención. Reconozco que he ofendido a Dios; pero si después de la ofensa, le sirvo, ¿el servicio no quita la ofensa?
La mujer del siglo miró con estupor al anciano, sin contestarle.
— Yo pequé -continuó este-, pero he aquí que la gran contienda entre Dios y el demonio es llevada a los campos de batalla; he aquí que yo, hombre un poco ligero de cascos, pero cristiano viejo y con una fe como un templo, saco la espada y digo: «Señor, si mucho te ofendí, ahora te consagro mi vida y voy a morir en defensa de tu Iglesia o a matar a todos tus enemigos». Este acto, señora doña Perpetua, esta abnegación mía por la causa de Dios, ¿no bastan a limpiarme, cual si echaran mi alma en lejía?
— Según y cómo -respondió la anciana, confusa ante un problema nuevo para ella, cuya solución no podía dar en definitiva-. Ejemplos hay de guerreros insignes que han ido a ocupar lugar preferente en el Cielo, sólo por una buena batallita ganada contra herejes; pero no se dice que tuvieran muchos pecados, ni que estuviesen impenitentes.
— ¿Y qué más penitencia que la muerte en defensa de Cristo? -exclamó el guerrero sintiéndose con más fuerza que su antagonista-. ¡Morir, derramar uno su sangre por una causa, por una idea, por la religión, por Dios…!
— ¡Oh! sí, es verdad, sí, sí -dijo la vieja abrumada por esta lógica.
— ¿Nuestro Señor Jesucristo no nos dio el ejemplo? ¿No redimió a todo el género humano, y muriendo nos limpió la gran mancha original, sin dejar rastro de ella?
Al decir esto, el Sr. Garrote frotaba con verdadero frenesí la hoja de acero, como si la herrumbre que tenía fuera la de su propia alma, y aquel orín el inveterado orín de su propia conciencia.
— Es verdad -gruñó la vieja-. Vaya el señor D. Fernando a la guerra, si bien no estaría de más una confesión general y algún acto de reparación para tranquilizar el alma de quien yo me sé, de un ángel de Dios, Sr. D. Fernando…
La beata fijó en Garrote sus penetrantes ojos negros, y Navarro frunció ligeramente el ceño, demostrando que aquel tratado de los ángeles de Dios no era muy de su agrado. Pero la santa mujer, hecha de muy antiguo a reprender sin rebozo las faltas ajenas y a sentenciar en materia de pecados con tanto aplomo como el Papa desde la silla del Pescador, no hizo caso del avinagrado gesto de D. Fernando, y dijo:
— Sr. Lucifer, de todas las excelentes muchachas que Vd. perdió para siempre, una sola existe en la Puebla de Arganzón; mas tan quebrantada por los disgustos y la vergüenza de su desgracia, que es difícil conocer en su abatido y ya viejo rostro a la hermosa hija de don Pablo el Riojano.
— Bueno, bueno -dijo Garrote frotando con más fuerza-: ¿y qué tengo yo que ver con esa mujer?
— ¡Conciencia empedernida! ¡Hombre sin entrañas! ¿No la perdió Vd. para siempre? En Pipaón hace veintidós años todo el mundo sabía que D. Fernando Garrote tenía amores con la niña del Riojano y se corrió la voz de que se iban a casar. Desde entonces ha pasado mucho tiempo. Vino doña Fermina a la Puebla hace dos años traída por su mezquina herencia, y el enfadoso pleito que la dejara sin camisa que ponerse. Pocos la tratan aquí, y en cuanto a sus tristes antecedentes, sólo yo, por confidencia que me ha hecho correspondiendo a mis cristianos consejos, sé que esta venerable y modesta mujer es la doncella engañada hace más de veinte años en Pipaón, y que Salvadorcillo Monsalud es de la propia carne, de la misma sangre y de los mismísimos huesos de este tenebrario que tengo delante.
— ¡Cuánto sabe la madre! -dijo D. Fernando, frotando el arma hasta desollarse los dedos-. Supe que Ferminilla había venido a la Puebla hace dos años trayendo consigo a un muchacho revoltoso; pero como casi todo el tiempo vivo en Peñacerrada, a ninguno de ellos he visto… y a la verdad, no son muchas las ganas…
— Pues yo la veo todos los días. Yo la acompaño y consuelo de la amarga tristeza que aún hoy sus desdichas y su atroz pecado le causan. Cuando llegó aquí, picome la curiosidad. Viéndola tan piadosa, tan santa y ejemplar, pues es mujer que no sale de su casa más que para ir a la iglesia, solicité su amistad; conocí que era un alma abatida y que necesitaba de mí. ¿Qué habría sido de ella sin mis consejos? Se los di, pues; mi conversación le agradó en extremo, y abriome su corazón confiándome todo y especialmente la tristeza de su desgracia, cuyo autor fue este señoritico precioso.
— Bien: ¿y qué? -dijo Navarro esforzándose en aparecer risueño, y dejando a un lado la espada que estaba más limpia que alma de bienaventurado-. Yo, la verdad, lo hice sin mala intención.
— ¡Sin mala intención! -exclamó la beata con enojado semblante-. Sin mala intención dicen que se rebeló Luzbel contra Dios. Esa buena mujer es la criatura más desgraciada que existe en el mundo, y aunque seguramente Dios la ha perdonado por su grande arrepentimiento y continuo llorar, ella jamás se consuela, y ahora con la reciente desgracia del hijo que idolatraba, parece que va a entregar su alma al Señor.
— Pues qué, ¿ha muerto su hijo? -preguntó Garrote con vivo interés.
— Se ha pasado a los franceses, lo cual es peor que morir. Se ha pasado a los franceses, que es como morir el alma y seguir viviendo el cuerpo para afrenta de la familia y de la nación… Anoche mismo…
— ¡Y dices que es hijo mío! -exclamó don Fernando con rabia, dando fuerte patada en el suelo-. No, madrita: ese muchacho no tiene mi sangre… Es mentira, ¡viven los cielos!
Iba a seguir protestando, cuando le interrumpió de súbito la presencia de su hijo Carlos, que acababa de entrar.