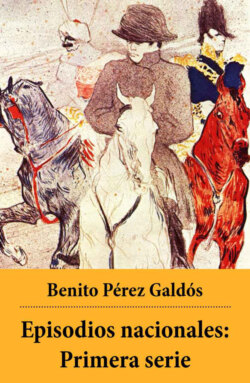Читать книгу Episodios nacionales: Primera serie - Benito Pérez Galdós - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VIII
ОглавлениеÍndice
Cuando regresé a la sala, la escena continuaba la misma, pero la llegada de un nuevo personaje iba a variarla por completo. Oímos ruido de alegres voces y como preludios de guitarra en el portal, y después entró un joven a quien diferentes veces había yo visto en el teatro. Acompañábanle otros; pero se despidieron en la puerta, y él subió solo, mas haciendo tanto ruido, que no parecía sino que un ejército se nos metía en la casa. Me acuerdo bien de que aquel joven vestía el traje popular; esto es, un rico marsellés, gorra peluda de forma semejante a la de los sombreros tripicos, pero mucho más pequeña, y capa de grana con forros de felpa manchada. Al verle con esta facha, no crean Vds. que era algún manolo de Lavapiés o chispero de Maravillas, pues los arreos con que le he presentado cubrían la persona de uno de los principales caballeros de la corte; sólo que éste, como otros muchos de su época, gustaba de buscar pasatiempo entre la gente de baja estofa, y concurría a los salones de Polonia la Aguardentera, Juliana la Naranjera, y otras célebres majas de que se hablaba mucho entonces. En sus nocturnas correrías usaba siempre aquel traje, que en honor de la verdad, le caía a las mil maravillas.
Pertenecía aquel joven a la guardia real, y sus conocimientos no traspasaban más allá de la ciencia heráldica, en que era muy experto, del arte del toreo y la equitación. Su constante oficio era la galantería arriba y abajo, en los estrados y en los bailes de candil. Parecían escritos expresamente para él los famosos versos:
¿Ves, Arnesto, aquel majo en siete varas
de pardomonte envuelto…
— ¡Oh, don Juan! - exclamó Amaranta al verle entrar.
— Bien venido sea el Sr. de Mañara.
Animóse la reunión como por encanto con la entrada de aquel joven, cuyo carácter jovial y bullanguero se manifestó desde el primer momento. Advertí que el rostro de Amaranta adquiría de súbito extraordinaria viveza y malicia.
— Sr. de Mañara -dijo con gran desenfado-, llega usted a tiempo. Lesbia le echaba a usted de menos.
Lesbia miró a su amiga de un modo terrible, mientras Isidoro parecía dominado por violenta cólera.
— Aquí, D. Juan, siéntese Vd. a mi lado -indicó mi ama con alegría, señalando a Mañara la silla que tenía a la izquierda.
— No creí encontrar a Vd. aquí, señora duquesa -dijo el petimetre dirigiéndose a Lesbia-. He venido, sin embargo, impulsado por la voz de mi corazón; ya veo que el corazón no se equivoca siempre.
Lesbia estaba bastante turbada, mas no era mujer a quien arredraban las situaciones críticas; así es que entre ella y Mañara hubo un verdadero tiroteo de dichos agudos, risas y epigramas. Máiquez estaba cada vez más intranquilo.
— Esta es noche de suerte para mí -dijo D. Juan sacando un bolsillo de seda-. He estado en casa de la Primorosa, y allí he ganado cerca de dos mil reales.
Diciendo esto, vació el oro sobre la mesa.
— ¿Había allí mucha gente? -preguntó Amaranta.
— Mucha; mas la marquesita no pudo ir porque estaba con dolor de muelas. ¡Ah!, nos hemos divertido.
— Para Vd. -dijo Amaranta con verdadero ensañamiento en su malicia-no hay diversión allí donde no está Lesbia.
Ésta volvió a dirigir a su amiga colérica mirada.
— Por eso he venido.
— ¿Quiere Vd. seguir probando fortuna? -dijo mi ama-. La baraja, Gabriel; trae la baraja.
Hice lo que se me mandaba, y los oros, las espadas, los bastos y las copas se entremezclaron bajo los dedos del petimetre, que barajaba con toda la rapidez que da la experiencia.
— Sea Vd. banquero.
— Bien; ahí va.
Cayeron las primeras cartas: todos los personajes sacaron su dinero; fijáronse ansiosas miradas en los terribles signos, y comenzó el juego.
Por un momento no se oyeron más que estas breves y elocuentes frases: «¡Tres duros al caballo!… Yo no abandono a mi siete de espadas… Bien por el rey… Gané…, perdí… Diez a mí… Maldita sota!».
— Mala suerte tiene Vd. esta noche, Máiquez -dijo Mañara, recogiendo el dinero del actor, que ni una vez apuntaba sin perder cuanto ponía.
— ¡Y yo, qué buena! -dijo mi ama recogiendo sus monedas, que ascendían ya a una respetable cantidad.
— ¡Oh, Pepa; para Vd. es toda la suerte! -exclamó el banquero-. Pero dice el refrán: «Afortunado en el juego, desgraciado en amores».
— En cambio Vd. -dijo Amaranta-puede decir que es afortunado en ambos juegos. ¿Verdad, Lesbia?
Y luego, dirigiéndose a Isidoro, que perdía mucho, añadió:
— Para Vd., pobre Máiquez, sí que no se ha hecho aquel refrán; porque Vd. es desgraciado en todo. ¿Verdad, Lesbia?
El rostro de ésta se encendió súbitamente. Me pareció que la vi dispuesta a contestar con violencia a su amiga; pero se contuvo y la tempestad quedó conjurada por algún tiempo. El marqués perdía siempre, pero no paró de jugar mientras tuvo una peseta en su bolsillo. No así Máiquez, que una vez desvalijado, recibió un préstamo del banquero, y así siguió el juego hasta más de la una, hora en que comenzaron a hablar de retirarse.
— Debo a Vd. treinta y siete duros -dijo Máiquez.
— Y por fin -preguntó el petimetre-, ¿cuál es la función escogida para representarse en casa de la señora marquesa?
— Ya está acordado que sea Otello.
— ¡Oh!, me parece bien, amigo Isidoro. Me entusiasma Vd. en el papel de celoso -dijo Mañara.
— ¿Querría Vd. hacer el de Loredano? -preguntó el actor.
— No; es papel muy desairado. Además, no sirvo para el teatro.
— Yo le enseñaré a Vd.
— Gracias. ¿Ya ha enseñado Vd. a Lesbia su papel?
— Lo sabe perfectamente.
— Cuánto deseo que llegue esa noche - dijo Amaranta-. Pero diga Vd., Isidoro, si le ocurriera a usted un lance como el de Otello, si se viera engañado por la mujer que ama, ¿sentiría usted aquel terrible furor, sería capaz de matar a su Edelmira?
Esta flecha iba dirigida a Lesbia.
— ¡Quiá! -exclamó Mañara-. Eso no pasa nunca sino en el teatro.
— No mataría a Edelmira; pero sí a Loredano -repuso Máiquez con firmeza, clavando su enérgica mirada en el petimetre.
Hubo un momento de silencio, durante el cual pude advertir perfectamente las señales de la más reconcentrada rabia en el rostro de Lesbia.
— Pepa, no me has obsequiado esta noche -dijo Mañara-. Verdad es que he cenado; pero son las dos, hija mía.
Serví de beber al joven, y habiéndome retirado, oí desde fuera el siguiente diálogo. Mañara, alzando una copa llena hasta los bordes, dijo:
— Señores: brindo por nuestro querido Príncipe de Asturias: brindo porque la santa causa que representa tenga dentro de pocos días el éxito más completo: brindo por la caída del favorito y el destronamiento de los Reyes Padres.
— Muy bien -exclamó Lesbia aplaudiendo.
— Creo que estoy entre amigos -continuó el joven-. Creo que un fiel súbdito del nuevo Rey puede manifestar aquí sin recelo, alegría y esperanza.
— ¡Qué horror! Está Vd. loco. Prudencia, joven -dijo el diplomático escandalizado-. ¿Cómo se atreve Vd. a revelar?…
— Cuidado -dijo Lesbia con mucha viveza-, cuidado Sr. Mañara, está delante una confidenta de S. M. la Reina.
— ¿Quién?
— Amaranta.
— Tú también lo eres, y según dicen posees los secretos más graves.
— No tanto como tú, hija mía -dijo Lesbia sintiendo reponerse su osadía-; tú, que, según se asegura, eres hoy depositaria de todas las confianzas de nuestra amada soberana. Esto es una gran honra para ti.
— Seguramente -repuso Amaranta, dominando su cólera-. Sigo al lado de mi bienhechora. La ingratitud es vicio muy feo, y no he querido imitar el ejemplo de las que insultan a quien les ha favorecido. ¡Ah!, es muy cómodo hablar de las faltas ajenas para que no se fije la vista en las propias.
Lesbia, después de un momento de vacilación, iba a contestar. El diálogo tomaba alguna gravedad, y de seguro se habrían oído cosas bastante duras, si el diplomático, interviniendo con su tacto de costumbre, no hubiera dicho:
— Señoras, por Dios… ¿qué es esto? ¿No son ustedes íntimas amigas? ¿Una diferencia de opinión puede turbar el cielo purísimo de la amistad? Dense las manos, y bebamos todos el último vaso a la salud de Lesbia y Amaranta enlazadas en dulce y amorosa fraternidad.
— Estoy conforme; esta es mi mano -dijo Amaranta alargando la suya con gravedad.
— Ya hablaremos de esto -añadió Lesbia estrechando con desabrimiento las manos de la otra dama-. Por ahora seremos amigas.
— Bien: ya hablaremos de esto.
En aquel momento entré yo y la expresión del semblante de una y otra no me pareció indicar predisposiciones a la concordia. Con aquel desagradable incidente, que por fortuna no tomó proporciones, tuvo fin la tertulia, y la aparente reconciliación fue señal de partida. Levantáronse todos, y mientras el diplomático y Mañara se despedían de mi ama, Amaranta se llegó a mí con disimulo, acercó su boca a mi oído, y me dijo con una vocecita que parecía resonar dentro de mi cerebro:
— Tengo que hablarte.
Dejóme aturdido; pero mi sorpresa subió de punto un poco después, cuando acompañé a la comitiva por la calle, precediéndoles con un farol, según costumbre, porque en aquel tiempo el alumbrado público, si en alguna calle existía, era digno émulo de la oscuridad más profunda. Llegamos a la calle de Cañizares, a una suntuosa casa, que era la misma en cuyo sotabanco vivía Inés, aunque se subía por distinta escalera. En el patio de aquella casa, que era la del marqués diplomático, por mejor dicho, de su hermana, esperaban las literas que debían conducir a las dos damas a sus respectivas mansiones. Antes de entrar en la litera, Amaranta me llamó aparte, y díjome que al día siguiente fuese a buscarla a aquella misma casa, preguntando por una tal Dolores, que luego supe era doncella o confidenta suya, cuyo mandato me alegró mucho, porque en él vi el fundamento de mi fortuna.
Volví a casa apresuradamente, y encontré a mi ama muy agitada, paseando con precipitación en la estrecha sala, y departiendo consigo misma, como si no tuviera el juicio muy sano.
— ¿Observaste -me dijo-si Isidoro y Mañara disputaban por la calle?
— No reparé, señora -le respondí-. ¿Pues qué motivo tienen esos dos caballeros para enemistarse?
— ¡Ah!, no sabes cuán alegre estoy, Gabriel; estoy satisfecha -me dijo la González con extraviados ojos y tan febril inquietud, que me impuso miedo.
— ¿Por qué, señora? -pregunté-. Ya es hora de descansar, y Vd. parece necesitar descanso.
— No, tonto, yo no duermo esta noche -dijo-. ¿No sabes que yo no puedo dormir? ¡Ah, cuánto gozo considerando su desesperación!
— No entiendo a Vd.
— Tú no entiendes de esto, chiquillo; vete a acostar… Pero no, no, ven acá y escucha. ¿Verdad que parece castigo de Dios? El muy simple no conoce la víbora que tiene entre sus brazos.
— Creo que se refiere Vd. a Isidoro.
— Justo. Ya sabes que está enamorado de Lesbia. Está loco, como nunca lo ha estado. ¡Ah! Con todo su orgullo, ¡qué vilmente se arrastra a los pies de esa mujer! Él, acostumbrado a dominar, es dominado ahora, y su impetuoso amor servirá de diversión y chacota en el teatro y fuera de él.
— Pero me parece que el Sr. Máiquez es correspondido.
— Lo fue; pero los favores de Lesbia pasan pronto. ¡Oh! Bien merecido le está. Lesbia es la misma inconstancia.
— No lo hubiera creído en una persona tan simpática y tan linda.
— Con esa carita angelical, con su sonrisa inalterable y su aire de ingenuidad, Lesbia es un monstruo de liviandad y coquetería.
— Tal vez ese Sr. Mañara…
— Eso no tiene duda. Mañara es hoy el favorecido, y si habla con Isidoro es para divertirse a su costa, jugando con el corazón de ese desgraciado. Sí, el corazón de Isidoro está hoy como un ovillo de algodón entre las patas de una gata traviesa. ¿Pero no es verdad que le está bien merecido?… ¡Oh, rabio de placer!
— Por eso la Sra. Amaranta no cesaba de decir aquellas cosas… -indiqué, deseando que mi ama esclareciera mis dudas sobre muchos sucesos y palabras de aquella noche.
— ¡Ah! Lesbia y Amaranta, aunque vienen juntas aquí, se aborrecen, se detestan, y quisieran destruirse una a otra. Antes se llevaban muy bien; mas de algún tiempo a esta parte, yo creo que algo ocurrido en palacio es la causa de esta inquina que ha empezado hace poco y será una guerra a muerte.
— Bien se conoce que no se llevan bien.
— En palacio, según me han dicho, arden pasiones encarnizadas implacables. Amaranta es muy amiga de los Reyes Padres, mientras que Lesbia parece que es de las damas que más intrigan en el bando de los amigos del Príncipe de Asturias. Tan irritadas están hoy la una contra la otra, que ya no saben disimular el odio que se profesan.
— ¿Y es Amaranta mujer de tan mala condición como su amiga? -pregunté, deseando inquirir noticias de la que ya consideraba como mi protectora.
— Todo lo contrario -repuso-. Amaranta es una gran señora, tan discreta como hermosa, y de conducta intachable. Gusta de proteger a los desvalidos: su sensible y tierno corazón es inagotable para los menesterosos que necesitan de su ayuda; y como es poderosísima en la corte, porque su valimiento casi excede al de los mismos Reyes, el que tenga la dicha de caer en gracia, ya se puede considerar puesto en los cuernos de la luna.
— Ya me lo parecía a mí -dije muy contento por tan lisonjeras noticias.
— Espero que Amaranta -prosiguió mi ama con la misma calenturienta agitación-, me ayudará en mi venganza.
— ¿Contra quién? -pregunté alarmado.
— Creo que se ha aplazado la función de la marquesa -continuó sin atender a mi pregunta-. Nadie quiere hacer el desairado papel de Pésaro, y esto será ocasión de un lamentable retraso. ¿Querrás desempeñarlo tú, Gabriel?
— ¡Yo, señora!… no sirvo para el caso.
— Quedóse luego muy meditabunda, con el ceño fruncido y los ojos fijos en el suelo, y por fin volvió a su primer tema.
— Estoy satisfecha -dijo con esa hilaridad dolorosa, que indica las grandes crisis de la pasión-. Lesbia le es infiel, Lesbia le engaña, Lesbia le pone en ridículo, Lesbia le castiga… ¡Oh, Dios mío! Veo que hay justicia en la tierra.
Después, serenándose un poco, me mandó retirar, y cuando me hallé fuera, dejándola con su doncella, la sentí llorar con lágrimas francas y abundantes, que debían templar la irritación de su espíritu y poner calma en su excitado cerebro. A los consuelos y ruegos de su criada para que se retirase a descansar, no respondía más que esto:
— ¿Para qué me acuesto, si sé que no he dormir en toda la noche?
Retiréme a mi cuarto, que era un estrecho dormitorio donde jamás entraban ni en pleno día importunas luces. Me acosté bastante afligido al considerar la triste pasión de mi ama; pero estos pensamientos se enlazaron con otros relativos a mi propio estado, los cuales, lejos de ser tristes, alborozaban mi alma; y acompañado por la imagen de Amaranta que iluminaba mi mezquino asilo como un rayo de luna, me dormí profundamente pensando en la fábula de Diana y Endimión, que conocía por una de las estampas de la sala.