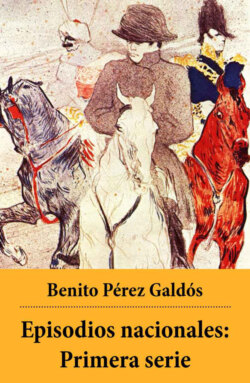Читать книгу Episodios nacionales: Primera serie - Benito Pérez Galdós - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XIV
ОглавлениеÍndice
Al día siguiente se reunieron a comer en casa de Amaranta, Lesbia, el diplomático y su digna hermana. He hablado poco de esta buena señora, que no figura gran cosa en los acontecimientos referidos, lo cual es sensible, porque su carácter y excelentes prendas, merecería mención muy detallada. La marquesa era una dama de avanzada edad, mujer orgullosa, de modestas costumbres, española rancia por los cuatro costados, de carácter franco y sin artificios, muy natural, muy caritativa, enemiga de trapisondas y aventuras, muy cariñosa para todo el mundo; en fin, era la honra de su clase. Su lado flaco, consistía en creer que su hermano tenía mucho talento. Aunque era modesta en su trato privado, gustaba de dar grandes fiestas, prefiriendo las representaciones dramáticas, a que tenía mucha afición. Su teatro era el primero de la corte, y para la representación de Otello había gastado considerables sumas. Protegía y trataba a los cómicos; pero siempre a mucha distancia.
También estaba convidado a comer aquel día con mi ama, el Sr. D. Juan de Mañara; pero cuando fui a llevarle la invitación, contestó excusándose, por tocarle entrar de guardia a la misma hora. Y a propósito del pisaverde, no debo pasar en silencio la circunstancia de que le vi por la mañana en compañía de Lesbia, ambos en traje que parecía indicar regresaban de uno de esos crepusculares y campestres paseos, siempre anhelados por los amantes. En la tarde de aquel mismo día le vi paseando muy cabizbajo por el patio grande, y la mañana siguiente me detuvo en el mismo paraje suplicándome que llevase una carta a la señora duquesa. Negueme a esto, y allí quedó. Indudablemente algo le pasaba al señor de Mañara.
Amaranta pareció muy contrariada de que no se sentase a la mesa el joven mencionado. Cuando volví con la respuesta estaba de visita en el cuarto de Amaranta un caballero de los que la noche anterior vi en la procesión descrita. Conferenciaron más de hora y media: cuando él se retiró le examiné bien, y por cierto que pocas veces he visto facha más desagradable. No le daría un puesto en la serie de mis recuerdos, si aquel no fuera uno de los personajes más célebres de su tiempo, razón por la cual me resuelvo no sólo a mencionarle, sino a describirle, para edificación de los tiempos presentes. Era el marqués Caballero, ministro de Gracia y Justicia.
No vi a semejante hombre más que una vez, y jamás lo he olvidado. Era de edad como de cincuenta años, pequeño y rechoncho de cuerpo, turbia y traidora la mirada de uno de sus ojos, pues el otro estaba cerrado a toda luz; con el semblante amoratado y granulento como de persona a quien envilece y trastorna el vino; de andar y gestos sumamente ordinarios: en tanto grado repugnante y soez toda su persona, que era preciso suponerle dotado de extraordinarios talentos para comprender cómo se podía ser ministro con tan innoble estampa. Pero no, señores míos. El marqués Caballero era tan despreciable en lo moral como en lo físico, pudiendo decirse que jamás cuerpo alguno encarnó de un modo tan fiel los ruines sentimientos y bajas ideas de un alma. Hombre nulo, ignorante, sin más habilidad que la intriga, era el tipo del leguleyo chismoso y tramoyista que funda su ciencia en conocer no los principios, sino los escondrijos, las tortuosidades y las fórmulas escurridizas del derecho, para enredar a su antojo las cosas más sencillas.
Nadie podía explicarse su encumbramiento tanto más enigmático, cuanto que el omnipotente Godoy no pasaba por amigo suyo, mas debió aquél consistir en que, habiéndose introducido en palacio y héchose valer, merced a viles intrigas de escalera abajo, usó como instrumento de su ambición cerca del Rey, la Iglesia; y adulando la religiosidad del pobre Carlos, pintándole imaginarios peligros y haciendo depender la seguridad del trono de la adopción de una política restrictiva en negocios eclesiásticos, logró hacerse necesario en la corte. El mismo Godoy no pudo apartarle del gobierno ni poner coto a las medidas dictadas por el bestial fanatismo del ministro de Gracia y Justicia, quien después de haber perseguido a muchos ilustres hombres de su época, y encarcelado a Jovellanos, remató su gloriosa carrera contribuyendo a derribar al mismo Príncipe de la Paz, en Marzo de 1808.
Damos estas ligeras noticias respecto a un hombre que gozaba entonces de justa y general antipatía, para que se vea que la elevación de tontos y ruines y ordinarios, no es, como algunos creen, desdicha peculiar de los modernos tiempos.
Después de la conferencia indicada, principió la comida, que yo serví.
— Ya sé -dijo Amaranta al sentarse y sin disimular su intención de mortificar a Lesbia-; ya sé lo que contenían esos papeles cogidos a S. A. Caballero me lo ha dicho, encargándome la reserva; pero puesto que pronto se ha de saber…
— Sí, dínoslo. No lo confiaremos más que a nuestros amigos -indicó la marquesa.
— Pues yo opino que no se diga -objetó el diplomático, que siempre se incomodaba cuando alguien revelaba secretos que él no conocía.
— Entre los papeles -dijo Amaranta-, hay una exposición al Rey que se supone hecha por D. Juan Escóiquiz, aunque la letra es de Fernando. Parece que en ella se pintan las malas costumbres del Príncipe de la Paz, con las frases más indecentes. Allí han salido a relucir sus dos mujeres y también lo que dicen de los destinos, pensiones y prebendas que concede a cambio de…
— ¡Y tan cierto como es! -dijo la marquesa-. Yo sé de un señor a quien el Príncipe de la Paz ofreció…
La buena señora cayó en la cuenta de que estaba yo delante, y se contuvo. Pero a mí siempre me han bastado pocas palabras para entender las cosas, y supe pescar al vuelo lo que querían decir.
— En esa exposición -continuó la duquesa-, ponen a la pobre Tudó de vuelta y media, y aconsejan al Rey que la encierre en un castillo. Por último, se pretende que el de la Paz sea destituido, embargados todos sus bienes, y que desde el mismo momento no se separe el Príncipe heredero del lado de su padre.
— Todo eso está muy puesto en razón -dijo la marquesa, asombrada de cómo concordaban las ideas de los conjurados con sus propias ideas-; aunque me guardaré muy bien de decirlo fuera de aquí.
— Pues aquí no temo decirlo -continuó Amaranta-. Caballero no guarda muy bien el secreto, sé que lo ha dicho ya a varias personas. Otro de los papeles es graciosísimo, y parece un sainete; pues todo él está en diálogo y se creería que lo habían escrito para representarlo en el teatro. Cada uno de los personajes que hablan tiene allí nombre supuesto: así es que el Príncipe se llama D. Agustín, la reina Doña Felipa, el Rey D. Diego, Godoy, D. Nuño, y la princesa, con quien dicen han tratado de casar al heredero es una tal Doña Petra.
— ¿Y qué objeto tiene esa comedia?
— Es un proyecto de conversación con la reina, y suponiendo las observaciones que ésta ha de hacer, se le responde a todo según un plan combinado para convencerla de las picardías del Príncipe de la Paz. También aquí abundan las frases soeces, y por último, el D. Agustín parece que se niega redondamente a casarse con Doña Petra, la cuñada del ministro y hermana del cardenal y de la de Chinchón.
— También eso está bien pensado -dijo la marquesa-; y si ese sainetillo se representara yo lo aplaudiría. Pues ¿por qué han de querer casar al pobre muchacho con la cuñada del otro? ¿No es mejor que le busquen mujer en cualquiera de las familias reinantes, que a buen seguro todas ellas se darían con un canto en los pechos por entroncar con nuestros reyes, casando a cualquiera de sus mozuelas con semejante príncipe?
— ¿Cómo se atreven ustedes a juzgar cosas tan graves? -dijo con displicencia el diplomático-. Y en cuanto a los documentos citados, extraño que una persona tan discreta como mi sobrina les dé publicidad imprudente.
— Vamos, Vd. dudaba antes que existieran, y ahora, creyendo que no debe revelarse, los da como ciertos.
— Sí que los doy -repuso el diplomático-, y ya que otra persona ha descubierto hechos que yo me obstinaba en callar…
El diplomático, no pudiendo negar aquellos secretos, resolvió apropiárselos, fingiendo tener ya noticias de los papeles del proceso.
— ¿De modo que ya tú lo sabías todo? -le preguntó su hermana-. Bien decía yo que tú no podías menos de estar al tanto de estas cosas. La verdad es que no se te escapa nada, y bien puedes afirmar que eres de los que ven los mosquitos en el horizonte.
— Desgraciadamente así es -contestó el diplomático con la mayor hinchazón-. Todo llega a mis oídos, a pesar de mis repetidos propósitos de no intervenir en nada y huir de los negocios. ¡Cómo ha de ser! Es preciso tener paciencia.
— Hermano, tú debes saber algo más, y te lo callas -dijo la marquesa-. Vamos a ver. ¿Napoleón tiene alguna parte en este negocio?
— ¿Ya comienzan las preguntillas? -repuso el viejo con retozona sonrisa-. Déjense de preguntas, porque les juro que no me han de sacar una sílaba. Ya conocen la rigidez de mi carácter en estas materias.
A todas estas Lesbia no decía una palabra.
— Pues voy a acabar mi cuento -añadió mi ama-. Aún me falta decir cuál es el otro papel que se encontró al Príncipe.
— Más valdría que lo callaras, querida sobrina -dijo el diplomático.
— No; que lo diga, que lo diga.
— Pues se ha encontrado la cifra y clave de la correspondencia que el heredero sostiene con su maestro D. Juan Escóiquiz, y además… esto es lo más grave.
— Sí: lo más grave -indicó el diplomático-, y por eso debe callarse.
— Por lo mismo debe decirse.
— Pues se encontró una carta en forma de nota, sin sobrescrito, firma, ni nombre, en que manifiesta estar dispuesto a elevar al rey la exposición por medio de un religioso. Lo más notable de este papelito es que el Príncipe asegura que está decidido a tomar por modelo al Santo mártir Hermenegildo; que se dispone a pelear… óiganlo Vds. bien… a pelear por la justicia. Esto es hablar clarito de una revolución. Pide después a los conjurados que le sostengan con firmeza; que preparen las proclamas, y que…
— ¡Ah, las mujeres!, ¡las mujeres! ¿No aprenderán nunca a tener discreción? -interrumpió el marqués-. Me admiro de ver con cuánta frivolidad te ocupas de asuntos tan peligrosos.
— En este papel -prosiguió la condesa sin atender a las fastidiosas amonestaciones del diplomático-, se indica a los reyes y a Godoy con nombres godos. Leovigildo es Carlos IV, la reina es Goswinda, y el de la Paz, Sisberto. Pues bien: el Príncipe, que se atribuye el papel de San Hermenegildo, dice a los con jurados que la tempestad debe caer sobre Sisberto y Goswinda, y que traten de embobar a Leovigildo con vítores y palmadas.
— ¿Y eso es todo? -preguntó la marquesa. Pues no hay cosa más inocente.
— Está bien claro -indicó Amaranta con ira-, que se trata de destronar a Carlos IV.
— No lo veo yo así.
— Pues yo sí -repuso la condesa-. La tempestad debe caer sobre Sisberto y Goswinda. De modo que el heredero y sus amigos, no sólo tratan de mandar a paseo al guardia, sino que también quieren hacer alguna picardía con la reina, cuando menos llevarla a la guillotina como a la pobre María Antonieta. Todos saben cuánto ama el Rey a su esposa. Cualquier ofensa que a ésta se le haga, la considera como hecha a su propia persona.
— Pues lo que digo es que si algo les pasa, bien merecido se lo tienen -fue la contestación de la marquesa.
— Y yo sostengo -añadió mi ama alterándose más-, que el Príncipe podía haber intentado cuantas conjuraciones quisiera para echar del ministerio a Godoy; pero escribir exposiciones al Rey, poniendo en duda el honor de su madre, y hablando de arrojar tempestades sobre Sisberto y Goswinda, lo cual equivale a atentar contra la vida de la Reina, me parece conducta muy indigna de un Príncipe español y cristiano… Al fin es su madre: cualesquiera que hayan sido las faltas de ésta (y yo estoy segura de que no son tantas ni tan grandes como las de quien las publica), no es propio de un hijo el reconocerlas o mencionarlas, ni menos fundarse en ellas para perseguir a un enemigo.
— Hija, no estás poco melindrosa -dijo con acrimonia la tía de Amaranta-. Yo creo que el Príncipe hace muy retebién, y si a alguien le pesa, más valiera no haber dado motivos con lo que todos sabemos a lo que está pasando. Y sino, hermano, tú que lo sabes todo, dinos tu opinión.
— ¡Mi opinión! ¿Creéis que es fácil dar opinión sobre asunto tan espinoso? Y lo que yo pueda pensar, conforme a mi experiencia y luces, ¿puedo acaso decirlo en conferencia de mujeres, que al punto van diciendo por cámaras y ante-cámaras a todo el que las quiera oír…?
— No hay quien te saque una palabra. Si yo supiera la mitad de lo que tú sabes, hermano, gustaría de instruir ignorantes.
— Para formar exacto juicio, vengan datos -dijo el marqués-. ¿Alguna de Vds. sabe la opinión de la Reina sobre estas cosas?
— Cuando se leyó en consejo el último de los papeles que he citado -respondió la condesa-, Caballero dijo que el Príncipe merecía la pena de muerte por siete capítulos. La Reina, indignada al oírle, respondió: «¿Pero no reparas que es mi hijo? Yo destruiré las pruebas que le condenan; le han engañado, le han perdido», y arrebatando el papel lo escondió en su seno, y se arrojó llorando en un sillón. ¡Vean Vds. qué generosidad! Francamente, aunque nunca me ha sido simpática la causa del Príncipe, desde que sé sus proyectos contra los Reyes, me parece un joven digno de lástima, si no de otro sentimiento peor.
— ¡Qué tontería! -exclamó la marquesa-. Ahora vienen los lloriqueos y los dengues después de haber sido causa de tantos males. ¿Pues qué, ocurrirían estas cosas, si no se hubieran cometido ciertas faltas…?
Lesbia, que hasta entonces había permanecido en silencio, con cierta confusión y amilanamiento, no quiso callar más, y apoyó las últimas frases de la marquesa. Amaranta entonces se volvió a ella, y con acento tan amargo como desdeñoso, le dijo:
— ¡Cuánto hablar de faltas ajenas! Esa persona no esperaba ser injuriada públicamente, como lo ha sido, por quien tantos favores recibió de ella, por quien se ha sentado a su mesa y se ha honrado con su amistad.
— ¡Ah!, el sermoncito no está mal -dijo Lesbia con esa forzada jovialidad, que a veces es la más terrible expresión de la ira-. Ya lo esperaba: desde que me negué a ciertas condescendencias; desde que cansada de un papel admitido con ligereza e impropio de mí, lo cedí a otras, que lo desempeñan con perfección, se me censura suponiéndome divulgadora de lo que todo el mundo sabe. Ciertas personas no pueden hacerse pasar por víctimas de la calumnia aunque lloren y giman, porque sus vicios, en fuerza de ser tantos y tan grandes, han llegado a vulgarizarse.
— Es verdad -repuso Amaranta con perversa intención-. No falta quien sea prueba viva de ello. Pero hija, el vicio más feo es el de la ingratitud.
— Sí, pero ese es el vicio en que menos fácilmente pueden sentenciar los hombres.
— ¡Oh! no: también sentencian, y pronto lo veremos. Precisamente la causa del Príncipe es obra pura y simplemente consumada por la ingratitud. Ya verás cómo ésta se castiga.
— Supongo -dijo Lesbia con malicia-, que no querrás poner en la cárcel a todos los que estamos aquí por haber cometido el crimen de desear el triunfo del Príncipe.
— Yo no pongo a nadie en la cárcel; pero quizás no esté muy segura otra persona muy amada de alguien que me escucha.
— ¡Ah! -dijo imprudentemente el diplomático-, me han dicho que también Mañara está complicado en la causa.
— Creo que sí -añadió Amaranta cruelmente-; pero fía mucho en el arrimo de elevadas personas. Y como resulten complicadas las que se sospecha, es de esperar que no les valga ninguna clase de apoyo.
— Eso es -dijo la duquesa-. ¡Duro en ellos! Falta todavía conocer el giro que tomará este negocio; falta saber si algún suceso inesperado cambiará de improviso los términos convirtiendo a los acusadores en acusados.
— ¡Ya… confían en Bonaparte! -afirmó Amaranta con despecho.
— ¡Alto, allá! -exclamó el diplomático-; entran ustedes señoras mías, en un terreno peligroso.
— Se hará justicia -dijo mi ama-, aunque no como se desea, pues no será posible descubrirlo. Por ejemplo: hay gran empeño en averiguar quién se encargaba de transmitir a los conjurados la correspondencia del Príncipe y hasta ahora no se sabe nada. Hay sospechas de que sea alguna de las muchas damas intrigantes y coquetuelas que hay en palacio… hasta se han fijado en alguna; pero aún no hay suficientes pruebas.
Lesbia no dijo una palabra; pero la pícara se sonreía como quien está libre de todo temor. Después hasta se atrevió a mortificar a su enemiga de esta manera:
— Quizás por lo mismo que es intrigante y coquetuela, tenga medios para burlar a sus perseguidores. Tal vez las circunstancias le hayan proporcionado medios de desafiar y provocar a sus enemigos… Tengo deseos de saber quién es esa buena pieza. ¿Nos lo podrías decir?
— Ahora no -repuso mi ama-; pero mañana, tal vez sí.
Lesbia rió a carcajadas. Amaranta mudó de conversación, la marquesa volvió a lamentar la suerte del Príncipe, y el diplomático aseguró que por nada del mundo descorrería el velo que ocultaba los designios del capitán del siglo, con lo cual dio fin la comida, y todos, menos mi ama, se retiraron a dormir la siesta.