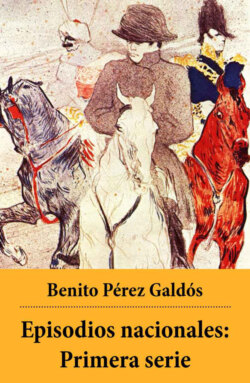Читать книгу Episodios nacionales: Primera serie - Benito Pérez Galdós - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XII
ОглавлениеÍndice
Como al llegar al Escorial nos encontrarnos sorprendidos por la noticia de gravísimos acontecimientos, no estará demás que mencione lo que por el camino me contó el mayordomo de la marquesa, pues a sus palabras dio profético sentido lo que ocurrió después.
— Me parece que en el Real Sitio pasa algo que va a ser sonado -me dijo-. Esta mañana se decía en Madrid… Pero lo que haya lo hemos de saber pronto, pues dentro de tres horas y media si Dios quiere daremos fondo en la Lonja.
— ¿Y qué se decía en Madrid?
— Allí todos quieren al Príncipe y aborrecen a los Reyes Padres, y como parece que sus majestades se han propuesto mortificar al muchacho, apartándole de su lado… Eso yo lo he visto, y el Príncipe tiene una cara que da compasión… Se dice que sus padres no le quieren, lo cual está muy mal hecho: a mí me consta que ni una sola vez le lleva el rey a las cacerías, ni le sienta a la mesa, ni le muestra aquel cariño que parece natural en un buen padre.
— ¿Será que el Príncipe anda metido en conspiraciones y enredos? -dije.
— Ello bien pudiera ser. Según oí la semana pasada en el Real Sitio, el Príncipe se da unas encerronas que ya ya… no habla con nadie, está como quien ve visiones, y se pasa las noches en vela. Con esto la Corte andaba muy alarmada, parece que acordaron vigilarle hasta averiguar lo que traía entre manos.
— Pues ahora caigo en que me dijeron que el Príncipe era algo literato, y se pasaba las noches traduciendo del francés o del latín, que esto no lo recuerdo bien.
— Sí, en el Escorial se cree eso; pero sabe Dios… Hay quien asegura que lo que el Príncipe trae entre manos es cosa gorda; que las tropas de Napoleón que han entrado en España, lo que menos piensan es guerrear con Portugal, y parece que vienen a apoyar a los partidarios del Príncipe.
— Esas son patrañas; quizás el pobre Fernandito no piensa más que en traducir sus libros…
— Parece que el que tradujo hace poco no gustó a los papás, porque hablaba de no sé qué revoluciones, y ahora está con otro: como no sea alguna endiablada tramoya para pescar el trono…
Así continuó poco más o menos nuestra conversación hasta que llegamos al Real Sitio. El diplomático y su hermana se apearon de su coche, y nosotros del nuestro. Como los dos viajeros debían aposentarse en palacio y en las habitaciones de Amaranta, que ya había llegado el día anterior, desde luego el mayordomo nos encaminó allá haciéndonos recorrer medio mundo en escaleras, galerías, patios y pasillos. Todo indicaba que ocurría algo extraordinario en la regia morada, porque se veía por los pasillos y salas de tránsito más gente de la que acostumbraba estar en pie a tal hora, que era la de las diez. Preguntó la marquesa; mas le contestaron de un modo tan vago, que nada pudo sacar en claro.
Instalados en las habitaciones de mi ama, donde me ocupé en acomodar los equipajes, según las órdenes que se me daban, al poco rato entró Amaranta tan inmutada, que fue preciso aguardar un poco para que, repuesta de su zozobra, pudiese explicar lo que pasaba.
— ¡Ay! -exclamó, cediendo a las reiteradas preguntas de sus tíos-; lo que pasa es terrible. ¡Una conjuración, una revolución! ¿En Madrid no ocurría nada cuando Vds. salieron?
— Nada; todo estaba tranquilo.
— Pues aquí… Es una cosa tremenda, y quién sabe si estaremos vivos mañana.
— Pero hija, dínoslo claramente.
— Parece que se ha descubierto que querían asesinar a los Reyes; todo estaba preparado para un movimiento en palacio.
— ¡Qué horror! -exclamó el diplomático-. Bien decía yo que bajo la capita de servidores del Rey se escondían aquí muchos jacobinos.
— No es nada de jacobinos -continuó mi ama-. Lo más extraño es que el alma de la conjuración es el príncipe de Asturias.
— No puede ser -dijo la marquesa, que era muy afecta a S. A.-. El Príncipe es incapaz de tales infamias. Justo y cabal, lo que yo decía. Sus enemigos han ideado perderle por la calumnia, ya que no lo han conseguido por otros medios.
— Pues la revolución preparada, que por lo que dicen, iba a ser peor que la francesa -prosiguió Amaranta-se ha fraguado en el cuarto del Príncipe, a quien se han encontrado unos papelitos que ya… Dícese que están complicados el canónigo D. Juan de Escóiquiz, el duque del Infantado, el conde de Orgaz y Pedro Collado, el aguador de la fuente del Berro, hoy criado del Príncipe.
— Creo que tú, sobrina -dijo el marqués ofendido de que mi ama contase cosas que él no sabía-, te dejas arrastrar por tu impresionable imaginación. Tal vez lo que ocurre no tenga importancia alguna, y pueda yo esclarecerlo con datos y noticias de índole muy reservada que se me han trasmitido de cierta parte que debo callar.
— Yo contaré lo que me han dicho. Desde algún tiempo llamaba la atención que el Príncipe pasase las noches encerrado en su cuarto sin compañía, aunque los Reyes creían que se ocupaba en traducir un libro francés. Pero ayer se encontró S. M. en su cuarto una carta cerrada, cuyo sobre no tenía más que estas palabras: luego, luego luego. Abrióla el Rey, y leyó un aviso sin firma, en que le decían: «Cuidado, que se prepara una revolución en palacio. Peligra el trono y la reina María Luisa va a ser envenenada.»
— ¡Jesús, María y José! -exclamó la marquesa, que como mujer nerviosa estuvo a punto de desmayarse-. Pero, ¿qué demonio del infierno se ha metido en el Escorial?
— Figúrense Vds. cómo se quedaría el pobre Rey. Al punto sospecharon del Príncipe y decidieron ocuparle sus papeles. Dudaron mucho tiempo sobre el modo de hacerlo; pero al fin el Rey se decidió a reconocer él mismo en persona el cuarto de su hijo. Fue allá con pretexto de regalarle un tomo de poesías, y según dicen, Fernando se turbó de tal modo al verle entrar, que descubrió con su mirar medroso y azorado el sitio en que estaban los papeles. El Rey los cogió todos, y parece que padre e hijo se dijeron algunas cosas un poco fuertes; después de lo cual, Carlos salió indignado ordenándole que permaneciese en su cuarto sin recibir a persona alguna… Esto fue ayer; en seguida vino el ministro Caballero, y entre él y los Reyes examinaron los papeles. No sabemos lo que pasó en esta conferencia; pero debió de ser cosa fuerte, porque la reina se retiró a su cuarto llorando. Después se dijo que los papeles encontrados en poder del Príncipe contenían la clave de terribles proyectos, y según afirmó Caballero después de hablar con los Reyes, el Príncipe Fernando debía ser condenado a muerte.
— ¡A muerte! -exclamó la marquesa-. Pero -¡esa gente está loca! ¡Condenar a muerte a todo un Príncipe de Asturias!
— No hay que apurarse todavía -dijo el diplomático con su acostumbrada suficiencia-. Tal vez se nos muestren esos papeles para saber nuestro dictamen, y haremos luminoso estudio de todos ellos para resolver lo que convenga.
— Pero ¿no se sabe lo que contenían esos papeles? -preguntó la marquesa.
— Se cuentan tantas cosas en palacio, que no se sabe la verdad. La reina no nos ha dicho nada, y ha pasado toda la noche a lágrima viva, lamentándose de la ingratitud de su hijo. También dice que no permitirá que se le persiga, porque él no tiene la culpa de lo que ha hecho, sino esos dos o tres pícaros ambiciosos que le rodean.
— Dejémonos de anticipar juicios sobre estos sucesos -dijo el marqués-. Ya lo averiguaré yo todo, y sabré si es un complot de los enemigos del Príncipe o simplemente una verdadera y efectiva conjuración; mas cuando yo lo sepa, guárdense Vds. de preguntarme, pues ya conocen mis ideas…
— Parece que han decidido formar causa para averiguar quiénes son los delincuentes -continuó Amaranta-, y esta noche va el Príncipe a declarar a la Cámara regia.
A este punto llegaban de tan interesante conversación, cuando sentimos cierto rumor como de gente que se agolpaba en sitio cercano a la habitación en que estábamos. Como no tenía gran cosa que hacer cerca de mi ama, y además la curiosidad me llamaba fuera, salí, bajé una escalera y halléme en una anchurosa pieza tapizada, que correspondía por ambos lados a otras de igual tamaño y parecidos adornos. Recorrí dos o tres siguiendo la dirección de las personas que se encaminaban a un lugar determinado, y no vi nada digno de llamar la atención más que algunos grupos de palaciegos que cuchicheaban por lo bajo con mucho calor.
Yo me enorgullecía de encontrarme en palacio, creyendo que sólo por el contacto del suelo que pisaban mis pies, tenía nuevos títulos a la consideración del género humano; y como cuantos llevamos la generosa sangre española en nuestras venas, somos propensos a la fatuidad, no pude menos de creerme un verdadero y genuino personaje, y hubiera deseado encontrar al paso a alguno de mis antiguos conocimientos de Madrid o Cádiz para mostrarle en gestos y palabras el convencimiento de mi respetabilidad. Felizmente no conocí alma de Dios entre tanta gente y me libré de ponerme en ridículo.
Encontrábame en aquella larga serie de habitaciones tapizadas que, recorriendo toda la extensión de palacio por la parte interior, sirve de lazo de unión a las moradas regias, cuyas luces se abren en la fachada oriental del inmenso edificio. Seguí la dirección de los demás sin reparar si debía aventurar mis pasos por aquellos sitios, mas como nadie me dijo nada, continué muy impávido. Las salas estaban débilmente alumbradas, y en la dulce penumbra las figuras de los tapices, parecían sombras detenidas en las paredes, o débiles reflejos luminosos enviados por escondido foco sobre el oscuro fondo de las cámaras. Paseé mi vista por aquella multitud de figuras mitológicas, con cuya desnudez provocativa se habían adornado las negras murallas construidas por Felipe, y ya consagraba mi atención a contemplarlas, cuando pasó la extraña procesión de que voy a dar cuenta.
El Príncipe de Asturias, a quien se había comenzado a instruir sumaria por el delito de conspiración, volvía de la Cámara real, donde acababa de prestar declaración. No olvidaré jamás ninguna de las particularidades de aquella triste comitiva, cuyo desfile ante mis asombrados ojos, me impresionó vivísimamente aquella noche, quitándome el sueño. Iba delante un señor con un gran candelero en la mano, como alumbrando a todos, y para esto lo llevaba en alto, aunque tan poca luz servía sólo para hacer brillar los bordados de su casacón de gentil-hombre. Luego seguían algunos guardias españoles, tras de ellos un joven en quien al instante reconocí no sé por qué al Príncipe heredero. Era un mozo robusto y de temperamento sanguíneo, de rostro poco agradable, pues la espesura de sus negras cejas y la expresión singular de su boca hendida y de su excelente nariz le hacían bastante antipático, por lo menos a mis ojos. Iba con la vista fija en el suelo, y su semblante alterado y hosco indicaba el rencor de su alma. A su lado iba un anciano como de sesenta años, y al principio no comprendí que pudiera ser el Rey Carlos IV, pues yo me había figurado a este personaje como un hombrecito enano y enteco, siendo lo cierto que tal como le vi aquella noche era un señor de mediana estatura, grueso, de rostro pequeño y encendido, y sin rasgo alguno en su semblante que mostrase las diferencias fisonómicas establecidas por la Naturaleza entre un Rey de pura sangre y un buen almacenista de ultramarinos.
En los personajes que le acompañaban, y eran, según después supe, los ministros y el gobernador interino del Consejo, me fijé más que en la real persona, y después daré a conocer a alguno de aquellos esclarecidos varones. Cerraba, por último, la procesión el zaguanete de la guardia española, y nada más. Mientras pasó la comitiva, sepulcral silencio reinó en todo el tránsito, y tan sólo se oyeron las pisadas que se perdían de cámara en cámara hasta llegar a las que formaban el cuarto de Su Alteza. Cuando entraron en éste la cháchara comenzó de nuevo entre los circunstantes, y vi a Amaranta, que habiendo salido a buscarme, hablaba con un caballero vestido de uniforme.
— Creo que al declarar -dijo el caballero-, Su Alteza ha estado un poco irreverente con el Rey.
— ¿De modo que está preso? -preguntó Amaranta con gran curiosidad.
— Sí, señora. Ahora quedará detenido en su cuarto con centinelas de vista. Vea Vd., ya salen. Deben haberle recogido su espada.
La comitiva volvió a pasar sin el Príncipe, y precedida del gentil-hombre con el candelabro que iba abriendo camino. Cuando el Rey y sus ministros se alejaron, los palaciegos que habían salido a las galerías, fueron desapareciendo también en sus respectivas madrigueras, y por mucho tiempo no se oyó más que el violento cerrar de multitud de puertas. Se apagaron las pocas luces que alumbraban tan vastos recintos, y las hermosas figuras de los tapices se desvanecieron en la oscuridad, como fantasmas a quienes el canto del gallo llama a sus ignotas moradas.
Yo subí con mi ama a nuestro departamento, y me asomé por una de las ventanas que caían hacia el interior, para reconocer como de costumbre, el sitio en que estaba. Era oscurísima la noche y no vi más que una masa negra e informe de la cual se destacaban altos tejados, cúpulas, torres, chimeneas, paredones, aleros, arbotantes y veletas que desafiaban el firmamento como los topes de un gran navío. Tal imponente vista causaba cierto terror al espíritu, despertando meditaciones que se mezclaban a las sugeridas por lo que acababa de ver; mas no pude ocuparme mucho en trabajos del pensamiento, porque un sutilísimo ruido de faldas, y un ligero ce ce con que se me llamaba, me hizo volver la cabeza, y apartarme de la ventana.
La transición fue extremadamente brusca, cuando distrayéndome de la sombría perspectiva exterior, apareció ante mis ojos la figura de Amaranta y su celestial sonrisa. Reinaba profundo silencio: el marqués diplomático y su hermana se habían retirado. Amaranta había cambiado su traje de camino por una vestidura blanca y suelta que aumentaba su hermosura, si su hermosura fuera susceptible de aumento. Cuando me llamó, aún no se había apartado su doncella; pero ésta salió sin tardanza, y luego nuestra seductora dueña, cerrando por sí misma la puerta que daba a la galería, me hizo señas para que me acercase.