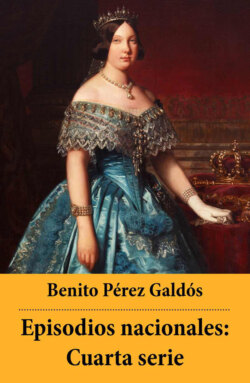Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IX
ОглавлениеÍndice
18 de Febrero.- ¡Ay, ay, ay!… Esto no es quejido lastimero, sino el lenguaje del asombro y confusión que desde anoche llevo en mi alma, sin que haya podido atenuarlos con el sueño matutino ni con el paseo de la tarde. ¿Estoy demente, o qué me pasa? De veras digo que si llevaran rótulo los capítulos o tratados de estas Confesiones, el presente debía ser encabezado así: De la singular y nunca imaginada aventura que le salió al caballero Fajardo en el baile de Villahermosa con el inaudito encuentro de una misteriosa máscara.
Las diez serían cuando Aransis, Donato, Bringas y yo subíamos por la escalera de Villahermosa, que, con tener espacio y anchuras grandes, le venía muy corta al tropel de personas, con careta o sin ella, que intentábamos franquearla. En la puerta que abría paso a la antesala y guardarropa, las apreturas de la multitud impaciente producían gemidos de asfixia, alguna imprecación seca, y desperfectos de ropa, principalmente en las delgadas telas de algunos disfraces. Entramos al fin: nos despedimos de nuestros abrigos con cierta desconfianza de volver a ponérnoslos, y nos lanzamos en el barullo ardiente, revoltijo de mil colores, ondulaciones de cuerpos que parecen nadar en el líquido tibio y perfumado de una redoma… Tal fue mi aturdimiento en los primeros instantes, que tardé en sentirme gozoso. Se me iba la cabeza, no sabía para dónde volverme: mis amigos se reían de verme tan provinciano, y me llevaban de un lado para otro, señalándome las máscaras bonitas, las extravagantes, las que tenían cariz y sello aristocráticos. A la media hora de navegar en aquel océano, ya recobré la serenidad; había vencido el mareo: era un mediano navegante y me permitía dirigir la palabra a las mascaritas que junto a mí pasaban, o respondía sin cortedad a cuantas bromas venían dirigidas al grupo de mis amigos, reforzado con otros que allí se nos unieron.
Fuera de Aransis y Trujillo, que iban a tiro hecho, en amorosa connivencia con determinada mascarita, novia, compromiso, o sabe Dios qué, todos los de la partida íbamos a lo que saltara; algunos, con esperanzas de fáciles conquistas, cegados por la vanidad; los más, sin otro móvil que pasar agradablemente el tiempo, recogiendo una dulce impresión, alguna hoja desprendida de la flor del misterio. Y era yo ciertamente de los que menos podían esperar, porque escasos eran mis conocimientos en la Corte, y además carecía del arranque necesario para lanzarme en busca de la aventura si ésta no quería venir a mí. A medida que pasaba el tiempo sin la emergencia de un encuentro fatal, principio del enredo de amores (ilusión corriente en todo mozalbete), iba creciendo mi timidez hasta llegar a una sosería que a mí mismo me daba de cara. A las doce empecé a creer que me aburría; a las doce y media confesé y reconocí mi soberano aburrimiento; y cerca de la una declaré que aquel inmenso hastío era incompatible con mi dignidad de caballero. Mi persona y mi facha, tan semejantes a las de un diplomático, naufragaban en un mar de ridiculez. Esto pensaba al filo de la una, y ya encariñándome iba con la resolución de marcharme, cuando el Cielo, que hasta en los bailes de máscaras cuida de organizar las tangencias de cosas y personas para que la armónica ley se cumpla, me puso ante dos máscaras… Mejor será decir que el Cielo las trajo hacia mí, pues yo estaba quieto y como alelado, y ellas avanzaban con paso vivo, cual si me hubieran buscado y en aquel punto me encontraran.
Vestían traje popular italiano las dos mujeres, desiguales en estatura y empaque, y la más alta de ellas clavó en mí sus ojos… Al través de los agujeros de la careta los vi, negros, fulgurantes, y temblé… No me quedó gota de sangre en las venas cuando la máscara, tocándome en el hombro, no por cierto con suavidad, me dijo: «Sono Barberina…». Y sin darme tiempo a expresar mi admiración, me soltó una retahíla de apóstrofes italianos, de los que suelen usar las mujeres del pueblo en casos de pasión o de ira, dejándome absolutamente confuso, lelo y turulato.
¡Barberina! En el barullo mental a que me llevó tan gran sorpresa, vi en aquella mujer a la propia Barberina de Albano… La seguí como un loco. Su estatura y talle, el aire, el andamento eran los mismos… ¡Pues digo, los ojos…! La voz, aun con el disimulo de timbre que se imponen las máscaras, también me parecía la suya… En italiano le hablé sin poder obtener más que la repetición de los dicterios, y cruelísimas apreciaciones de mi conducta. Siete un povero pazzo… Vi sprezzo… bruto villaco… Avete obeditto al geloso pretaccio come un eunuco, come un cane… Non sapete aprezzare l’amore d’una donna passionata…
Debió de durar poco en mí la persuasión de que me hablaba la Barberina de mi albanesa historia; pero duró, sí, un espacio de tiempo que ahora no puedo precisar, y mientras subsistió aquel engaño, díjele cuantas necedades se me ocurrieron en son de disculpa, y mezclando las explicaciones con el galanteo. Observé la autenticidad del traje de ciociara: podía jurar que era el mismo que Barberina guardaba en su arca y que se puso un día para que yo lo viese. En cambio, el vestido de la acompañante a la legua revelaba la confección casera y carnavalesca, hecho con retazos mal cortados y peor zurcidos para una noche. También advertí que la segunda máscara, con todas las trazas de criada o confidente, no pronunciaba una sílaba en lengua italiana. Barberina, que así tengo que llamarla, me permitió que la acompañase a dar una vuelta por los salones; pero se negó resueltamente a bailar. Yo no merecía, según ella, más que odio y desprecio. No me perdonaba mi abandono, y había venido a España con el solo propósito de vengarse. Fuérame, pues, preparando yo a recibir el golpe súbito de la más terrible vendetta que en dramas y novelas se ha visto.
Cuando a este punto de nuestro coloquio llegaba mi mascarita, ya se había disipado en mi mente el primer engaño, y la claridad envolvía mi aventura. Tan Barberina era ella como yo el Papa; era, sí, una dama o mujer… no, no, dama sin duda, a cuyas manos por ignorados senderos había llegado el manuscrito de mis Confesiones de Italia. Lo había leído y quería embromarme con gracia. Díjele así: «Máscara de mis pecados, si no quieres que yo me vuelva loco, abandona la farsa ingeniosa de hacerte pasar por Barberina, y dime cómo y cuándo llegó a tu poder un manuscrito mío en que digo y cuento… lo que sabes. Dos fines aparecen en mi existencia desde esta noche feliz amarte con pasión, con locura, con frenesí, y recobrar mis papeles. Te diré todo lo que ordenan los poetas: eres ya el ángel de mis sueños; muéstrame tu faz para que pueda adorar tu belleza». Rompió en sonoras risas, diciéndome en italiano inseguro que yo era tonto, y que así como soñaba con una belleza que no existía, soñaba también con un libro que no había sabido escribir.
«Ya es inútil que sostengas la farsa -le dije-. Ni tú eres romana, ni sabes de aquella lengua más que algunos dicharachos comunes. Tu linda boca te ha vendido dejando escapar frases en el castellano más correcto. Seamos amigos. ¿No quieres mi amor? Pues recíbelo como amistad, y descúbrete, o, sin descubrirte, dime dónde y en qué lugar debo recoger mi manuscrito».
Riendo con más gana, repitió dos o tres veces la frase morbosa del buen D. Matías, que me hizo un efecto terrible pronunciada en medio de la febril alegría del baile: Ho perso il boccino. Por fin, reducirla pude a que me hablara en castellano. Y oí de sus labios estas palabras dulces, afectuosas, como reprimenda de hermana mayor: «Eres un chiquillo inocente, y corres en el mundo inmenso peligro si no caes en manos piadosas que te guíen».
— «Pues sean esas manos las tuyas, máscara… ¿Quieres que te llame hurí? Te llamaré mi ideal, mi sueño o el oriente de mi dicha.
— No empalagues con merengues poéticos.
— ¿Te gusta la prosa?
— Sí, la prosa correcta y clara.
— Pues te amo, ¿es esto claro? Quítate la careta, y a renglón seguido… te propondré casarme contigo.
— ¡Ay, qué prisita! ¿Y si yo no aceptara?
— Al romper el alba me pegaría un tiro.
— Eso no.
— ¿Para qué quiero vivir?
— Pues para seguir escribiendo las Confesiones.
— Dame la Primera Parte.
— No la tengo.
— Eso no es verdad.
— Cortada en pedacitos, fue convertida en papel para tirabuzones.
— Pues dame los papeles con pelo y todo, que si es tuyo me parecerá cabello de ángel.
— No, que empalaga…
— Tú tienes las Confesiones: devuélvemelas.
— No me da la gana.
— Te recompensaré poniéndote a ti en la Segunda Parte.
— Si tú me conocieras, yo te tendría miedo; pero soy un arcano para ti. Escribe todo lo que quieras de una máscara vestida de ciociara.
— Tú no eres italiana, pero has estado en Roma. Tú eres amiga de mi cuñada Sofía, de mi cuñada Segismunda.
— Sonsaca, sonsaca, pobre tonto.
— Tú eres persona principal…
— Principal con entresuelo: de modo que soy más alta de lo que creías.
— Yo he de conocerte. Revolveré la tierra por descubrirte, porque, ya lo habrás conocido, ardo… ardo en amoroso incendio.
— No veo más que el humo.
— Yo me muero si ese maldito antifaz continúa ocultándome el sol.
— Más vale así: podría deslumbrarte.
— No veo más que tus ojos… Déjame que los mire: en el fondo de esas pupilas negras como la noche, veo mi escritura, veo mis Confesiones. Tú me has leído. Divinos ojos, a vosotros pertenecí por algunos instantes, y mientras me leías, yo me paseaba por el alma que está tras de vosotros.
— Entraste en el alma como el burro que se mete en un jardín…
— Me comí una flor… ¿No lo habías notado? ¿No echaste de menos alguna?
— Donde hay tantas, ¿qué significa una de menos?… Dime: ¿qué estimas por lo mejor de tus Memorias?
— Lo de… Juan Jacobo fu il libro e chi lo scrisse.
— No: lo más bonito es aquel pasaje tierno… cuando el Cardenal te manda embarcar, escoltadito por la policía.
— La policía me empujó hacia España, y una mujer enmascarada me atraía, como el imán al acero.
— El imán era yo. Benditos seamos los imanes.
— Ya que no enseñas tu rostro ni me das el manuscrito, ¿querrás decirme la primera letra de tu nombre?
— Es la I… Imán.
— Puede que en broma me hayas dicho la verdad. ¿De veras empieza con i?
— Pero ahora me acuerdo: es con h… Hi…
— No será Higinia.
— Hombre, ¿y porque fuera Higinia habías de perder la ilusión?
— Ya que no quieres enseñarme toda la cara, descúbreme siquiera un poco de la barbilla… el piquito de la boca… Me está diciendo el corazón que debajito de él tienes un lunar.
— El lunar no está sino encimita. Pero no lo verás, a fe de Higinia.
— Pero ¿de veras es tu nombre?
— Sí, hombre; y para más señas te diré que soy de Puentedeume.
— Esa no cuela: tu acento es de purísima tierra castellana.
— Porque me he criado en Tordehúmos.
— ¡Ay qué mentira más gorda!… En fin, he llegado al último paroxismo de la desesperación. Sultana, yo te amo.
— Abencerraje, tu frenesí no llega a embriagarme. No toques más la guzla, y lárgate de mi lado.
— Serás responsable de mi fin tétrico… Dame siquiera una esperanza. ¿Vendrás al baile del Domingo?
— Vendré con otro disfraz para que no me conozcas.
— ¿Te veré en sociedad; sabré de ti? ¿No quedará pendiente esta noche un hilo, por donde yo pueda…?»
Ya iba a contestarme cuando avanzó hacia nuestro grupo una máscara procerosa, cubierta más que vestida con dominó negro guarnecido de picos verdes, horrorosa estantigua que hubo de parecerme funcionario de la Inquisición o del mismo Infierno cuando la vi gesticular ante mi desconocida y hablarle en tono displicente como de superior a inferior. «Sí, sí -dijo la que llamaré Barberina mientras no pueda darle otro nombre-: son las dos. ¡Qué tarde, Dios mío! Vámonos». Y el inexorable tagarote, que con descompuestos modos cortaba rudamente la interesante ansiedad de mi aventura, se permitió apartarme con un gesto poco urbano. Por los ademanes le entendía yo más que por las voces, pues hablaba una endemoniada lengua de mí jamás comprendida. ¡Vascuence, Señor! La confusión de idiomas dominante en mi aventura, bien pudo hacerme creer que estaba en la torre de Babel. Y otra cosa me confundía más. Aquel desaforado vestiglo que me arrebataba mi ilusión, ¿era criado, mayordomo, amigo o qué demonios era? Obedeciéronle las mascaritas, y sin volver la cabeza para mirarme, rompieron por entre la muchedumbre.
«¿Qué haces que no la sigues, tonto?» -me dijo Arnáiz, que en la última parte de mi aventura había cortejado a la máscara chica. Y viéndome como lelo, me sacudió con fuerte brazo. Estalló mi voluntad, lanzándome por el camino que ellas seguían, y me abrí paso a codazo limpio, guiado por la cabezota del vestiglo, que entre mil cabezas fluctuaba de salón en salón. «Se nos escaparán -dijo Arnáiz-, porque ellas no se detienen en el guardarropa y nosotros sí. Tendrán criados en la escalera que les darán los abrigos».
— Salgamos sin abrigos -dije sin apartar mi vista de la cabezota, que más parecía boya arrastrada por la resaca. Así lo hicimos, y al precipitarnos por la escalera, observamos que otro mascarón ponía sendos chales de cachemira sobre los hombros de nuestras damas, pues por tales sin ninguna duda las teníamos ya. En la calle nos escurrimos en su seguimiento, mientras iban en busca del coche, situado muy lejos, más allá del portal de Medinaceli. Las vimos subir a un carruaje anticuado, alquilón, de los más feos que nos han transmitido las generaciones pasadas, del cual tiraban dos caballotes angulosos, pero de bastante poder, que arrancaron veloces desempedrando el suelo por la calle del Prado arriba. Buscó Arnáiz un simón con idea de salir dando caza al armatoste; mas no lo halló tan pronto como fuera preciso. Emprender a la carrera la cacería habría sido inútil locura… Y en esto, un polizonte se cuadró delante de nosotros y en tono socarrón nos dijo: «Caballeritos, vuélvanse al baile, y busquen allí otro enredo, que lo que es éste se les ha destripado». Pareciole a Arnáiz juicioso el consejo; a mí no, y en poco estuvo que lo contestara con un par de mojicones.
Volvimos a Villahermosa, donde vi que la diversión llegaba al período vertiginoso y candente: sentime agobiado por infinita tristeza, sin voluntad, sin resolución, y me entregué a un loco devaneo, arrastrado por mis alegres amigotes. Bailé, di vueltas como una peonza, perdí toda formalidad y discreción, salieron de mi boca cuantas garrulerías vanas pueden imaginarse. Para remate de fiesta, caímos a la hora última en el ambigú, y allí, prestándome a la imitación de lo que veía, metí en mi cuerpo todo el champagne que me ofrecieron, y me puse tan perdido, que renació en mí la erudición que con el tráfago vital se había ido desvaneciendo. Improvisé versos sáficos, imitando los de Anacreonte; canté el Amor en prosa poética, y el vino y los placeres; hablé en latín y en griego, y recité casi todo el Ultimo canto di Saffo, de Leopardi:Placida notte, e verecondo raggio-della cadente luna… añadiendo en diversidad de lenguas extravagantes desatinos, que mis amigos aplaudían a rabiar. De día entré en mi casa, más triste que loco, y más enfermo que borracho.