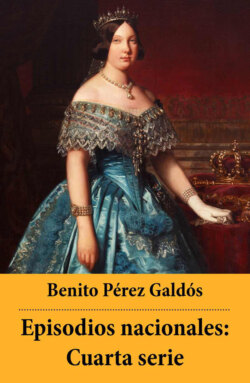Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XX
ОглавлениеÍndice
2 de Mayo.- No he querido que pase el día de hoy sin comunicar a mi hermana mi decidida protesta contra sus planes de matrimonio. Pero como, si le manifiesto de palabra mi negativa, es fácil que su carácter despótico caiga con abrumadora grandeza sobre mi pobre voluntad y acabe por aplastarla, he preferido escribirle. Al convento mandé esta tarde mi carta, en la cual vengo a decir con corteses y limpias expresiones, que no aceptaré la mano de la niña de Emparán aunque me den con ella todas las riquezas que el mundo atesora. Se casa uno con una mujer, a la cual no estorban sus talegas si está de buenas y bellas cualidades adornada; pero no se casa nadie con un capital personificado en una criatura que carece hasta de los atractivos más elementales. Esto sería venderse, no casarse… En fin, bien hilada va la epístola, y no sé por qué lógicos vericuetos echará para contestarla Sor Catalina de los benditos Desposorios.
Hablando de otro asunto, dos cosas me afligen esta noche: Antoñita en mayor gravedad, y mis bolsillos en absoluta limpieza. He tenido que apurar a los usureros y porfiar con ellos en la forma más humillante, para reblandecer estas rocas de la desconfianza y el egoísmo. Por fin logro extraer de sus arcas alguna cantidad en condiciones horrendas, y con ello puedo atender a una de las deudas contraídas la noche de mi catástrofe de juego. Pero aún me falta el compromiso más apremiante, por tratarse de compinches de timba, que me han fijado improrrogable plazo para cumplir. Acudo a Guillermo Aransis, que se encuentra en situación no menos ahogada que la mía, y acudo a todas las potencias infernales para que me saquen del pantano. Ni del cielo ni de la tierra viene auxilio para este infeliz. He pasado una tarde horrible y una noche peor, apretándome los sesos para que de ellos salga la chispa de una resolución salvadora. Si no estoy loco ya, poco me falta.
Mis pobres sesos dan por fin una luz, resplandor muy lejano, que indica inciertas probabilidades de éxito: ello consiste en recurrir a mi hermano Gregorio. Me armo de valor, hago acopio de argumentos aderezados con sensiblería, y por fin, esta noche abordo la cuestión ante Segismunda, pues el directo trato con mi hermano en este asunto es empresa superior a mi audacia… ¡Santo fuerte, Santo inmortal, cómo se puso mi cuñada apenas formulé mi petición! Ni me dejó concluir la frase angustiosa, trémula y antigramatical… Creí ver enroscarse las serpientes que tiene por cabellos, y su boca griega, volviéndose cuadrada como las de una máscara de tragedia, vomitó sobre mi pena injurias que sonaban a sordidez furiosa y a egoísmo de parientes desnaturalizados. No podré reproducir aquí sus brutales anatemas. Que cómo y con qué respondo del cumplimiento de mis obligaciones… que si creo posible hacer vida de señorito de la Grandeza sin más patrimonio que el día y la noche… que estoy deshonrando a la familia, y que he perdido la vergüenza, y acabaré en el Hospicio, si no voy a parar a la cárcel… que si no hago enmienda total trayendo a casa el dinero de los Emparanes, no espere socorro de la familia, sino desprecios y maldiciones.
Al discorde ruido que la condenada mujer hacía, no tardó en acudir Gregorio, el cual, adivinando la cuestión por la lividez de mi rostro y los apóstrofes crudos de Segismunda, prosiguió la filípica con no menos ira en los denuestos. Atrevime yo a replicarle, y trabados los tres en furibunda querella, llegamos al desconcierto más escandaloso. Como dijese mi hermano que era grande enojo para él tenerme en su casa, por el continuo jubileo de acreedores que a la puerta venían con atrasadas cuentas o recibos, sin que hubiera ya palabras con que aplacarles o persuadirles a la paciencia, estalló Segismunda en nuevas iras, abominando de los ilícitos enredos que estorbaban el casamiento patrocinado por la monja; amosqueme yo más de lo que estaba, y subido el tono y coraje de todos hasta el punto de la ronquera, corté la disputa con la resolución de renunciar a su hospitalidad y dejarles tranquilos. Nada dijo Gregorio para contenerme, ni mi designio sirvió de agua mansa para templar sus arrebatos; antes bien, parecían contentos de que yo tomara el portante. Recogí lo que podía llevar conmigo, guardé mi ropa en maletas para que fácilmente pudieran llevármela a mi nuevo domicilio, y me vine a la casa de Antoñita, donde doy testimonio de mi existencia escribiendo junto al lecho de esta pobre mujer páginas amarguísimas de mis Confesiones… ¡Dos de Mayo! La fecha no puede ser más lúgubre. ¡Quiera Dios que no sea trágica!
3 de Mayo.- Llena está mi alma de presagios siniestros, pues me siento rodeado de sombras por todas partes, y cerca y lejos de mí veo los espectáculos más tristes que ofrece la humana vida: a mi lado, la muerte; a distancia, la deshonra posible, la probable miseria. Escribo por la mañana, tras largo insomnio, y noto que el acto de trasladar al papel mis dolorosas impresiones amansa mis penas y las hace tolerables. Parece que hay alguien que a soportarlas me ayuda, o que mis propios escritos, transmitidos a una Posteridad lejana, me dicen que la vida es larga y que en ella no pueden ser duraderos los infortunios como no lo son las dichas. Tras unos días vienen otros, y la naturaleza rehúye la uniformidad de las cosas… Vienen a mi pensamiento estas candorosas filosofías velando el sueño inquieto de Antonia, que ha entrado en un período de suma gravedad, según me ha dicho el médico enano… Si bien lo miro, no sé si estoy aquí porque debo estar, o porque no puedo estar en otra parte. Sobre esto me interrogo y, la verdad, no sé responderme categóricamente.
Avanzado el día, entran en esta casa algunas niñas de la vecindad que andan en el divertido juego de pedir para la Cruz de Mayo. Vestiditas de limpio, con su pañuelo de talle cruzado a la cintura, y flores en la cabeza, se disponen a la persecución y despojo de los transeúntes. Entre ellas, una muy linda, que no tendrá más de cinco años, me hace mil carantoñas, se sube a mis rodillas, no se contenta con un cuarto ni con dos, y metiendo su manecita en mi bolsillo, me saca la única peseta que hay en él. Me resigno a tan dolorosa expoliación, y la despido con besos. Ella me dice: «caballero, usted me estrena», y se va ondulando el cuerpo con meneos graciosos. Salen tras ella las demás, después de aligerarme del cobre que poseo, y sus risotadas se pierden en la escalera. ¡Dichosa edad!
Vuelvo a coger la pluma después de un largo rato de tedioso paseo en la estancia. La pobre Antonia está muy caída de espíritu y en gran debilidad de cuerpo; pero en sus ratos de lucidez, que son pocos, no ceja en su manía proyectista: muchas ideas la atormentan, menos la de la muerte. El hecho de haber yo trasladado a su casa mi vivienda, por el deseo y el deber de cuidarla, según cree y dice, enciende en su pobre alma vivísima gratitud, y el ardor de este sentimiento, brotando del corazón a la piel, entiendo yo que es ayuda y estímulo de la naturaleza en su lucha contra la fiebre.
No pudiendo apartar mi pensamiento de otros conflictos, de intensa gravedad para mí, escribo a Guillermo llamándole a mi lado para que vea mi anómala situación, y me ayude por cualquier arbitrio extraordinario a salir del compromiso en que estoy, por la deuda de juego no saldada. Contéstame Aransis a las dos horas que se ocupa de mi asunto, y que espera resolverlo a prima noche; que de diez a once me espera en el Casino, y me encarece con vivas instancias que no falte a la cita, pase lo que pase, pues tenemos que hablar. La carta de mi amigo me hace recobrar la esperanza, y para mayor consuelo, el médico liliputiense no hace malos augurios en su visita de la noche. Puedo sin cuidado alejarme, y en posesión de mi ropa, que al mediodía me trajeron sin otra merma que un par de corbatas, un chaleco de alepín, y alguna prenda interior, me visto y salgo, dejando a Margarita bien aleccionada, y con la advertencia de que volveré pronto, infalible ardid para que esté muy alerta en su obligación.
4 de Mayo.- Déjame, déjame, oh ignoto público de la Posteridad, si en efecto existes y me lees; déjame que tome respiro y ataje los vuelos de mi pluma en esta parte de mis Memorias, pues tantas desdichas en ella se reúnen, que me será difícil transcribirlas con orden para que aparezcan en la serie aterradora con que me las ha deparado el Destino. Me río, pueden creérmelo, con risa que es una mixtura increíble de rabia y gozo, al sentir sobre mi cabeza esta ingente acumulación de males. ¿Son obra lógica de mi propia conducta, o fatal embestida de un espíritu diabólico que se entretiene castigando a los inocentes? ¿Quién dispone esta convergencia de todos los dolores en un solo punto?… No lo sé; pero doy en pensar que lo que llamamos Casualidad es un desconocido método de las cosas invisibles y el superior ordenamiento de las causas.
Aunque gusto más de filosofar sobre mis penas que referirlas, dejo a un lado las metafísicas y me voy a la relación de los hechos, empezando por decir que me personé en el Casino a la hora marcada por Aransis y que éste no tardó en llegar. Con lenguaje precipitado y ansioso me participó el arreglo de mi asunto, aprovechando una extrañísima coyuntura favorable que la casualidad le había deparado. Diole su abuela el encargo de llevar una cantidad de consideración a su primo el conde de Tarfe, y él ¿qué hizo? Diferir para mañana la entrega, destinando la mayor parte del dinero a sacarme del compromiso y guardando lo demás. Era, pues, indispensable que los dos revolviéramos el mundo para reponer la suma en el fatal plazo. Mucho agradecí a Guillermo el apurado socorro que me traía; pero con el reconocimiento se confundió el terror del nuevo y mayor aprieto que para el día siguiente se nos preparaba. A lo hecho, pecho: tomé el dinero; pagué incontinenti, excusándome de la tardanza con el aquel de tener en casa un enfermo grave, y mi amigo Caballero, que era mi acreedor, dejó de serlo y volvimos a encontrarnos en afectuosas relaciones ante la sociedad y ante el vicio.
Cuestionando con Aransis acerca de la responsabilidad del día próximo, propúsome mi amigo que con el dinero restante probásemos a obtener del azar lo que nos hacía falta. Fuera miedo; buscáramos nuestra solución en el desquite, pues bien podía la suerte mostrarse benigna después de tantos desdenes. Yo creí lo mismo, que si no hay bien eterno, no hay mal que cien años dure. Jugamos, y el demonio de amarillos ojos cuando uno pierde, de pupilas rojas cuando uno gana, se divirtió en balancearnos de las ansiedades pavorosas a las hondas alegrías. A la una estaba yo boyante; pero quise más, y a las dos lo había perdido todo. Busqué a Guillermo con angustiados ojos para que me favoreciera, y advertí que había desaparecido de la criminal sala. Agencié un empréstito, hice nuevas cucamonas a la fortuna, y ésta siguió tratándome como a un perro. A las tres de la mañana, apartándome de la mesa de juego, halleme sin saber cómo en un grupo compuesto de caras amigas y otras simplemente conocidas, no todas simpáticas. Entre estas caras destacose la de un hombre de mediana edad, señalado en la trinca nuestra por su índole maleante, sus dichos a veces graciosos, groseros a veces, el cual, riendo con desenfado, me dijo estas palabras: «Si quiere dinero, yo tengo para usted cuanto necesite». El valor gramatical de las palabras era tan distinto del tono con que fueron dichas, que me sentí ofendido, y respondí en el mismo tono: «Gracias: no juego más. Celebro verle a usted tan generoso». Y él con disparada lengua: «Lo soy con los que como usted ofrecen garantía segura, con los que cultivan mujeres ricas que les pagan las deudas».
Tenía yo, al oír esto, apoyada mi mano derecha en el respaldo de una silla. Ciego enarbolé la silla, apuntando a la cabeza del insolente; mas interpuestos los amigos, ni la silla fue a estrellarse donde yo quería, ni pude saciar mi furor con las manos. El tumulto fue ruidoso; se arremolinaron los amigos y conocidos, unos allá, otros acá, para separarnos y agrandar la distancia, y entre tantas voces oí la de aquel bruto que, alejándose a la fuerza, chillaba: «¡Dejarme a ese Don Líquido, Catacaldos…!»
Llámase el tal Jiménez de Andrade, y goza fama de temerón y perdonavidas. Es de Écija o de Marchena, no recuerdo bien; ha derrochado dos fortunas; entiende de caballos más que de política, y en ésta quiere señalarse ahora, ahuecando la voz entre los progresistas exaltados y los demócratas. Frecuenta el trato de militares, jactándose de seducirles para la revolución; es, en suma, un bárbaro, que no busca más que el ruido y el escándalo para sacar su persona de la oscura vulgaridad a que pertenece… No necesito indicar que al instante determiné lavar con sangre el oprobio que aquel bestia arrojó sobre mí; yo quería matarle o que él me matara. Mis amigos hicieron suya mi causa, y como alguno expresara su inquietud por la desigualdad de la lucha entre un hombre diestro en las diferentes armas y otro que apenas manejarlas sabe, afirmé yo que tal desigualdad tendrá para mí la ventaja de proporcionarme una muerte muy expeditiva. «Estoy cansado de vivir -les dije-. Acabemos de una vez».
Yo deliraba. Mis amigos procuraron sosegarme, y a ellos me confié para que cuidasen conmigo de poner en salvo mi honor. Quise nombrar padrino al Marqués de Bedmar, amigo mío que me distingue y considera; pero no habiendo podido encontrarle a tan avanzada hora, elegí a Bermúdez de Castro y a Guillermo Aransis. Dos horas estuvieron mis amigos buscando a éste, y en casa de unas famosas cucas le encontraron a las tres y media de la madrugada. En el propio Casino intentaron mis apoderados un arreglo amistoso, fundados en que Andrade estaba ebrio en el momento del insulto, y creyendo que gallardamente daría explicaciones al despejársele la cabeza. Pero ya porque ésta no se despejara, ya porque su razón nada pudiera contra su brutalidad, no hubo arreglo, y Andrade insistió en que tendría el gusto de mandarme al otro mundo…
Asomaba la aurora por los balcones y ventanas del madrileño horizonte, cuando mis amigos me trajeron a esta casa, dejándome en el recogimiento que necesito para la meditación y el descanso. Las vivas emociones, el insomnio de las noches pasadas habíanme traído a tan gran quebranto de la naturaleza, que caí en el camastro como en un pozo, y dormí con sueño parecido a la embriaguez. Mediodía era por filo cuando me despertó Aransis para decirme que los padrinos del contrario son dos andaluces, Sánchez Silva y Nicolás María Rivero. A éste le conozco: es muchacho de mérito, áspero, cetrino, ceceoso en el hablar. Añade que no se ha podido conseguir de Andrade un honroso acomodamiento, el cual habría de fundarse en una satisfacción hidalga por parte de él. Digo yo que me alegro de que no haya componendas artificiosas y cobardes. Me informa Guillermo de que a pistola será el lance, y no le dejo seguir cuando quiere puntualizar las condiciones, tantos pasos, avance gradual… Las condiciones, que poco me importan, las conoceré mañana. Me basta con saber la hora, ocho en punto, y el lugar, la huerta de Moreno-Isla, cerca de la Fuente del Berro. Insiste con grande interés mi amigo en que dedique la tarde y parte de la noche a ejercitarme en el tiro de pistola, a lo cual me niego resueltamente, pues con lo que sé me bastará para matarle si los hados me favorecen, y lo que aprender pueda en tan poco tiempo no impedirá mi muerte si está ya escrita y decretada en el fatídico libro de los Sucesos… Vase Aransis, y al quedarme solo, siento lo fatídico en torno mío… y se me enfría todo el cuerpo. Me dejo abrigar por Margarita en un pesado mantón suyo.