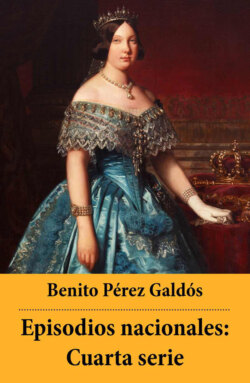Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo III
ОглавлениеÍndice
Llamados por las obligaciones de su oficina regresaron padre y hermano a Sigüenza. La compañía de mi madre colmaba todos los anhelos de nuestro corazón, y como sociedad, bastante teníamos con los amigos que nos visitaban, descollando en nuestro afecto el Sr. D. Buenaventura Miedes, erudito investigador de las antigüedades atenzanas. Por su extremada bondad, por la pureza de su alma candorosa, le perdonábamos la pesadez e inoportunidad de sus históricas lecciones, y llevábamos con paciencia las prolijas noticias que nos daba de la antigua Tutia, capital de los afamados Thicios. Todo esto, así como las guerras de Sertorio, la traición de Perpenna, la muerte alevosa que este dio al arrogante tribuno militar, nos tenía sin cuidado. Una tarde entera de las de la huerta, nos tuvo con las ansias del fastidio contándonos la batalla que riñeron el dicho Sertorio y un tal Metelo en las inmediaciones de Sigüenza. Luego nos habló del monte llamado Alto Rey, y del hondo valle que al pie de esta eminencia y frente a nuestro Castillo se abre, desde la cuenca del Henares a la del Duero. «Esta angostura -nos dijo-, es el pasadizo habitual de la Historia de España. Iberos y romanos, castellanos y agarenos han entrado y salido por él en sus invasiones y continuas guerras. Por allí pasó Almanzor cuando vino a encontrar la muerte en Medinaceli; por allí pasó el Cid cuando despedido del Rey emprendió la gloriosa campaña que nos cuenta y canta el Romancero; por allí todos los Alfonsos; por allí en nuestro siglo el General Hugo; por allí el Empecinado; por allí Cabrera…».
Sólo mi madre ponía en aquellas rancias historias una deferente atención, que no por manifestarse con la fijeza de los ojos y la benévola sonrisa era menos inconsciente. Oyéndole otra tarde repetir el nombre de Sertorio, preguntó mi madre si el caballero romano de este nombre era o pudo ser antecesor de nuestro contemporáneo D. Luis Sartorius, Conde de San Luis, pues la semejanza de ambos términos hacía creer que fueran un solo apellido alterado por el tiempo. Acudí yo pronto a desvanecer lo que juzgaba disparate; pero el eruditísimo Miedes, que como buen caballero no quería que el corto saber histórico de mi madre quedase desairado, tomó la palabra y salió por este hábil registro: «No diré yo que los Sartorius de Sevilla vengan del romano Quinto Sertorio; pero tampoco lo negaré, pues sabido es que la larga permanencia de este en España dejó sin duda semilla en toda la región Tarraconense y aun en la Lusitana y Bética… No obstante, con permiso de mi señora Doña Librada, me atreveré a poner en cuarentena toda etimología romana de apellidos españoles, pues aun a la del mismo Diego Porcellos, poblador de Burgos, que según el Cronicón Emilianense era el apellido señorial más antiguo, le ha negado la moderna crítica el abolengo romano, y demostrado está que no viene de procella, como quien dice, tempestad; ni de porcelli, reunión o ayuntamiento de animalitos de la vista baja, con perdón; ni tampoco se debe buscar su origen en el Monasterio de Porcellis, en territorio de Oca, como asientan Sandoval y Berganza; ni en el señorío de Porciles, perteneciente a la mitra de Burgos, según el libro Becerro, resultando que ni por una parte ni por otra se puede probar que fuera romano el tal Porcellos, cuyo verdadero nombre castellano fue Didacus Roderici, que es como decir Diego Rodríguez… Búsquese el origen de nuestros apellidos en los troncos góticos o germánicos y sarracenos, por donde se ve que los Bustos de Lara vienen de los Gustioz, Gudestios o Gudesteos; los González de Gundisalvos; los Suárez de Suero, y estos del arábigo Azur…». Aprovechamos mi mujer y yo la llegada del correo para huir graciosamente de la desencadenada sabiduría del buen Miedes; pero mi pobre madre, que en paciencia y bondad se deja tamañitos a todos los santos del Cielo, aguantó sin pestañear el chubasco, que aún duró media hora, más bien más que menos.
En la dulce uniformidad de aquella existencia, sucediéndose placenteras las horas, sólo un hecho me sorprendía y maravillaba, y era el despertar de Ignacia, el paso de su timidez a las solturas de un nuevo carácter, y la resplandeciente aurora de su inteligencia, como un fiat lux pronunciado por el dios Himeneo. Mientras se trató de que nos casáramos, en lo que, según dije, no hubo poca violencia de mi parte, ni la más leve muestra vi del fruto que después había de admirar en ella. ¡Y yo, en aquellos días tristes, ufano de conocer el mundo y la humanidad, me equivocaba como un tonto, suponiendo en mi prometida las cualidades negativas de una bestia que a su fealdad unía la supina estolidez! ¿Cómo no percibí, cómo no adiviné las facultades de Ignacia, escondidas bajo tan desairadas apariencias? Era que la educación encogida, con tanto mimo y tanto arrumaco doméstico y religioso, había guardado en envoltura de sobrepuestas vitelas aquellos tesoros, poniéndole sellos tan firmes que no pudiera romperlos más que el matrimonio, cariño y confianza de marido. Arrancado el sello por un amor que a los demás amores se sobreponía, descubriéronse las escondidas joyas, y una tras otra iban saliendo del forrado y pegoteado estuche.
La mujer que antes me había parecido despojada de todo encanto era la misma bondad; los chispazos de razón fueron bien pronto un luminoso rayo que todo lo encendía y alumbraba. Discurría sobre lo divino y lo humano con un sentido que era mi mayor gozo; y descubriendo cada día nuevas aptitudes, expresaba las ideas con donaire, que el uso iba trocando en gracia exquisita. Pero lo más admirable en ella, lo que mayormente me cautivaba era su templada voluntad, procurando en todo caso acordarse con la mía y con la de mi madre, la ausencia completa de gazmoñerías, impertinencias y salidas de tono, y el sentido de corrección unido siempre a la ternura conyugal y filial. Desgraciadamente, a la transformación espiritual no podía corresponder la física, y María Ignacia en rostro y talle no podía desmentirse a sí propia. Un poco había enflaquecido y el desaire de su cuerpo era menos notorio; en su rostro, los ojos habían ganado en viveza, o al menos a mí me lo parecía; la boca no tenía enmienda, por más que yo, influido de la buena voluntad en contados momentos, la creyese menos desapacible. Diré también, completando el elogio de mi cara mitad, que Ignacia tenía conciencia de su falta de encantos naturales, y que resignada y tranquila sobre este punto, no pretendía con afeites o violentos artificios disimular sus defectos. Era una fea que no presumía de guapa ni reclamaba los honores de tal; la sencillez y la naturalidad sin pretensiones dábanle un cierto encanto que por momentos podía sustituir a los que el Cielo no quiso concederle.
Adivino la pregunta que me hacen los que esto lean, y acudo a contestarla. Sí: yo amaba a Ignacia, y mejor será que hable en presente asegurando que le tengo amor, sin meterme en un profundo análisis de este sentimiento, que podría resultarme estimación cariñosa. Sea lo que quiera, mi consorte me inspira un entrañable afecto, que ha de crecer y arraigarse con el trato. La obra de Sor Catalina de los Desposorios ha resultado más dichosa de lo que yo creía. ¿Sabéis en qué conozco que amo a mi mujer? Pues en que ahora me sabe muy mal la suposición de que se hubiera casado con otro. Este otro, que no existe, pero que bien pudo existir a poco que yo persistiera en mis escrúpulos, es un ente de comparación, o una equis que me sirve para demostrar la realidad del bien que disfruto. Y no entiendo por bienes exclusivamente las materiales riquezas, sino ella, mi esposa, en quien veo un apoyo moral, inapreciable refugio del espíritu si el Destino me depara, como presumo y temo, grandes tribulaciones y naufragios.
La templanza del estío en aquel clima convidábanos a pasear por el campo, y este era el mayor deleite de María Ignacia, que sabía satisfacer su gusto sin contravenir las prescripciones de mi madre en lo tocante a brincos y carreras. Largas caminatas hacíamos por los contornos del pueblo, por las vegas estrechas o las lomas de sembradura y pastos, por las sierras calvas o arbolados montes. Mi madre nos acompañaba hasta donde le parecía, aguardándonos con Úrsula, su criada predilecta, en cualquier paraje visible donde pudiéramos reunirnos fácilmente. Solían ir con nosotros los chicos del confitero (D. Casimiro Gutiérrez del Amo), alguna vez Tomasita la del Fiel de Fechos, casi siempre Calixta, la criada que trajimos de Madrid, y Rosarito Salado, la hija mayor del Alcalde, gran peatona, de extremada agilidad para escalar peñas y trepar a los árboles. Admirábamos la hermosura del campo y montañas; platicábamos con toda persona que al encuentro nos salía, mendigos inclusive; visitábamos casas, casitas y chozas; hacíamos paradas en medio de los rebaños, vadeábamos arroyos, saltábamos cercas; tomábamos el tiento a la vida campesina, que es la vida madre de todas las demás que componen la nacional existencia. ¡Mundo harto diferente del de las ciudades, pero no menos instructivo! En él recibimos enseñanzas más profundas que las que nos ofrece la sociedad formada; en él nos preparamos para el conocimiento sintético de la humana vida. ¡El campo, el monte, el río, la cabaña! No es sólo la égloga lo que en tan amplios términos se encuentra, sino también el poema inmenso de la lucha por el vivir con mayores esfuerzos aquí que en las ciudades, y el cuadro integral de nuestra raza, más enlazada con la Historia que con la Civilización, enorme cantera de virtudes y de rutinas que componen el ser inmenso de esta nacionalidad.
Divagando en fáciles charlas, nos acomodábamos a las cortas luces de los que iban en nuestra compañía, y si algo aprendían ellos de nosotros, yo no extraía poca substancia de sus pintorescos relatos y de sus ingenuas observaciones. Monte arriba, o por tortuosos senderos faldeando las colinas, hablábamos de animales, de cosechas, de brujas, de milagros, de pobres y ricos, de personas, anécdotas y chismajos del pueblo, o de astronomía popular, sacándole a relucir a la luna y a las estrellas toda su historia secular y romántica. Una tarde que volviendo del camino de Naharros, entrábamos por junto al Salvador y la Corredera, nos paramos a contemplar la mole del Castillo y su ingente pedestal de roca, inmensa hipérbole del esfuerzo humano trabajando en audaz porfía con la Naturaleza. Rosarito Salado, que siempre iba delantera, nos dijo que por la cuesta empedrada, más arriba de la Trinidad, iba D. Ventura Miedes. Propuso la Rosarito que subiéramos en su seguimiento; pero María Ignacia se negó a ello recordando que mi madre nos tenía muy encomendado que no fuéramos nunca al Castillo, porque entre sus ruinas andan demonios maléficos, o genios burlones, amén de alimañas terrestres de lo más dañino… Vimos al sabio; con la mirada le seguimos en su marcha fatigosa, y por el Arco de Guerra tomamos la dirección de nuestra casa.
Era D. Ventura Miedes de alta estatura que rara vez se veía derecha, sin ningún aire ni garbo; vestía en invierno y verano un cumplido levitón que le hacía más enjuto, y en sus andares iba siempre tan desaplomado como si fuera movido del viento más que de su propia voluntad. Sus pies grandísimos calzaba con zapatos de paño, en que se marcaban tales protuberancias que parecían dos sacos negros llenos de avellanas y nueces.
A la siguiente tarde, visitando las ruinas de San Antón, también le vimos subir al Castillo. Como el viento fresco que venía de Monte Rey agitaba sus faldones, y las desigualdades del piso le obligaban a hacer balancín de sus brazos, se me representó cual un árbol escueto, de la familia de los chopos, que descalzando del suelo sus raíces se lanzase a correr, perseguido de Céfiro y Abrego burlones. ¡Pobre Miedes! Según mi madre, no había hombre más completo, de corazón más puro, de procederes más intachables. Poseedor, en mejores tiempos, de unas tierras de labor y prados, tuvo y gozó el bienestar que da una medianía decorosa; pero la pasión de los libros, en que empleaba lo más de su hacienda, llegando a vender una finca para comprar papel impreso, su despego del trabajo agrícola, y sobre tantos yerros la mala cabeza y devaneos de su mujer, ya difunta, y de su hijo único, profesor de todos los vicios, le habían traído a la miseria mal tapada con sutilezas de la dignidad y disimulos ingeniosos. Vivía solo con su biblioteca y una criada viejísima, a quien llamaban la Ranera, que guisaba para los dos y barría toda la casa menos la librería, donde es fama que jamás entraron escobas. La edad del erudito señor andaba ya al ras de los setenta. Según oí, se había conservado con ágiles disposiciones hasta bien pasados los sesenta; pero ya iba de capa caída y daba tumbos con los pies y la cabeza, la cual, de tanto cavilar en romanos y celtíberos, perdía notoriamente su aplomo y gravedad.
Otra tarde que también le vimos (y era la tercera vez) camino del Castillo, mi madre no le quitó los ojos hasta que le vio perderse entre los muros, como el aguilucho que penetra en su nido, y a poco nos dijo suspirando: «A mí, que le conozco bien, no me hará creer D. Buenaventura que todas esas visitas al Castillo, mañana y tarde, son para deletrear los garabatos, en lengua romana o arábiga, de aquellas piedras más viejas que el pecar. Todo lo que allí escribieron los antiguos, lo tiene el buen señor bien sabido de memoria. Va sin duda por la querencia de alguna familia de menesterosos que se ha refugiado entre las ruinas, porque habéis de saber, hijos míos, que no ha nacido hombre más cristiano ni más caritativo que este señor de Miedes. En pobreza y falta de medios pocos le ganan. Pues ahí le tenéis buscando miserables con quienes partir el pedazo de pan que Dios le concede.
— Así es sin duda -dijo María Ignacia-. Ayer me contó la Prisca que le vio subir muy de mañana con un manojo de cebollas y la mitad de un pan de cuatro libras. Pobres habrá en el Castillo, y si usted nos da licencia, allá iremos Pepe y yo a conocerles y a llevarles algo para que coman y vivan. Mala cosa es la necesidad, y no tiene perdón de Dios el que conociéndola no acude a remediarla.