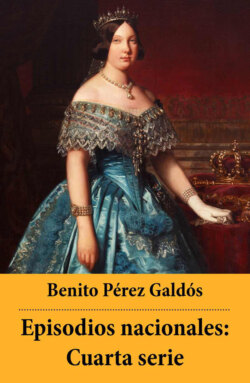Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XXIX
ОглавлениеÍndice
Entró mi hermano de la calle, y al punto que sentí sus pasos, le llamé y le dije: «Agustín, cuando quieras, puedes visitar a los señores de Emparán y pedirles para mí la mano de su hija María Ignacia. Mi determinación, claramente revelada por la firmeza con que la expresé, colmó de júbilo a mi hermano, que aturdido me dijo: ‘¡Ay, qué sorpresa tan grata me das…! Si te parece, voy ahora mismo. El llanto sobre el difunto, Pepe… ¡No vayas a arrepentirte!… Sí, sí, voy… Me pongo la levita nueva, el sombrero nuevo… Todo nuevo…’».
Entraba en aquel punto Sofía, que de labios de su feliz consorte oyó la noticia en el oscuro pasillo, y vino a mí con los brazos en cruz, y antes que yo pudiera zafarme, me cogió y estrujó contra el colchón de su exuberante pecho… Sentí en mi cuello y rostro la fofa blandura, el crujir de ballenas, y alguna de éstas me hizo daño. «¡Ay, mírame: se me saltan las lágrimas, Pepillo! ¡Qué bueno eres! No podías menos de rendirte a la razón, al justo medio de las cosas y al sentido práctico… Dispensa, hijo, que no te acompañe. Ahora mismo me vuelvo a la calle para llevar la noticia a los de la familia, a todos los amigos, todos, todos. Quiero que lo sepan, y que rabien… Alguno rabiará… Ya andan diciendo que tal y qué sé yo… ¿Pero no sabes una cosa? Ahora te lo digo a boca llena, porque si no te lo digo reviento. Extendida está ya la real cédula del título de Castilla que se concederá al Sr. de Emparán. Será regalo de boda del Gobierno a esa familia ilustre, firmísima columna del Trono y del Altar… Con que ya lo sabes: Marqués de Beramendi, y de no sé qué otra cosa muy sonada… Pues hasta luego: no quiero que nadie se me anticipe… Ese pelmazo de Agustín, que va a pedir la mano, no ha concluido de arreglarse… Voy a peinarle un poco las melenas, y a ponerle la levita bien ajustadita, para que no le haga pliegues en la espalda… ¡Ah!, se me olvidaba lo mejor, chiquillo. El título no se le concede a D. Feliciano, sino a María Ignacia… Mira si la cosa es delicada… Adiós, marquesito de Beramendi».
Se fue, se fueron marido y mujer a espaciar en la calle su loco júbilo; quedeme solo, y las meditaciones tornaron a posesionarse de mi cerebro, presentándome las diversas fases del inmenso problema de mis nupcias. Volví a preguntarme qué había hecho yo para merecer participación tan lucida en aquella colosal riqueza. ¿Qué organismo social es éste, fundado en la desigualdad y en la injusticia, que ciegamente reparte de tan absurdo modo los bienes de la tierra? Retumba en mi mente, al pensar en esto, el fragor de las tempestades que pavorosas estallan en toda Europa. Mis conocimientos de las teorías o utopías socialistas reviven en mí, y reconozco y declaro la usurpación que efectúo casándome con Mariquita Ignacia. Yo, señorito holgazán inútil para todo; yo que no sé trabajar ni aporto la menor cantidad de bienes a la familia humana, ¿con qué derecho me apropio esa inmensa fortuna? Mas ahora entiendo que es también muy dudoso el derecho de mi señor D. Feliciano a poseer lo que posee. Por nacimiento se le dio lo que fue producto del trabajo de otra generación, y por combinaciones mercantiles, con algo de políticas, ha venido a sus manos lo que debe pertenecer a las clases indigentes, que dejarían de serlo si recibieran lo que les corresponde, en buena ley de Naturaleza… Recapacitando en ello, me siento Sansimoniano, y afirmo que el mundo es del pueblo, de todos, y que el derecho a los goces no es exclusivo de una clase privilegiada. La riqueza pertenece a los trabajadores, que la crean, la sostienen y aquilatan, y todo el que en sus manos ávidas la retenga, al amparo de un Estado despótico, detenta la propiedad, por no decir que la roba.
Comprendo el terror que causan estas ideas en la sociedad en que vivo. Yo, que antes no me curaba del Socialismo y sólo me servía de él para producir algún frívolo chiste en las conversaciones mundanas, ahora tiemblo ante el problema, monstruo cejijunto, de grosera voz y manos rapaces. Me pone carne de gallina la idea de que una súbita y despiadada revolución venga a despojarme de todo esto que será mío, que ya casi en principio lo es. A más de poseer bienes raíces y valores públicos, tendré coches, caballos de silla (no me contento con menos de tres), casas de campo, cotos para mis cacerías… tendré para otros recreos mil y mil superfluidades, de las cuales seré despojado por el pueblo, por lo que Sofía con supremo desdén llama las masas. Pero bien podré yo, sigo discurriendo, prevenirme contra el desastre por medio de un feliz arbitrio que mi riqueza me permitirá realizar.
El recuerdo de mis lecturas de Fourier y Considerant me sugiere la idea de hacer un ensayo de la grande y nueva asociación humana dividida en los elementales estamentos: capital, trabajo, inteligencia. Y sobre esta sólida base estableceré un falansterio modelo, construido para la existencia cómoda de los trabajadores que en él han de habitar por grupos o falanges, conforme a las aptitudes y gustos de cada uno. Por este medio me adelanto a la revolución, la inutilizo, le corto las uñas, y… ¡Qué tonterías digo! ¡Bonito es el genio de D. Feliciano y bonito corte de fourieristas el de las señoras mayores para permitirme tales extravagancias! Y aunque me dejaran, ¿pensaría yo en ello después de cabalgar tan a gusto en el machito del privilegio? ¡Qué delirios se me ocurren! De veras estoy loco. La revolución vendrá… La tormenta que vaga por Europa, de pueblo en pueblo, descargando aquí centellas, allá granizo, en una parte y otra eléctrico fluido que todo lo trastorna, ha de ser, andando el tiempo, furioso torbellino que arrase el vano edificio de nuestra propiedad, sin que contra él nos valgan falanges ni falansterios… ¿Tardará meses, años, lustros; tardará siglos?… Que a mí no me coja es lo que deseo, y que cuando estalle, ya estén leídas y dadas al olvido mis deslavazadas Confesiones… ¡Y con qué incongruencias nos sorprende nuestro juguetón Destino! ¡Yo que quizás habría sido revolucionario, y que sentí en mi alma vagos estímulos de rebeldía y protesta, ahora me coloco entre las víctimas de la revolución, y ya no seré pueblo justiciero, sino aristocracia justiciada, como enemigo del pobre y ladrón de propiedad! ¡Yo que había mirado con tan tiernos ojos al dulce clérigo Lamennais, viendo en él al apóstol del proletariado en nombre de Cristo, primer pobre; yo que como él llamaba esclavitud moderna al viejo pauperismo, y pedía la redención de los menesterosos, víctimas de un corto número de opresores y verdugos, ahora me paso con armas y bagajes a esta minoría cruel y egoísta, y sentado en la mesa de Epulón, arrojaré los huesos y piltrafas a la humanidad desheredada por inicuas leyes…!
De idea en idea, he venido a parar en que mi nueva familia querrá rehacer mi personalidad en los viejos hábitos de sus devociones y de su santurronería, así como en el continuo trato con clérigos y monjas. Eso no: ya me defenderé hábilmente, y en último caso, mi externa flexibilidad me permitirá compaginar las ideas con las obligaciones, que si París valió una misa rezada, esta conquista mía vale misa cantada con tres curas. Venga lo que viniere, ya no me arredro… Me asalta el recuerdo de las teorías de Owen, que hoy, con las de Fourier y las de Saint-Simon, levantan en el mundo amenazadoras borrascas. Rechazo con Owen todas las religiones, y establezco como fundamento moral de la sociedad la Benevolencia. Mi riqueza me hace benévolo. Imitando al filósofo inglés, erigiré una gran fábrica o manufactura a estilo de la New Lanark, y entre mis felices y bien alimentados obreros practicaré todas las virtudes evangélicas… Seré apóstol, seré el Verbo de la Benevolencia universal, y daré un ejemplo a mis contemporáneos y a las generaciones futuras para que sin dogma religioso aguarden tranquilas las revoluciones que se avecinan, y las deshagan como la sal en el agua… Heme aquí, señores de la Posteridad, en la mayor crisis de mi espíritu. ¡Yo que tan donosamente me burlé de la llamada Economía Política, negándole títulos y honores de ciencia, ahora ved cómo me vuelvo economista, económico, o como queráis llamarme! ¡Fatal evolución, radicales mudanzas del hombre dentro del curso de su propia existencia, tan sólo por las misteriosas transfusiones del oro de bolsillo a bolsillo!
…¿Pero es verdad que yo soy rico, que lo seré dentro de algún tiempo? Así parece. Pues bien: el mal camino, andarlo pronto. Con mi conciencia hecha jirones ante mí, inútil despojo que para nada me sirve ya, pienso que tendré coches, caballos de silla… tres por lo menos no hay quien me los quite… montes para mis cacerías de reses mayores, quintas para convidar a mis amigos; palacio en Madrid, algún otro en provincias… Compraré lindas estatuas y hermosas pinturas que sustituyan a los abominables cuadros milagreros y feísimos retratos de Pontífices, que adornan los salones de mi nueva familia… Y en cuanto a María Ignacia, la llevaré a París para que los más hábiles corseteros del mundo me le arreglen aquel cuerpo imposible, aunque tengan que amputar alguna parte de él y ponérsela postiza; las modistas más hábiles harán para ella seráficos trajes y sombreros olímpicos que la hermoseen, la corrijan, la… ¡Qué delirio! No puedo seguir.