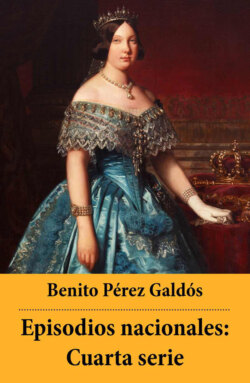Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo V
ОглавлениеÍndice
La franca risa con que el buen párroco acogió estas turbadas expresiones, me tranquilizó. «No hagas caso, Pepito: la señora Marquesa se asusta de la majestad del lugar, de la imponente elevación de los muros. En cuanto a los habitantes, nada tienen de terroríficos. Entra y verás.
— Fue la primera impresión -dijo Ignacia agarrándome el brazo-. Entraré contigo si quieres; pero mejor fuera no haber venido.
— ¡Qué tontería! Sean lo que quieran, ¿nos van a comer? Entremos, y vaya por delante de cicerone el Sr. de Miedes».
Salvamos el boquete abierto en el adarve, pasamos junto al cubo, que enhiesto y amenazador se mantiene, desafiando el cielo, subimos la escalera que conduce al interior de la torre del Homenaje, de la cual sólo queda un cascarón informe, y bajo una bóveda festoneada de hierbatos, encaramos con la familia errante, que allí tenía su aposento. Adelantose a recibirnos el padre o cabeza de la pequeña tribu, Jerónimo Ansúrez, el cual, con cortesía solemne, muy de caballero, nos dio los buenos días. Era un viejo hermosísimo, de barba corta como de quien abandona por muchos días el cuidado de afeitarse, expresivo de ojos, aguileño de nariz, la cabeza gallardamente alzada sobre los hombros, el cuerpo airoso y gentil, fácil en los movimientos, noble en las actitudes, vestido de paño pardo con no pocos remiendos, que parecían heráldicos dibujos. Quedeme absorto mirándole, y por estar tan fija en él mi atención, tardé en hacerme cargo de las otras figuras. Eran sus hijos, tres en pie, dos tumbados. Al extender la vista por el círculo que formaban no lejos de su padre, vi entre ellos a una mujer, que subyugó mis ojos. Era la mujer más hermosa que yo había visto en mi vida. Ni en Italia ni en España se me apareció jamás hermosura que con aquella pudiera compararse… Perfección tal de rostro y formas no se hallara más que en la Grecia de Fidias. Diría que me pareció cariátide; pero su temprana juventud no acusaba la necesaria robustez para sostener arquitrabes con su linda cabeza… La vi arrimada a un trozo de muro, a la izquierda; era la figura más distante de la de su padre. Apoyaba el codo derecho en una piedra, en la mano la barbilla. Cruzados los pies desnudos, cargaba sobre el izquierdo el peso del cuerpo esbeltísimo, incomparable en todas sus partes y líneas, de absoluta proporción en todos sus bultos.
«Es mi hija Lucila -dijo el padre señalándola, y ella mirándonos con curiosidad un tanto desdeñosa, no hizo ni un movimiento de cabeza ni pronunció palabra alguna.
— Este es el hijo segundo -dijo Miedes designando a un muchachón fornido, guapo, de tez tostada, que altanero nos contemplaba-. Su nombre es Didaco o Yago, aunque vulgarmente lo llaman Diego. Y este otro es Egidio, Gil que decimos ahora».
El tal Egidio, jovenzuelo muy parecido a su hermana, se adelantó a besarnos la mano. Junto a él vimos al que Miedes llamó Ruy, un chiquillo como de diez años, lindísimo, curtido del sol, medio desnudo, con una piel cruzada en la cintura que le asemejaba al San Juan Bautista de la iconografía corriente. Los dos restantes eran yacentes estatuas: el uno dormía, el otro acababa de despertar y con soñolientos ojos nos miraba.
«Y a estos dos gandules -preguntó Taracena riendo-, ¿qué nombre les da el amigo Miedes? ¡Ah! ya me acuerdo: el tagarote grande es Gundisalvo, y el otro Leguntio. Dígame, Ansúrez: ¿ese Leoncio ha cumplido los catorce años?
— Los cumplirá dos días después de la Virgen de Septiembre. Es el que sigue a Gil, y Gil sigue a Lucila, que ya cumplió los diez y nueve.
— ¿Y cuál es el que se cortó el dedo para escaparse del servicio del Rey?
— Es ése que duerme, mi tercer hijo, Gonzalo: al mayor, que se llama como yo, lo tenemos en Ceuta, por un achaque…
— ¿Llama usted achaques a los crímenes?
— Por una mala querencia, señor. Acciones hay malas que son nacidas del mucho querer.
— Como el querer de aquel galeote que se enamoró de la cesta de ropa. Y dígame: este Gundisalvo, o Gonzalo, ¿es el que domestica cuervos y les enseña el habla, igualándolos a los loros?
— No lo tome a risa. Dos cuervos educó en el Burgo, que hablaban griego y latín…
— Vamos, que ayudarían a misa.
— Mejor que muchos cristianos. Uno se vendió y a Francia lo llevaron: el otro me lo robó un sanguijuelero».
Nos sentarnos, y sacando cigarrillos, a todos les di, y fumaron el padre y los hijos mayores. Mi mujer, que de mi brazo se colgó pesándome en algunos momentos, no desplegaba los labios, y Miedes hablaba en voz queda con la moza Lucila, cuyo timbre de voz hasta mí llegaba como dulce y lejana música. Interrogado Ansúrez por el Cura y por mí acerca de las desdichas que le habían traído a tal pobreza y desamparo, se sentó en una piedra, y con gran sencillez de lenguaje, ni jactancioso ni servil, sino en un punto de sinceridad grave, nos dijo: «Yo, señores míos, soy un hombre de buen natural, ni de los que van para santos, ni de los que merecen condenarse; bueno cuando me ponen en condición de serlo, malo cuando me obligan a volver por mi interés; mas no tanto que puedan los más tirarme la piedra. El mundo es malo de por sí, y esta nuestra tierra de España tan sembrada y rodeada está de males, que no puede vivir en ella quien no se deje poner trabas en manos y pies, dogales en el pescuezo, que al modo de cordeles son las tantísimas leyes con que nos aprieta el maldito Gobierno, y lazos los arbitrios en que nos cogen para comernos tantos sayones que llamamos jefe político, alcalde, obispo, escribano, procurador síndico, repartidor de derramas, cura párroco, fiel de fechos, guardia civil, ejecutor y toda la taifa que mangonea por arriba y por abajo, sin que uno se pueda zafar… Yo, aquí donde me ven, no soy de los más legos, que los benitos de Lupiana me enseñaron lectura y escritura, y me apacentaron el entendimiento con libros que en mí dejaron alguna ciencia, aunque corta… Pero sin saber cómo pasé de aquel vivir a otro, y me metí a labrador, lo cual fue, pueden creérmelo, como meterme en el laberinto de la perdición y en el infierno de la miseria. Quien dice labranza dice palos, hambre, contribución, apremios, multas, papel sellado, embargo, pobreza y deshonra… Pues aunque labrador, digo que no soy lerdo, y que si no me falta paciencia, condición primera del que se pone a dar azadonazos en la tierra mirando siempre para el cielo, me sobra lo que llamamos orgullo, o como se dice, apersonamiento, que es el hipo de no dejarse atropellar, ni permitir que a uno le popen y atosiguen. Labrar la tierra es cosa dura, ¡ay!… ¡con doscientos y el portero!… y por labrarla de la peor suerte, con trabajo propio en tierras ajenas, salta en cada momento la cuestión de las cuestiones, aquella que ya trae revueltos a los hombres desde que los hijos de Adán, o sus nietos y biznietos, dieron en sembrar la primera semilla: la cuestión del tuyo y mío, o del averiguar si siendo mío el sudor, mía, verbigracia, la idea, y míos los miedos del ábrego y del pedrisco, han de ser tuyos los terrones abiertos y la planta y el fruto… Pues yo, que sé trabajar como el primero, que en el libro de la tierra y del cielo estrellado leo sin equivocarme, no he podido trabajar nunca sin que a cada vuelta me salieran la Partida tal, el Fuero cual, el fisco por este lado, la escribanía por otro, las ordenanzas, los reglamentos, las premáticas, el amo de la tierra, el amo del agua, el amo del aire, el amo de la respiración, y tantos amos del Infierno, que no puede uno moverse, pues de añadidura viene el sacerdote con sus condenaciones, y delante de todos el guardia civil, que se echa el fusil a la cara… y si uno chista, cátate muerto. ¿Quién vive así? Yo he sido honrado, luego tentado a no serlo. Me han perseguido, me han atropellado, me han quitado lo mío y lo que tomaba para que los tomadores de lo mío me pagaran con lo suyo… me han metido en cárceles, me han puesto en escritura con papeles, y aquí estoy valiendo menos que la tinta que gastaron en contar mis desavíos; he perdido en una semana lo que en seis años gané; he recibido palos y los he dado con más gana de romper cabezas que de guardar la mía, y, por fin, llego a la vejez cansado de la lucha y sin otro provecho que las amarguras, rabietas y achuchones…
»Yo he mirado siempre por mis hijos, y ellos, si bien me quieren, mal me asisten, porque han heredado mi orgullosa condición, y son tales que no sufren dueño, de lo que resulta que descalabraron a mucha gente, y a más de cuatro hicieron sangre, pues cada cual tiene su honor, que no de otra manera que con sangría debe lavarse si es manchado. Mis hijos son bravos, sufridos, y de mucho ingenio para todo; sólo que no ha nacido quien los meta en cintura, porque yo, que hacerlo podría, he olvidado el modo de ordenar a los demás, no sabiendo ya cómo a mí propio me ordene. Somos todos indómitos, y aborrecemos leyes, y renegamos del arreglo que han traído al mundo los reyes por un lado, los patriotas por otro, con malditas constituciones que de nada sirven, y libertad que a nadie liberta, religión que a nadie redime, castigos que no enmiendan a nadie, civilización que no instruye, y libros que no se sabe lo que son, porque este los alaba y el otro los vitupera. Por encima, un Dios que mira y calla y no suelta mosca, y por debajo un Diablo que si uno quiere venderse a él, no da ni para zapatos: tacaño el de arriba, tacaño el de abajo, y los hombres que están en medio, más tacaños todavía… Y si con lo dicho les basta para conocerme, no se hable más, y socórranme, librándome de que la Guardia civil nos fusile, o de que un juez de manga estrecha nos meta en el pudridero de una cárcel… El señor Marqués, que es poderoso, hable con el Alcalde para que nos dé un salvoconducto con que podamos llegar a Madrid, pueblo grande y revuelto, donde hallaremos algún modo de vivir ni mas honrado ni más deshonrado que los muchos que por allí hay. Oíganlo, señores, y sean compasivos, y no nos tengan por peores que los tantísimos que andan por campos y ciudades amparados de leyes, vestidos de doctrinas, y con todos esos atalajes de honradez que han inventado los muchos para comer a costa de los pocos, o los pocos que supieron hacer su granjería de la necedad de los muchos».
La primera impresión de este discursillo fue que teníamos que habérnoslas con un pillete de finísimo sentido y trastienda. María Ignacia le oyó absorta, yo con el agrado que comúnmente producen las bellezas del arte popular, Taracena con burlonas risas. Miedes, sentado a distancia, la cabeza entre las manos, parecía hondamente abstraído. Preguntado si era viudo, Ansúrez nos dijo: «Viudo tres veces. Mi primera mujer era manchega, aragonesa la segunda, las dos de muy buen ver…
— ¿Y la tercera?
— Hermosa si las hubo… valenciana… Con esta no estuve casado por bendiciones, sino por nuestro arrimo y conveniencia natural. De Dios están gozando las tres… Mucha ley me tenían, ¡con doscientos y el portero!
— ¿Y qué nos cuenta el amigo Ansúrez de esta hija tan guapa, de esta Lucila -preguntó el Cura-, a quien el Sr. Miedes llamará Lucinda, Lucania o Lucinelda?
— Esta hija mía -replicó Ansúrez mirándola cariñoso-, ha venido a estas miserias por lo mucho que quiere a su padre: ¿verdad, Lucihuela?».
Con miradas no más contestó la hermosa, conservando su gravedad de estatua. Los chistes, no de muy buen gusto, con que Taracena ponderó el contraste entre tan admirable belleza y la ruindad de su vestimenta (que sólo consistía en una vieja falda y en una envoltura de trapo para el cuerpo), no merecieron de ella ni fugaz sonrisa. Pensé que a todos nos despreciaba profundamente.
«Aquí donde la ven los señores, sabe expresarse como las personas finas; sólo que es muy vergonzosa, y su mal pelaje le aumenta la cortedad. En una de las peores borrascas que me ha traído mi mala suerte, la puse a servir. Hallándose en Molina de Aragón, la vio una señora de Zaragoza, y tanto gustó de ella y de su buen modo, que se la llevó consigo, y en su casa la tuvo, tratada y vestida como una damisela, no sin que también le dieran la enseñanza de leer, escribir y algo de cuentas, coser, bordar y otras filigranas… Pero como para mi generación no hay manera de torcer el maldito sino con que todos venimos al mundo, la dama protectora de Lucila cerró la pestaña, y los herederos, que no gustaban de intrusos, plantaron a mi niña en la calle sin más que lo puesto y un cestito con vituallas para dos días. Anduvo la pobre de puerta en puerta en busca de acomodo, y ya porque lo hallara muy malo, ya porque el que halló pecaba de bueno en demasía, ello fue que mi honrada niña corrió por montes y laderas en busca de padre y hermanos, y después de andar todos tomando lenguas, ella por nosotros, nosotros por ella, nos juntamos en la gran ciudad de Tarazona, y de ella hemos venido en luengos meses partiendo nuestra miseria, como los señores nos ven…».
Al llegar a este punto de su historia, hizo Ansúrez como que se secaba una lágrima, y Lucila miró para la otra parte de las ruinas; mas no advertí que llorase. Pensé que no gustaba de vernos, sintiéndose quizás ofendida de nuestra curiosidad reparona, y deseando la soledad como el más preciado ambiente de su salvaje belleza. De improviso levantose mi mujer, y cogiéndome el brazo, con notoria inquietud y turbación me dijo: «Vámonos, Pepe; no quiero estar más aquí».
No la insté a consentir que permaneciéramos un ratito más interrogando a los Ansúrez, porque la vi con ardiente anhelo de retirarse. Tiraba de mi brazo con fuerza, y sin darme tiempo más que para prometer a los desgraciados que intercederíamos en favor suyo, me sacó de las ruinas repitiendo: «Vámonos… salgamos de aquí, si no quieres que me ponga mala».