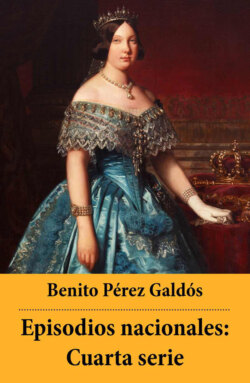Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VIII
ОглавлениеÍndice
Pues Señor, escribí la carta conforme al deseo de mi mujer, y cuando bajamos y la dimos al interesado, Taracena, que a la sazón llegaba, vaticinó al viejo Ansúrez y a su hijo dichas y grandes medros por nuestra protección. «No han tenido poca suerte en caer acá -les dijo-, y en la coyuntura de hallar en Atienza a los señores Marqueses. Digan que les ha venido Dios a ver, porque de estas gangas caen pocas.
— Ya lo sabemos, y yo doy gracias a Dios por esta bienandanza -replicó Ansúrez-; que después de tantas perrerías de la suerte, alguna vez habíamos de pelechar. Y la dicha será completa si Su Excelencia pone en la carta, a más de lo tocante a la hija, alguna buena exhortación para los señores que podrían colocarme.
— Pepe, hijo mío -dijo mi madre-, puesto ya en eso del recomendar, escríbele a Sartorius, o al propio D. Ramón Narváez».
A esto observó María Ignacia que si mi hermana tomaba bajo su santa protección al buen Ansúrez, no necesitaba este de nadie, pues los mismos San Luis y Narváez con todo su poder de relumbrón, quedan hoy muy por bajo de Sor Catalina y de las otras monjas sus compañeras, las cuales, a la calladita, llevan su influjo a todos los ramos, y a la mismísima Superintendencia de Palacio y Sitios Reales.
Oyó esto con viva satisfacción el padre de la tribu, y D. Juan Taracena, dándole una palmadita en la rodilla, le dijo: «Alforjero te llaman, no porque las haces, sino porque las llevas; bragado, porque no hay quien te tosa; hidalgo, porque lo pareces. Tú te abrirás camino, y como las monjas interesen por ti a Narváez, cuéntate colocado». Y volviéndose a nosotros, agregó: «¡Quién sabe si el Espadón, con ese ojo certero que tiene para descubrir aptitudes, encontrará en este viejo ladino y fuerte el auxiliar de sus grandes ideas!
— Señor clérigo, no se burle de estos pobres -murmuró Ansúrez con humildad que no debía de ser muy sincera.
— ¿Qué idea tiene usted de Narváez? -le pregunté yo-. ¿Cree que si se presenta al General con carta o recadito de mi hermana, pidiéndole un destino, le recibirá bien, o te dará un sofión, que bien podría ser un par de palos?
— Señor -replicó Jerónimo prontamente-, creo que me dará los palos… y después de los palos el destino que se le pida.
— Vamos, que no le falta penetración. ¿Ha visto a Narváez alguna vez?
— No, señor; pero por lo que oí contar de ese sujeto, tocante a sus guerras y a la política, he venido a conocer que el hombre es fuerte y bueno, que pega y favorece.
— ¡Sopla, sopla, que vivo te lo doy! -dijo el Cura sacudiéndose los dedos como quien se ha quemado-. Pues no afila poco el tío. Basta de examen y démosle la borla de doctor in utroque. Váyase pronto a Madrid, alforjero, que si no le falta alguna cualidad de las que son precisas para vivir entre gentes, pronto encontrará su acomodo… Y como los hijos salgan al papá, no es floja la plaga que va a caer sobre la Administración Pública.
— Y si conforme llega cansado y viejo -observó mi madre-, llegara en la flor de la edad, lo que es este se metía en el bolsillo a todo el Madrid pretendiente.
— No me hagan mofa, señora y caballeros. No es sino que por luengos años estudié en el mejor libro del mundo, que es la tierra. Sé cómo viene el fruto, y cómo se pierde; sé que una cosa es sembrarlo y otra comerlo, y de dónde salen las manos que cogen lo que no sembraron. Pues con estas lecciones y experiencias, y con la continua desgracia, que a los más torpes nos hace abrir el ojo, acaba uno por saber más que Merlín».
Como le echase mi madre un sermoncillo cariñoso, haciéndole ver que no hallaría la fortuna fuera de los caminos de la virtud, de la honradez y del santo temor de Dios, el patriarca celtíbero se sacudió las moscas con esta donosa frase: «Yo quiero ser honrado; siempre lo he querido; pero ¿quién es el guapo… a ver, que salga ese guapo… que ajusta y acorda el querer con el poder? Y yo digo también a los señores: el que de Vuestras Excelencias, grande o chico, sepa y pueda vivir entre tantísimas leyes divinas y humanas sin poner el dedo en la trampa de alguna de ellas para escaparse, que me tire todas las piedras que encuentre encima de la faz de la tierra.
— Yo se las tiraría -dijo mi madre con profunda convicción-, si la doctrina cristiana que profeso, sin trampa, entiéndalo, no me prohibiera descalabrar a mis semejantes».
Reímos todos esta sincera y valiente salida; riose también Ansúrez, y despidiéndose muy agradecido del bien que le habíamos hecho (añadidos a la carta y hortalizas algunos dineros), salió de casa con su hijo. Según mi criado Francisco, que acompañó a la tribu hasta la salida del pueblo, partieron todos antes de mediodía… Acabando nosotros de comer, vino el Alcalde con el triste cuento de que el bonísimo Miedes iba de mal en peor, por lo cual el médico había mandado que le sacramentaran. Si sobrevenía la muerte, cosa muy de temer en su edad y con aquel endiablado achaque cerebral, cogiérale prevenido y bien aligerado para el final viaje. Por deseo de ver y consolar al pobre señor, y suponiendo además que carecería de lo más necesario, resolvimos visitarle mi mujer y yo. Mi madre, que es la misma previsión y no pierde ripio para sus actos de caridad, nos advirtió que despacharía por delante, y así lo hizo, un buen codillo de jamón y obra de dos libras de carne, porque el puchero que tendría puesto la Ranera habría de dar caldos de los que sirven para bautismo de cristianos.
Vivía el buen Miedes en el barrio más pobre, más excéntrico y solitario de Atienza, en antigua y fea casa del primer recinto, apoyada en el muro de base celtíbera, romana o agarena. La distancia no larga que la separaba de nuestra vivienda, nos pareció enorme por la desigualdad de rasantes y el empedrado inicuo, reproducción exacta de los pavimentos del Purgatorio. En la soledad lúgubre de aquella parte de la villa, las casas son como tumbas abiertas, deshabitadas de muertos, y que se arriman unas a otras para no desplomarse. Preguntando a unos niños que pasaban comiéndose el pan de la merienda, dimos con la morada del sabio. Un zaguán largo y estrecho, de empedrado piso con hoyos, conducía de la puerta a la cocina, dando ingreso por izquierda y derecha a diferentes estancias, la cuadra con pesebre vacío, el camarín de la Ranera, y algo más que no vimos: una escalera de palo sin pintar, de color sienoso, como teas que piden lumbre, y festoneada de telarañas, conducía desde el zaguán al salón alto, que era en una pieza biblioteca y alcoba, separadas hasta media pared por tabique de mal juntas tablas que nunca vieron pintura, y sí papeles pegados, suciedades de moscas y otros bichos. Imposible describir el desorden de aquel local, émulo del Caos la víspera de la Creación. Los libros debían de ser semovientes, y en el silencio de la noche se pondrían todos en marcha, subiéndose y bajándose de estantes a mesas y del techo al suelo, como ratones sabios o cucarachas eruditas que salieran a pastar polvo. Los grandes estaban sobre los chicos, y algunos abiertos yacían hojas abajo sobre el suelo, mientras otros, hojas arriba, aleteaban subidos a increíbles alturas. No podíamos explicarnos cómo andaba el tintero con sus plumas de ave, acompañado de una pantufla, por los huecos de un estante vacío, mientras se arrastraba por el suelo el velón, entre dos tomos de las Antigüedades de Berganza con las hojas manchadas de aceite.
El otro departamento, dormitorio del sabio, era como trastienda o sacristía de la biblioteca, llena también de libros, que asomaban en montones desiguales por debajo de la cama, o servían apilados para colocar objetos pertinentes al servicio de alcoba. Allí vimos, entre las polvorientas masas de papel, un cuadro de pintada talla que me pareció pieza de mérito, un monetario, algunos trozos de cemento romano, y pedazos de mármol con inscripciones y garabatos ininteligibles. Y allí vimos también, como gusano dentro de su capullo, al gran D. Ventura, tendido en el lecho debajo de una colcha que en su juventud fue blanca rameada de rojo, la cabeza casi invisible de los vendajes que la oprimían, los brazos fuera, vestidos de amarillenta lana, todo él con aspecto tan fúnebre, que al echarle la vista creímos que estaba ya muerto. Tras de nosotros entró la Ranera, señora de edad muy alta, con pañuelo negro liado a la cabeza, saya y jubón de estameña, los pies en abarcas, la cara como pergamino, los ojos, pitañosos de su natural, en aquella ocasión ribeteados del grandísimo duelo por la inminente defunción de su amo; y después de mirar al demacrado D. Ventura, que no remuzgaba ni se daba cuenta de nuestra visita, nos dijo sin recatarse de bajar la voz, como es usual etiqueta ante moribundos: «Muy malo está el pobrecito, y el rostril lo tiene ya como un terrón de tierra. Dende que cayó, no se le han vuelto a encajar en su sitio los sesos, que con los porretazos de la piedra se le desengonzaron, y ni come ni duerme, ni habla cosa denguna con juicio.
— ¿Pero qué dice el Médico, señora Ranera; qué ha recetado? ¿Y usted qué dispone?
— ¿Qué ha de recetar D. Pascual más que traerle la Majestad? Y tocante a comida, ¿para qué enciendo lumbre, si ya no le hace falta más que el pan del cielo, y este lo trae el Cura? Pues yo, que todo lo presupongo, vengo ahora de comprarle la mortaja, y no encontré más que una en casa del Pocho; pero tan corta, que no le llegará ni tan siquiera al tobillo, según es mi señor de larguirucho… A pegarle voy un pedazo de estameña que tengo, del mesmo color franciscano, de una saya de mi difunta güela, y con ello quedará mi cadáver bien adecentado de pie y pierna».
En esto, y antes que pudiéramos expresar a la maldita vieja el horror que nos producía, despertó D. Ventura, o más bien se recobró un tanto de la somnolencia febril, y revolviendo en torno sus miradas, sin mover la cabeza, dijo con apagada voz de lo profundo: «Llevo lo menos seis días durmiendo, y ahora con tanto dormir no veo claro, ni me ayuda el discurso. Dime, Ranera: ¿quién son estas venerables personas que han entrado y me están mirando?
— Válgame Dios; ¿pero no conoce a los señores Marqueses?… Y ahora entra el señor Cura, que no podía venir en mejor coyuntura. Vea, señor, que no está ya para más visitas que la de D. Juan, ni para requilorios de comistraje y golosinas. Déjese de vanidades, y piense en lo que más le importa, que es la salvación. Apañado está si despide al Cura con cuatro bufidos, como esta mañana…».
Sin atender a lo que la Ranera decía, más bien como si no lo escuchara, volviose Miedes hacia el párroco, moviendo todo el cuerpo dentro de las sábanas como si intentara levantarse, y animándose de mirada y gesto, soltó la voz a estas peregrinas razones: «Curángano, ya te dije que no tenías para qué venir acá. Soy celtíbero: ¿no sabes que soy celtíbero, de la familia de los Pelendones celtiberorum, que dijo el amigo Plinio, o más bien de los Turdimogos, que vivían de la parte del valle de Valdivielso?… ¿Y no es sabido que por el lado materno vengo del propio Cáucaso… y que mi abuela era de la familia de los Istolacios?… Soy Miedes, que es lo mismo que decir Cuerno… pero este cuerno no es otro que el símbolo de la inmortalidad… ¿Qué vienes tú a buscar aquí, curángano de Atienza, que es como decir Tutia? Yo nací en Numancia: digo, en Comphloenta… tampoco; digo, en Quintanilla de Tres Barrios, que es un pago de San Esteban de Gormaz… Yo no soy de tu Iglesia, pues soy celtíbero… Vete… Que te vayas… Señores Marqueses, llévenselo, si no quieren que le tire a la cabeza esta sagrada pantufla…».
Tratamos de sosegarle con cariñosas expresiones, y de traer a vías de razón su descarriado entendimiento: todo inútil. Con el Cura y con la Ranera no quería cuentas. Yo, a fuerza de perífrasis, logré de él alguna docilidad de pensamiento haciéndole comprender que no perdía nada con prepararse, sin que ello significara peligro de muerte, y cogiéndome la mano con la suya pegajosa y fría, me dijo: «D. José mío: porque usted no se enfade, me confesaré; pero que me traigan un druida, porque si no me traen un druida, ya ve usted que no puede ser… Es mucho cuento. Yo digo que cada uno vive y muere al son de sus creencias… Yo adoro al Dios desconocido, y le tributo mis homenajes en el plenilunio… Tú, Juanillo Taracena, a quien he conocido mocoso y descalzo, con el calzón agujereado por las rodillas, trayendo leña y carbón del monte, tú no eres druida, tú no has cogido el muérdago… ¿Qué tengo yo que ver contigo ni con tu negra hopalanda?».
Opinó Taracena que no debíamos insistir. «Es un santo -nos dijo-, y si Dios le ha privado de juicio en esta hora última, será porque le tiene ya por suyo. Dejémosle, y si del descanso sale un ratito lúcido, le traeré fácilmente a la razón». Para ver si llevándole el genio se le despejaba la cabeza, le aseguró que él, sacerdote cristiano, era también druida, y que practicaba el rito celta en los plenilunios o fiestas de guardar. Después le habló de sus amigos los vagabundos Ansúrez, lo que fue gran despropósito, porque con este recuerdo y encadenamiento de ideas nuevas con otras rancias y arraigadas en el meollo del sabio, se disparó más y acabó de quitar el freno a sus furibundos disparates. «Tú, pastor Taracena -dijo con gran desvarío de miradas, trabamiento de lengua y agitación de manos-, me declaras la guerra, porque me has visto perdidamente enamorado de la hermosa Illipulicia, hija del rey Zuria o Zuri, que a mi parecer es familia que ha venido de la Troade, vulgarmente Troya, destruida por los griegos… Teucro engendró a Tros, y Tros engendró a Ilo, fundador de aquel pueblo, al que dio el nombre de Ilium. De allí procede esta preciosa niña, quien de sus abuelos tomó el dulce nombre de Illipulicia, que es como decir Estrella del Reino. A esa divina estrella insultaste tú, clerizonte, diciéndonos que no se había lavado desde que a nado pasó el río Scamandro para venir aquí. Tú sí que no te has lavado, sucio, desde que te echaron el agua del Bautismo… Pues el bellaco de nuestro alcalde te dijo: «¡Juan, vaya una hembra! ¡Y es de la casta fina de amas de cura!». Tú te echaste a reír como un sátiro, y yo que oí estas infamias, resolví amar a Illipulicia y hacerla dueña de mi albedrío para defenderla contra vuestras artes seductoras… Atreveos, disolutos; acercaos, viciosos. Rabiad, rabiad, que vuestra no ha de ser, aunque vengáis con todas las redes y anzuelos infernales… Los cuernos del dios Ibero la protegen… y el cuerno sacro soy yo, yo, Buenaventura Miedes. Illipulicia es la virginal sacerdotisa, la diosa casta, en quien está representada el alma ibera, el alma española… Ella es mi dama, o como quien dice, mi inspiración, o llámese musa, y siendo ella el alma hispana y yo el historiador, engendraremos la verdadera Historia, que aún no ha salido a luz. Y como la Historia es la figura y trazas del pueblo, ved a Illipulicia en la forma de pueblo más gallarda… Sabed que todo pueblo es descalzo, y que la Historia es más bella cuanto más desnuda, y cuanto menos etiqueta de ropas ponemos sobre su cuerpo… Con que, vedme aquí enamorado de ella, y rejuvenecido con este amor. Rabiad, vejetes caducos, de verme tornado a la mocedad florida… Soy un joven lozano y fresco…».
Por señas me indicó Ignacia que no podía resistir más tiempo ni aquella atmósfera nauseabunda, ni el espectáculo de tanta miseria unida a tan lastimosos extravíos de la razón. Salimos a respirar aire puro, y paseamos por las calles visitando y admirando una vez más las incomparables iglesias románicas de la villa, reliquias espléndidas y tristes que nos hablan poético lenguaje. Ya conocíamos las bellezas de Santa María y la Trinidad: empleamos la tarde en explorar los mutilados restos de San Bartolomé y de San Gil, no sin que amargara nuestros goces el melancólico recuerdo de D. Ventura, porque de él habíamos aprendido a entender y saborear el divino arte de aquellas piedras.