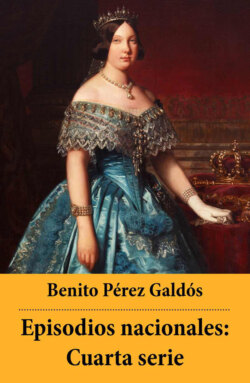Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XIII
ОглавлениеÍndice
14 de Marzo.- Sin aguardar a que me llamase mi hermana, he ido a verla; tanto me aprieta el afán de reparar la injusticia cometida con el pobre Cuadrado. Aunque la espera no fue larga, aburríame el plantón en la penumbra fría del locutorio, aspirando el singular tufo de convento, mezcla de olorcillos de humedad, de incienso, de ropas de lana en continuo uso. Para colmo de hastío, no había en la estancia ninguna obra de arte con que entretenerme, pues un San Francisco recibiendo la impresión de las llagas, pintura nefanda, con el lienzo podrido a trozos y el marco apolillado, más causaba miedo que admiración. Llegó Sor Catalina presurosa quejándose de que mi visita no anunciada la distraía de ocupaciones apremiantes; pidele perdón por la inoportunidad, y al punto explane el caso de Cuadrado y mi disgusto por la absurda situación en que nos veíamos: él, inocente, castigado; yo, culpable, impune.
Sin mostrarse sorprendida de que yo acudiese a ella para tal negocio, negó su influencia y puso muy en duda la posibilidad de servirme; pero bien se le conocía el discreto fingimiento, porque ni aguzaba las razones ni extremaba el sonsonete gangoso y aflautado. El argumento de más eficacia que esgrimí fue éste: Querida hermana, si tú no hallas la manera de reponer a Cuadrado en su destino, me presento yo al Ministro, y le suplico que dé al otro mi plaza y a mí la cesantía. La abnegación gallarda de este propósito hizo efecto en Catalina, que muy satisfecha me dijo: «¡Cuánto me place ver tan al descubierto tu buen corazón! Así, así quiero yo a mi hermano. Si pudiera yo influir en que se quiten y den destinos, muy pronto quedaríais complacidos los dos. Pero… en fin, yo veré si puedo… No sé a quién podría recomendar…». Aplicando a estas formulillas hipócritas la clave monjil, las interpreté como un lenguaje parabólico para decirme que todo se arreglaría, y que la reparación del grave yerro corría de su cuenta.
Repetía yo con cierta pesadez mi petición para que quedara fija en su ánimo, cuando entró una señora en el locutorio. Catalina se alegró de verla. Era la tal pequeñita, ya entrada en años, vivaracha, de semblante risueño y simpático, y no se contentó con mirarme una vez, sino que en mí ponía sus ojos con fijeza, como si quisiera tomarme la filiación. «Es mi hermano», le dijo Catalina; y oyéndolo la viejecita me saludó muy afectuosa, obsequiándome con estas finuras: «Ya decía yo… la cara no miente. ¡Y qué guapo es! Sor Catalina, bien puede usted estar orgullosa… Ya, ya le conocía yo a usted, caballerito, por lo que cuenta la fama…». Dábale yo las gracias por su amabilidad, y ella, ocupándose más de mi hermana que de mí, introdujo por la reja estas palabritas: «Eufrasia no puede venir: tiene hoy la casa llena de mueblistas, tapiceros y doradores… Es tan grande el barullo que…». No acabó el concepto, porque aparecieron tras de los hierros otras monjas: vi que eran dos, y oí una gangosa y compungida voz que claramente dijo: «¡Oh, Cristeta… qué cara te vendes!» Mi hermana me indicó por señas que debía retirarme, y así lo hice: salí a la calle atando cabos, encasillando rostros y casos en mi memoria con el debido método, en previsión de acontecimientos futuros.
20 de Marzo.- Conforme al gracioso anuncio que oí de labios de su esposa, el Sr D. Saturnino del Socobio me invitó a sus reuniones, y con esto queda expresada la diligencia con que yo acudí a la casa de aquel buen señor, en la cual pude advertir que todo era nuevo, allegadizo, dispuesto por la mano inteligente de la dama moruna. Allí encontré mucha y buena gente, aunque no la mejor de Madrid, pues había un poquito de entredicho social contra el tal matrimonio, por lo que yo supe aquella misma noche y contaré después para la más ordenada composición de mi relato. Amable con todos, la dueña de la casa, lo estuvo conmigo singularmente, más que por lo que me dijo, por lo que con cautelosas y bien medidas razones me dio a entender. He aquí la muestra: «Tengo que advertirle, señor mío, que procure no desentonar en sus opiniones políticas cuando tenga ocasión de manifestarlas. Hace poco le hablaban a usted mi marido y sus amigos del liberalismo de Pío IX… y, como es natural, lo condenaban… porque ésas son sus ideas. Cuando el Sr. de Conard dijo que el Papa actual es un Robespierre con tiara, y que preside las logias masónicas, usted se indignó, puso el grito en el Cielo y… ya recuerda lo demás. Pues es preciso que varíe de táctica, y que acomode sus opiniones a las de mi gente, si no quiere que con suavidad y finura le cierre yo las puertas de mi casa».
Segunda muestra: «Óigame, Fajardo: no se le ocurra a usted elogiar otra vez al Paganismo. Siempre que se trate de griegos o romanos, llámelos gentiles o idólatras, como a usted le parezca, y póngalos que no haya por donde cogerlos. Volviendo a lo de la máscara, no pretenda saber más de lo que ya sabe. Yo fui al baile con el consentimiento de mi marido, sin más objeto que el inocentísimo de pasar un rato y ver la gente. No iba con propósito de ver a usted ni mucho menos. Que se le quite eso de la cabeza. Por mi hermano conocía yo personalmente a usted: una noche, en el Príncipe, hallándonos en un palco, me enseñó un grupo en que estaban varios de sus amigos, designándolos por sus nombres… Al encontrármele a usted en Villahermosa, perdido en el salón grande como un palomino atontado, me dije: ‘Ya tengo a quién dar una broma que ha de ser muy divertida’. Y como el día antes había leído las Confesiones, ya ve… todavía me estoy riendo… Y no me pregunte más… Cierre el pico y tenga paciencia».
Tercera muestra, la segunda noche, invitado a comer: «Otra vez tengo que reñirle. Por las llagas de Cristo, no hable usted mal de los que antes abominaron de la desamortización y ahora compran los bienes raíces que fueron de frailes y monjas. Mire usted que los amigos de casa adquieren todo lo que sale, y mi marido anda ahora en tratos con la Hacienda para quedarse con una gran finca que fue de los Jerónimos en la provincia de Cáceres. ¿Qué le importa a usted que compren o que no compren? Sea usted cauto y hágase al ambiente. Respecto a sus Confesiones, diré que Sofía las llevó a una monja de La Latina, que no debo nombrar. No se incomode usted con su cuñada, que el abuso de confianza no significa en ella más que una grande admiración hacia usted, y el deseo de que todos participen de esa admiración. La monjita que disfrutó esa historia por primera vez después de Sofía, y que es algo literata y no muy intransigente con lo mundano, me la dio a leer a mí: somos grandes amigas, paisanas, y a sus buenos consejos debo yo el haber salido bien de ciertas borrascas que en su día sabrá. Pues de mis manos pasó el cartapacio a otras: no se asuste. A estas horas lo ha leído medio Madrid, y tiene usted una celebridad reservada, que no sale en papeles públicos, mas no por eso menos extendida. Direle que después de dar la vuelta, tornó el manuscrito al convento, y luego ha vuelto a salir. Estuvo en poder de Sartorius, que leyó un poquito, y por cierto lo alabó grandemente; de las manos de Sartorius pasó a perfumadas manos, y ahora está… esto sí que no puedo decírselo.
— Me sumergirá usted en un mar de confusiones si no me lo dice.
— Pues está en una casa muy grande.
— En casa de Montijo.
— No: allí ya estuvo. Eugenia lo ha ponderado muchísimo. La casa donde ahora está es más grande.
— ¿La de Altamira, la de Osuna?
— No: es mayor, mucho mayor.
— Ya.
— No me pregunte usted más.
— Dígame usted sólo una cosa… el sexo de la persona que me ha leído en esa casa grande.
— ¡Ah!, le habrán leído personas de ambos sexos.
— Quiero decir, la persona que pidió mi manuscrito.
— Mucho quiere usted saber. Cierre el pico y agradézcame las franquezas que tengo con usted. Si no corresponde a mi confianza con su discreción, no cuente ya conmigo para nada».
¿Qué tal, señores de la Posteridad? ¿Tengo o no motivos para estar estos días nervioso, distraído, inquieto, como si en torno mío zumbarán avispas?
26 de Marzo.- Mi amigo Aransis, para quien no tengo secretos, me aconseja que no retrase el declararme a Eufrasia con las demostraciones más apasionadas, cuidando, eso sí, de hacerle comprender que sabré emplear la delicadeza más exquisita para no comprometerla. No necesitaba yo de estos estímulos para lanzarme, y en la primera ocasión propicia, el miércoles último, le mostré mi corazón lacerado y el trastorno inmenso que han traído a mi alma las gracias de su persona. Estimando más interesante que mi declaración la respuesta de la dama, doy aquí preferente lugar a los retazos más bonitos de la admirable tela que tejió con sus palabras:
«¿Querrá usted callar? Por Dios, Pepe, ¿se ha vuelto usted loco? Pues a mí no me enloquecerá usted, yo se lo aseguro, que por naturaleza tengo la cabeza bien firme, y además las desgracias me la han claveteado y endurecido. Calma, amigo mío; tenga calma y juicio. Aun cuando yo creyera que es verdad todo lo que usted acaba de decirme, tendría que darle un no como esta casa, o como otra casa más grande. Es usted un chiquillo, y yo, si en años le aventajo más de lo que parece, en experiencia, ¡ay!, lo que es en experiencia, Pepe, le doblo la edad, créame… No quisiera yo hablar de esto: usted me obliga a recordar mis amarguras… he vivido, he padecido lo que usted no puede imaginar… sé lo que son los diferentes suplicios a que nos condena nuestra condición; conozco la esperanza hoy viva, mañana moribunda; conozco la ansiedad, la desesperación, la dignidad herida; conozco los ultrajes, la cólera propia y ajena; conozco todo… hasta la vergüenza…».
Llevose la mano al rostro. La pausa que entonces se produjo llenela yo con frases vacías, porque no se me ocurrieron otras. Luego siguió: «Yo he sido muy desgraciada. Me sería muy fácil demostrárselo contándole algunos pasos de mi vida; pero no hay para qué… Algo habrá quizás que usted sepa; algo que no ha de saber si yo no se lo cuento. Pero ni lo uno ni lo otro le contaré: no quiero entristecerme. He sido muy, muy, pero muy desgraciada. Ahora, válgame la verdad, ahora no tengo la felicidad, esa felicidad con que se sueña a los veinte años… ya ve usted qué cosas le digo… No tengo la felicidad; pero tengo el sosiego, la paz; y esta paz y este sosiego no los tiraré por la ventana… Sé lo que son pasiones de hombres, y como lo sé, no cambio por ninguna de ellas mi paz…».
Tomando en seguida un tonillo jovial, y antes de que yo desembuchara los conceptos que se me habían ocurrido, prosiguió: «Engolosinado usted, amigo mío, con su aventurilla de Italia y con alguna otra que habrá tenido por acá, de esas fáciles y para un rato, ha llegado a creer que todo el monte es orégano. Me coge usted vieja, si no de años, de picardía y conocimiento del mundo; me coge usted, se lo diré claro, muy escarmentada… Déjese usted de locuras, y seamos buenos amigos… y nadita más, Pepe… Una cosa en que yo le aventajo a usted, ¿a que no sabe lo que es? Pues es el don de conocer y apreciar lo muchísimo que vale la amistad. Y ésta tiene sus goces, sus incertidumbres; también sus penitas, dulzuras no digamos, que se avaloran más con la pureza… En fin, mi amigo, haga caso de mí, y no se le ocurra volver a decirme lo que me ha dicho. ¿Estamos en ello?
— Estaremos en ello y en todo lo que pueda sobrevenir -respondí-. Claro es que mi primera obligación con usted es la obediencia. Y yo le aseguro que no tendrá queja de mí… Pero advierta, mi dulce amiga y dueño, advierta que manda usted en mis actos, no en mi corazón.
— También en su corazón… ¡Pues no faltaría más sino que a ese loquillo le dejáramos hacer de las suyas! Es un niño, créame usted, y a los niños se les educa, se les guía, y también se les da una buena solfa cuando es menester.
— Niño será, como usted supone. El niño es comúnmente revoltoso, y aunque se le castigue, con sus gracias y zalamerías acaba por ser el amo de la casa. Todos le riñen si es travieso; todos tiemblan cuando le ven malito. Y la idea de que pueda morirse conturba más que el cataclismo universal. Este chiquillo que yo tengo en mi pecho pertenece a usted… No me le castigue, por Dios; déjele vivir a su gusto… Yo le respondo de que será obediente, juicioso, calladito… Vivirá en la adoración de usted…
— Déjese usted de adoraciones, por Dios.
— En la idolatría, en un culto mudo, escondido a todas las miradas…
— ¿Catacumbas tenemos?
— Catacumbas.
— ¡Ay, no!, que son muy tristes. Crea usted que he tomado aborrecimiento a todo lo que sea oscuridad, ocultación, misterio, vivir con el temor de que me descubran… Prefiero la vida en plena luz, con sólo un bienestar tranquilo…
— Yo no le pido a usted que se meta bajo tierra, ni que viva en el misterio. El que andará escondido seré yo, porque así me lo impone la que ha venido a ser mi dueño absoluto. No le ocasionaré la menor inquietud. Amor y abnegación son hermanos gemelos… Tan difícil será que yo altere la paz de usted como dejar de amarla, porque mi amor es toda mi alma, y nada puedo contra él, como no se puede nada contra Dios. Es este amor mi suplicio y mi encanto, Eufrasia. Déjeme usted que en silencio me arregle yo en mi cenáculo escondido. Aquí tengo mi altar, y en el altar mi divinidad.
— ¡Divinidad yo!… ¿Ahora salimos con eso?
— Divinidad, a quien adoro más porque ha sido mártir… porque ha padecido… Ahora me toca a mí el padecimiento.
— No le compadezco si se empeña en ser tonto.
— Así somos llamados los que adoramos un ideal, los que por ese ideal vivimos, los que por él estamos dispuestos a morir…
— ¿Con que ideal?… ¿yo ideal?… No me jaga uté reír, Joselito».