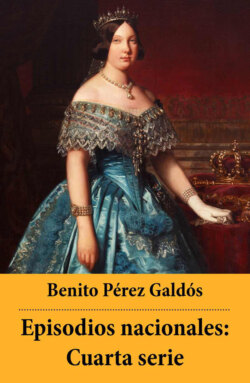Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 55
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XX
ОглавлениеÍndice
La impresión que de aquella imagen quedó en mi retina y en mi mente fue tan viva, que puedo describirla como si aún la tuviera delante. La que en su cuerpo y rostro es la perfección misma, cifra y conjunto de proporcionadas partes armónicas, vestía como las hijas del pueblo más elegantes, entre manola y señorita, la falda sin vuelos, de medio paso, un pañuelo por los hombros. No llevaba mantilla; el peinado, de lo más sencillo, gracioso y coquetón que puede imaginarse… Con ardiente curiosidad y anhelo me metí en la iglesia, Genaro detrás de mí, y apenas dimos algunos pasos hacia la capilla en que veíamos claridad, bultos, y oíamos murmullo de rezos, la poca gente que allí había salió perezosa, arrastrando los pies. El rosario, novena o lo que fuese había terminado. Las luces se apagaban: el sacristán pasó junto a mí con un manojo de llaves. En la vaga sombra, difícilmente se conocían las personas que iban hacia las puertas… Busqué inútilmente entre ellas a la que, tan descuidada en su devoción, llegaba en las postrimerías del piadoso acto… Pero pensé que situándome en la salida no podía escapárseme. A un tiempo, Villaamil y yo nos hicimos cargo de una grave dificultad estratégica. San Ginés tiene dos entradas, y por consiguiente dos salidas. Yo hubiera querido dividirme y vigilar ambas puertas. «Usted mire por la calle del Arenal -me dijo el pintor con rápida previsión militar-; yo miraré por la plazuela». Así lo hicimos.
Vi salir a pocos hombres, en los que no me fijé, y mayor número de mujeres que observé atentamente, cerciorándome de que todas eran viejas, y las que no lo eran, no daban lugar a confusión a causa de su ostensible fealdad. Por mi puesto de guardia, puedo jurarlo, no salió la mujer de las soberanas proporciones. Cuando terminada la requisa, y expulsado yo por el sacristán, me reuní en la plazuela con mi amigo, este me comunicó que por su puerta no había salido la moza, podía jurarlo. Mi desconsuelo y ansiedad fueron tales que no acerté con ninguna explicación del caso, y sin el testimonio del pintor habríalo tenido por un caso de alucinación. «Para mí, querido Pepe -me dijo Villaamil-, esa mujer no ha salido»… «¿Cómo que no ha salido? ¿Es acaso alguna efigie que pernocta en los altares?»… «Si no es efigie sagrada, merece serlo. Ahora me confirmo en que no fue engaño lo que creí ver. La moza, al entrar en la iglesia, avanzó derechamente hacia la sacristía». Un rato estuvimos discutiendo este enrevesado punto: ¿Tiene la sacristía comunicación directa con la calle? Hicimos reconocimiento topográfico, dando la vuelta a la parroquia por el arco y pasadizo. Sostenía Villaamil que por una puertecilla que hay en la plazuela, muy cerca del arco, había visto salir varios bultos; pero la distancia y el sombrajo que allí hacen los muros le impidió distinguir si eran clérigos o mujeres. La portezuela por donde se desvanecieron estos fantasmas estaba cerrada a piedra y barro. El balcón estrecho y las desiguales ventanas que a cierta altura vimos nos indicaban que hay allí una habitación aneja a la parroquia. ¿Será la vivienda del párroco? Villaamil declaró con firmeza que a la mañana siguiente lo averiguaría. Mis deseos eran averiguarlo al punto. De pronto, como quien encuentra la solución de un problema obscuro, Genaro me dijo: «Oiga usted, Pepe: ¿se habrá metido en la bóveda, en la célebre bóveda de los disciplinantes?»… «¿Y dónde está la bóveda?»… «Viene a caer aquí debajo, y su entrada es por la capilla del Cristo, donde estaban rezando cuando entramos»… «¿Y esa bóveda tiene luego salida por alguna parte?»… «Dicen unos que sale a las Descalzas Reales, otros que a San Felipe el Real; pero esto me parece fábula…».
Propúsome el pintor interrogar al sereno, pero a ello me negué, no por falta de ganas: deseaba emprender solo mis investigaciones. La intervención de Villaamil en un asunto que yo consideraba enteramente mío me molestaba. Todo intruso que me disputara mi absoluto derecho a descubrir a Lucila era ya mi enemigo. Fingiendo un poco le hice creer que sólo un interés caprichoso y pasajero me había movido, y me le llevé hacia la calle del Arenal, para dejarle en su casa antes de entrar yo en la mía. Por el camino le hablé de todo menos de aquel misterioso hallazgo y pérdida de la mujer bonita; pero él, sin poder apartar de lo que vimos su potente imaginación de artista, exclamaba: «¡Qué cuadro! Es la primera vez que veo en Madrid un asunto poético y una composición prodigiosa… La mujer furtiva es lo de menos… ¡Pero la plazuela iluminada por la luna, el arco de San Ginés, donde se alcanza a ver el farolillo del sereno… luz rojiza… los desiguales edificios, la disposición irregular de las casas y tejados…! Es un cuadro, Pepe, un soberbio cuadro…». No tuve yo tranquilidad al quedarme solo, y abrasado de celos precoces, no podía desechar el temor de que Villaamil se me anticipara en la busca y rastreo de la mayor belleza del mundo.
Entré en mi casa en una situación de ánimo que no permitía otro disimulo que el darme por enfermo y necesitado de soledad y descanso. Mi mujer, con tierna solicitud, dispuso que me trajeran tacitas de tila y de té. No podía yo resistir su mirada penetrante, y cerraba los ojos con afectación de dolor de cabeza, que no tardó en ser efectivo. Varias veces he preguntado a María Ignacia si hablo yo en sueños, y me ha dicho que no, que tan sólo doy grandes suspiros. Esto me tranquiliza, pues tendría muy poca gracia que durmiendo nombrase yo a Lucila, o por ella preguntase a imaginarios guardianes… La noche fue malísima, y los ratos de insomnio me atormentaban menos que los breves letargos con angustiosa opresión y terrores. Ni un momento dejé de sentir la presencia vigilante y cariñosa de mi mujer. Su ternura me incomodaba; le mandé que se recogiese, afirmando que me sentía bien y que mi desazón había pasado.
Otro día de Junio.- Pienso que he perdido la razón, o que llevo dentro de mí un ser nuevo, invasor intruso que ha desalojado mi antiguo ser. No me conozco. Dudo si la continua presencia de Lucila en mi alma es un suplicio intolerable, o un bien necesario que me ocasionaría la muerte si desapareciese. Ninguna mujer se ha posesionado de mi pensamiento y de mi voluntad con tan absorbente tiranía. Soy suyo, y por mía la tengo desde el principio al fin del mundo. Porque desde su emergencia en el castillo, fue para mí la ideal mujer, la perfección del tipo, y ante ella no puede haber otra, ni la hubo ni la habrá. ¿Esto que escribo es locura? Así lo pienso; pero una vez escrito no será tachado por mi mano. Quiero manifestarme cual soy en el momento presente, y si deliro ¿qué razón hay para que me obstine en aparecer discreto y sesudo, tal y como mi señor suegro me ve, o quiere verme, representándome a su imagen y semejanza? Salgan al papel mis desatinos, si lo son, en espera de que el tiempo los convierta en concertadas razones.
La inutilidad de las diligencias que hoy he practicado en San Ginés y contornos, me ha traído a un abatimiento lúgubre. Ni sacristanes y monaguillos, ni el sereno, ni el celador del barrio, ni los tenderos vecinos saben nada de semejante mujer… He recorrido las calles próximas, he dado vuelta a toda la manzana. Recordando que Lucila apareció por el lado de San Martín, he reconocido también las calles de Capellanes, Tahona de las Descalzas y otras, con la esperanza de encontrarme al patriarca Ansúrez, o al hermanito pequeño; pero ningún rostro de la familia celtíbera he topado en mi divagación por este barrio. En casa logro componer mi pálido semblante, para que ni aun mi mujercita, con su milagrosa perspicacia, entre en el sagrado de mis pensamientos. Voy al Congreso, que es donde más solo puedo sentirme, y huyendo de los amigos que en el Salón de conferencias y pasillos me agobian con su enfadosa charla, busco un refugio en mi asiento de los escaños rojos, y me sumerjo en las narcóticas aguas de la discusión de Aranceles. Me creo dentro de una redoma, y mi atención es como la del pececillo colorado que nada en redondo mirando el cristal que lo aprisiona. Veo al cetrino Nicolás Rivero, al fornido Pidal, a Cantero chiquitín, a Moreno López elegante, a Negrete proceroso, y oyendo el run-run de un orador, para mí desconocido, cierro los párpados; el sueño me rinde… Al volver en mí me siento demagogo, me descubro anárquico; no encuentro palabras bastante expresivas para calificar el horripilante desenfreno y audacia de las ideas que se congestionan en mi mente. Porque la somnolencia no acabe de aplanarme, huyo del Teatro-Congreso, y me voy de paseo por la calle Mayor y Carrera de San Jerónimo sin parar hasta el Retiro, donde encuentro amigos, algunos diputados; hablo con ellos; sigo, empalmo con otros; vuelvo a charlar, tomo y dejo, y lo mismo acompañado que solo, continúo sintiendo en mí el llamear ardiente de las fieras pasiones revolucionarias. Los sombreros de copa que cubren el cráneo de tanto señor y señorete me producen indecible antipatía, y nada sería para mí tan sabroso como emplear mi bastón en el apabullo de todos los tubos de felpa que me salgan al paso. ¿Hay nada más imbécil que la invención de esta ridícula tapadera de nuestras cabezas?… En mi negro humor, hasta las señoras se me hacen odiosas y soberanamente grotescas, con sus modas de París y el artificio vano de su exótica finura.
Sí, sí, debo de estar enfermo: esta noche, de las cenizas de la hoguera en que prendí fuego a toda la sociedad de mi clase, ha surgido mi grande amor al pueblo. Todo lo que no sea pueblo no es más que una comparsería indecente, figuras de un carnaval que a lo chocarrero llama elegante, y a las pesadas bromas da el nombre de cultura. Los días del vivir actual, esto que con tanto énfasis llamamos nuestro siglo, nuestra época, ¿qué es más que un lapso de tiempo alquilado para fiestas? El plazo de alquiler a su fin se aproxima, y en ese momento del quitar de caretas, volveremos todos a ser pueblo, o no seremos nada… Amo a Lucila porque amo al pueblo: estos dos amores no son más que uno… Presumo que voy al mayor desconcierto de mi razón, y dejo la pluma…
Vuelvo a tomarla, después de una pausa de dos horas, y declaro que veré con grandísimo gozo los disturbios y convulsiones que tanto temen nuestros hombres públicos. La tan maldecida República Romana tiene todas mis simpatías, y los Mazzinis y Garibaldis son mis ídolos… Lleno estoy del condenado virus que es la desesperación de mi suegro ilustre, y con este veneno apaciento mis ideas, con él mis deseos de que nuestras tropas, impotentes para reponer a Pío IX en su eterna Silla, tengan que traérsele para acá, de que húngaros y austriacos hagan polvo a los Radecskys y Metterniches, de que todos los pueblos ardan y todas las artificiales categorías sucumban, de que Francia sea inmensa barricada donde alcen su haraposa bandera los socialistas, comunistas y falansterianos del mundo entero… Ya veis que voy de mal en peor… Me siento insufrible: vuelvo a dejar la pluma… Suspendo esta confesión; pero conste que soy demagogo, furiosamente demagogo…
Otro día de Junio.- Hoy, gracias a Dios, en mi alma turbada se van apagando los incendios revolucionarios. No obstante, oyendo al Sr. de Emparán, que me ha dado matraca horrible con la carta filosófica remitida por Donoso Cortés desde Berlín, y publicada estos días por El Heraldo, he sentido en mí un vivo anhelo de que lo maten, no a Donoso Cortés, sino a mi suegro (a los dos no fuera malo), de que vengan al Gobierno las hordas socialistas y le arrebaten cuanto posee, sus riquezas todas, raíces, valores públicos, etcétera, no dejándole más que la camisa, y esto por el aquél de la decencia. ¿Qué?… ¿qué tenéis que decirme? Ya entiendo: que Emparán en la miseria sería yo miserable, reducido a la extrema necesidad de pedir limosna. ¿Y qué? ¿Pensáis que esto me arredra? Pues bien: seré mendigo, andaré descalzo, gozando en la total ruina de los zapateros y en el acabamiento de todo sastre. ¿No iban descalzos y muy ligeritos de ropa los iberos y celtas, y eran felices, y se gobernaban admirablemente y vivían luengos años?… Si por algo, fijaos bien, rectifico esta idea destructora, y dejo a la remota Posteridad el despojo y aniquilamiento de mi padre político, es porque me aterra pensar que mi mujer y mi hijo anden también descalzos y en paños menores por esos mundos. No: sálvense de la catástrofe estos caros objetos, y si para ello es indispensable el indulto del Sr. de Emparán, recojo todo mi virus, y perdonado queda en este renglón. Para quien no tendré misericordia es para Donoso Cortés, que en su famosa carta berlinesa me ha estomagado con sus ñoñerías filosófico-ultramontanas.¿Hay elocuencia más vacía ni retórica más insustancial? Desde que ha sabido que Narváez le odia cordialmente y se jacta de no haberle leído nunca, se aviva y enciende más mi cariño al Espadón, y voy creyendo que es el único grande hombre entre tanto necio hablador y tanto acebuche barnizado. Sostuve esta tarde una viva disputa en el Casino, defendiendo rabiosamente a Narváez, y abominando de los que con desdeñoso humorismo llama la cáfila de abogados… Éntrame ardiente anhelo de ver al Duque, y de platicar con él de los diversos temas que hoy mueven las lenguas de nuestros hombres públicos y de nuestras mujeres… privadas (guarda, Pablo). De mañana no paso sin que yo me encare con el buey liberal, o en su defecto, con Bodega, que en este momento de la Historia mía y de España también merece mi afectuoso respeto. Él es pueblo, como yo, pueblo que resplandece en las alturas.