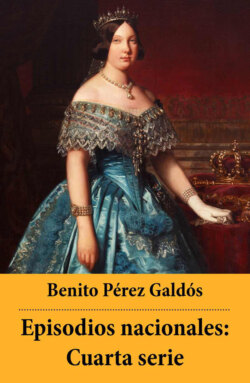Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XXI
ОглавлениеÍndice
Primeros de Julio.- Han pasado algunos días, no sé cuántos: llevo mal ahora la cuenta del tiempo… En este paréntesis corto de mis Confesiones, mi pensamiento no ha estado libre de alternativas y mudanzas. Sufrí recrudescencias de mi rabia demagógica, y he visto luego que esta formidable pasión o dolencia remitía, dejándome volver a mi normal estado de sensatez. Conviéneme declarar que ni en mis delirios ni en mis sedaciones me ha faltado el cariño a mi mujer y a mi chiquillo, sentimiento de un orden reposado, compuesto de deber y amor, y que ha llegado a parecerme armonizable con mis ensueños. Cuando disponga de más reposo, explicaré la filosofía que pongo en práctica para socorrerme con ese cómodo sincretismo… Lo más urgente ahora es que traslade al papel un suceso mío, que no por mío precisamente, sino por suceso en sí propio importante, debe ser comunicado a la indagadora Posteridad. Ello es que al cabo quiso Eufrasia que se cumplieran las profecías: así llamo a las promesas de ella, y a las malignas suposiciones del vulgo. Una carta que al Congreso me escribió, la respuesta mía, una breve entrevista después en el paseo, determinaron lo que por lo visto deseaba ella más que yo en aquel día, no muy lejano del presente. Cogiome en tal estado espasmódico y cerebral, que mi primer impulso fue no acudir al dulce reclamo. Después lo pensé mejor, y entendí que el Acaso me deparaba quizás un grande alivio de mis murrias; deparábame asimismo el gusto de dar la razón al penseque mundano, y de convertir el cronicón apócrifo en historia verídica, espejo de la vida real. Me molestaba la mentira ¡y era tan fácil trocarla en verdad!
Diome la verdad mi amiga una tarde en el Casino de Embajadores… Perdonad que me interrumpa para deciros otra vez, y van dos, que me carga Donoso Cortés, y que ya estoy ahíto de la indigesta carta filosófica que nos enjaretó desde Berlín. Infinitas veces se ha tragado su lectura mi papá político, y algunos párrafos quedaron impresos en su memoria como el Padrenuestro. Creeré que lo aprendió en viernes. Esta mañana lo repetía en tono triunfal: «Si se me preguntara mi opinión particular sobre el eclecticismo, diría que es una rama seca y deshojada del árbol del racionalismo. Del racionalismo ha salido el spinozismo, el volterianismo, el kantismo, el hegelianismo y el cousinismo, doctrinas de perdición… La sociedad europea se muere: sus extremidades están frías, su corazón lo estará dentro de poco. ¿Sabéis por qué se muere?». A esta pregunta que mi suegro hacía con entonación propia, como si fuera de su cosecha, contestábamos al unísono mi mujer y yo: «No señor: no sabemos nada». Y él, hinchándose de vana elocuencia, como lo estaban sus bolsillos de copiosos caudales, se contestaba: «Muere porque la sociedad había sido hecha por Dios para alimentarse de la substancia católica, y médicos empíricos le han dado por alimento la sustancia racionalista…».
Pero lo que más a mi señor suegro, reventando de rico, seduce y entusiasma, es aquel pasaje sentimental en que nuestro rutilante orador nos revela que hemos venido al mundo para llorar y padecer. La cosa resulta clarísima y se demuestra con un ejemplo. «La vida es una expiación -decía D. Feliciano con semblante fúnebre al repetir uno de los trozos más enfáticos de la carta-; la tierra es un valle de lágrimas. Si no queréis alzar la vista a los Cielos, ponedla en la cuna del niño sin pecado… ¿Qué hace el niño privado aún de pensamiento, de razón y hasta de voluntad? Pues llorar…». Argumento incontestable: si el niño, que todavía es un ángel, llora, nosotros que estamos llenos de pecados, ¿qué fin y destino tenemos más que hacer pucheros en todo el curso de nuestra vida? Observaba yo que mi ilustre suegro, con tanto recomendar el llanto a las personas mayores, se abstenía personalmente de toda demostración de duelo, y nos decía, más regañón que dolorido: «Esta es la verdad, la doctrina pura. Aprended, aprended aquí».
Perdónenme la digresión. Sigo contando. Quedamos en que fui a la calle de Embajadores. Ya comprenderéis que de tan delicado asunto sólo debo hablar lo preciso para establecer la debida coordinación lógica entre las diversas partes de estas confidencias. Me permito saltar de la primera a la segunda entrevista con Eufrasia, que fue ayer, y añado que las alegrías de estos reservados encuentros dejan en mí un sedimento amargo, y que no han apagado, no, el volcán que suscitó en mi mente la fatal aparición de la salvaje Lucila. Os diré con confianza que los halagos de la moruna, con ser en determinadas ocasiones de extraordinaria intensidad sensitiva, me traen el hielo en inmediata concatenación con el fuego, cual si fuesen eslabones que forman un toisón de alternados metales. En sus encantos, a poco de gustarlos, no me ha sido difícil ver el desabrimiento de las cosas de serie, que traen de atrás su principio y continúan repitiéndose en la igualdad de sus casos y consecuencias. Yo me sentía sucesor de alguien y predecesor de otro u otros, y si mi herencia me parecía triste, más lástima que envidia sentía de mis presuntos herederos.
Otro día de Julio.- A la tercera vez, con más empeño que en la primera y segunda, trato de indagar el móvil y fin de aquella conspiración de zarzuela en que la moruna entretiene sus ocios. La reciente intimidad no tiene bastante poder para quebrantar el secreto. Eufrasia elude las preguntas, cambia de conversación, niega cuando se ve estrechada; acaba por afirmar que todo concluyó, que fue una broma, chismorreo de damas locuaces, que no saben cómo pasar el rato. Mis coloquios en tan cercana disposición me permiten observar que es recelosa, sagaz y reservada, que las pasiones no ahogan jamás su discernimiento, que poniendo en sus empresas toda la perseverancia del mundo, sabe esperar. Yo no me recato de confesarle mis simpatías por la demagogia, sin descubrir el secreto psicológico de esta novedad, y ella me alienta, declarándose también un poquito revolucionaria, sin precisar ideas.
Permitidme que en una nueva digresión afirme otra vez, y van ciento, que me encocoran lo indecible el Sr. Donoso, Marqués de Valdegamas, y su ciencia relamida. Si me ofrecéis recibo lo tomaré, y sigo en mi cantinela… Es que a diferentes horas, en las situaciones más diferentes, invade mi alma el desdén de estas retóricas vacías. Ese buen señor que a mis contemporáneos entusiasma, a mí me revienta: no puedo remediarlo… Y a propósito, para que no me acuséis de inoportunidad: Eufrasia, tomando pie de no sé qué apreciación mía, me ha dicho, mientras se arreglaba el desordenado cabello: «¿Verdad que es hermosa la carta de Donoso Cortés?». Yo troné contra el ídolo de las damas y de los grillos parlamentarios, y mi amiga lo defendió con grandes hipérboles, repitiendo algunas de sus vaciedades más rotundas: «Luzbel no es el rival, es el esclavo del Altísimo».
— Bueno, ¿y qué? Concedo que no es el rival, sino el esclavo… ¿Y qué?
— Que el mal no es obra de Satanás: «el mal que el ángel rebelde infunde o inspira, no lo inspira y no lo infunde sino permitiéndolo el Señor, y el Señor no lo permite sino para castigar a los impíos, o para purificar a los justos con el hierro candente de las tribulaciones…». Así lo parla el maestro…
— Eso va con nosotros: falta saber si somos impíos y merecemos azotes, o justos que seremos purificados.
— No seas tonto. Eso lo dice por las revoluciones…
— ¿Qué más revolución que nosotros?
— No hables en plural: tú eres demagogo.
— Y tú descamisada…
— ¡Ay, qué pillo!… El descamisado, el sans culotte eres tú… Las palabras de Quiquiriquí sobre el Sr. de Luzbel no van con nosotros. Es que algunos han dicho que la revolución de Febrero del año pasado en Francia, la que echó del trono a Luis Felipe, fue un castigo, y que después vendría la misericordia de Dios. Pues no es eso: Donoso Cortés, con ese talentazo que no le cabe en la cabeza, ve las cosas claras y dice que no habrá misericordia… «Los que vivan verán asombrados que la revolución de Febrero no fue más que una amenaza, y que ahora viene el castigo…».
— ¡Ya escampa! Pongámonos en salvo.
— No te burles. Vendrá un cambiazo muy gordo que nos libre de tanto pillo.
— Y en ese cambiazo trabajas tú y otras, a cencerros tapados… Destruiréis todo lo actual, y pondréis al frente de la Administración un Ministerio de niños llorones presidido por Quiquiriquí.
Soltó al oír esto una risa franca, fresca, sonora, expresión de abandono y travesura.
«Déjame que cierre así la discusión -me dijo-. Mi nombre es Alegría…». Y acabó por confesarme que también a ella le revuelven el estómago los sermones de Valdegamas, y que si los celebra y repite es por seguir la corriente; que toda aquella hinchazón insubstancial no sirve para nada, ni traerá la más pequeña mudanza de las cosas públicas. El mundo, según Eufrasia, se gobierna por pasiones, no por ideas, y estas no influyen sino cuando son apasionadas. No echo yo en saco roto esta sentencia, que me parece de un profundo sentido en los tiempos que corren. Tiene la moruna mucho talento. Así lo declaro, y ella con candoroso orgullo me dice: «¿Pues qué eres tú…? Si yo fuera Reina haría de España una gran Nación. Yo sabría ser mujer y soberana, sin que la soberana y la mujer se estorbasen la una a la otra. Yo poseería y practicaría el arte más difícil, que es el de escoger hombres más o menos públicos, y en cada puesto estaría el sujeto apto para desempeñarlo… Yo los examinaría bien, y hasta que no estuviera bien segura de sus cualidades no les daría el rango… Créete que yo haría una Reina admirable, como Isabel de Inglaterra, o Catalina de Rusia; pero con la condición de ser soberana absolutamente absoluta, porque de otro modo no respondería del acierto. ¿Libertad? No habría más libertad que la mía. ¿Religión? La mía, y que fuera yo mi propio Papa. ¿Ejército? Yo Generalísima. ¿Marina? Yo Almirantísima. ¿Gobierno? Yo Ministrísima… Verías tú qué bien andaba todo. Yo y el Pueblo, y entre este y yo un cierto número de lacayos instruidos que sirvieran fielmente al Pueblo en mi nombre». Preguntada por mí acerca del lugar que a su esposo daría en este absolutísimo gobierno mujeril, me contestó que en su Reino decretaría el cese de todos los maridos que no fueran padres, y que a D. Saturno, por gratitud, le nombraría Inspector General de Matrimonios, para divorciar a los que no tuviesen prole… Yo, como padre que soy bien acreditado, tendría un puesto de importancia en la Nación…
Con estas y otras tonterías pasamos el rato. El ingenio de esta mujer me divierte… pero el vacío de mi alma continúa sin llenar. Termina la moruna diciéndome que se va a la Granja, donde está la Corte, y me incita a que vaya también yo con mi familia… Si María Ignacia y sus padres desean lo mismo, ¿por qué no acabo de resolverme? ¿Qué interés o querencia me amarran a Madrid? Respondo que sí, que no y qué sé yo.
Otro día de Julio.- Hoy, después de dos infructuosas tentativas, he logrado satisfacer mi vivo deseo de hablar con Narváez, de quien tenía yo las mejores ausencias, pues supe no ha mucho que en casa del Duque de San Carlos me alabó y encareció infinitamente más de lo que yo merezco. Antes de pasar a la presencia del Espadón tocome un poco de antesala, la cual se me hizo corta por la agradable compañía de mi amigo y compañero de Congreso, Eusebio Calonge, el más joven quizás de los mariscales de Campo. ¿De qué habíamos de hablar sino de la expedición a Italia, general comidilla en estos días? Marchitas las ilusiones de los que vieron en el envío de tropas a Gaeta un principio de históricas hazañas militares, ¿qué hacían allí los españoles? Recibir la bendición del Papa, ocupar a Terracina, y gastar su ardimiento en marchas y contramarchas.
«El veto del General francés, cerrándonos el camino de Roma -me dijo Calonge-, nos ha puesto en situación muy desairada. La expedición queda reducida a un acto diplomático, y únicamente con ese carácter se la puede defender hasta cierto punto. Mi opinión es que los actos diplomáticos de un ejército sólo son eficaces después de actos verdaderamente militares. La fuerza que pega duro es la fuerza que puede negociar…». Pareciome de perlas esta observación de mi amigo, que revelaba la viveza de su entendimiento, y algo más habríamos divagado sobre aquel asunto, si no nos interrumpiera D. Juan Bravo Murillo, que salía de hablar con Narváez. Tocaba su vez a Calonge, que según me dijo despacharía en cinco minutos. No llegaron a tantos los que empleamos D. Juan y yo en recíprocas salutaciones. No he tenido ocasión de decir que el ilustre extremeño y hombre público es antigua relación de los Emparanes, y ha dirigido como letrado en ocasiones diversas, y en una muy reciente, los asuntos de la casa. D. Feliciano le estima como amigo, y le mira como a un santo en la religión de la jurisprudencia. Nada teme mi suegro del rigor de las leyes teniendo en sus altares a San Juan Bravo Murillo.
«¡Dichosos los ojos…! -exclamó Narváez al recibirme-; y conste que ya no le llamo pollo. Por muchas razones merece usted el empleo inmediato…».
Hablamos de todo, de Eufrasia, de mi familia, de mi hijo, de los Emparanes, de los Socobios, de todo menos de la campaña de Italia, punto delicadísimo que no me atreví a tocar, sabedor de lo aburrido que anda mi hombre con este frustrado intento de intervención gloriosa. En su tono, en su mirada, descubro la calma que ha sucedido a su recelo de las conjuras, y siempre que la conversación recae en cosa referente a mi persona, sus elogios me colman de gratitud, no inferior a mi confusión, pues ignoro en qué funda el alto concepto que de mí ha formado. Háblame de que desea utilizar mis dotes, esas dotes que con increíble benevolencia y engaño llama extraordinarias, y cuando pienso que su idea es ofrecerme un puesto diplomático, sale por un registro que me causa tanta sorpresa como disgusto. ¿Sabéis a qué quiere aplicar el Duque las facultades mías, que estima o parece estimar desmedidamente? Pues a las funciones de un cargo palatino. La independencia que disfruto me permite tomar a risa la propuesta de mi jefe y amigo, y manifestarle que podrá hacer de mí lo que quiera, pero jamás hará un palaciego. Él se ríe también; al despedirme me da palmaditas, repite en forma humorística su pensamiento de vestirme de gentilhombre, sumiller de corps o cosa tal, y con toda seriedad me dice: «Yo miro este asunto por el lado mío, por el lado de la conveniencia oficial, y sostengo que es necesidad imperiosa del Estado tener en aquella casa un personal inteligente, instruido, que posea las buenas formas y las ideas liberales… Ya ve usted si es difícil… digamos imposible. Adiós; que vuelva usted pronto por aquí, y aunque no quiera hablaremos de lo mismo…». Salí: la idea del General, descartando radicalmente de ella mi persona, pareciome idea luminosa y madura, de hombre de mundo, de hombre de Estado.
Al anochecer, camino de mi casa, no falté a la estación que dos veces al día, una por lo menos, hago en San Ginés, por la querencia misteriosa de los lugares donde, visto una vez el paso de la felicidad, creemos que allí nos está esperando para pasar de nuevo. Es aquel mi sitio de peregrinación, y a él acudo por devota costumbre, o por impensado rumbo de mis andares. No diré que hayan sido absolutamente infructuosas mis pesquisas en la parroquia y sus aledaños, porque si ningún conocimiento positivo ha venido a saciar la sed que me devora, creo haber descubierto hilos menudos que a otro más grande, y finalmente al ovillo de esta sin igual aventura, pueden conducirme. Desengañado de sacristanes y monagos, así como de vecinos y porteras, me dediqué al trato de pobres de ambos sexos que piden en aquel santo lugar. Repartiendo sin tasa calderilla y algo de plata, he adquirido en tan mísera república relaciones muy útiles… Pero anoche encontré la puerta cerrada; la turba mendicante se había retirado de sus puestos, faltándome hasta el más fiel y consecuente amigo, que esperarme suele a deshora en la escalerilla del patio por la calle del Arenal. De los hilos tenues, imperceptibles casi, que este hilandero de chismes ha puesto en mi mano, no quiero ni debo hablar mientras no sepa si han de conducirme a la esperanza o a mayor desesperación.