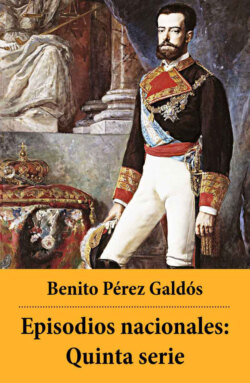Читать книгу Episodios nacionales: Quinta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XIX
ОглавлениеÍndice
Hablan ahora las damas. Eufrasia dijo: «Sólo en el carlismo veo yo un peligro imponente».
Y María Erro, que hasta entonces había permanecido taciturna, anunció un nuevo pasaje histórico: «Que cuente Luis lo que sabe acerca del carlismo, y ustedes dirán si debemos mirarlo como un serio peligro, o como un estorbo pasajero. Yo soy legitimista: mis apellidos traen acá los ecos de Oñate, de Estella, de Vergara. Pero no vive uno por vivir, sino por aprender. Seguiremos siendo carlistas platónicos mientras no se nos traiga una cosa mejor, o algo que sea nuestro ser trasplantado a la vida real. Así lo dice Luis; así lo digo yo, que ante todo soy católica, apostólica, romana».
La curiosidad de lo que el Marqués de Gauna había de contar no admitía espera. Apremiado por todos, don Luis cogió la palabra: «No es cuento, aunque lo parezca. Es, no diremos un hecho, pero sí un propósito que ha de traducirse en hechos reales. Me han traído noticias de Cabrera, y las tengo por tan verídicas como si yo las recogiera del propio don Ramón, mi querido amigo. Cabrera, sépanlo ustedes, acepta al fin la dirección del partido, que es como decir la dirección de la guerra. Cabrera se pone al frente de las muchedumbres carlistas, llevando a su lado al Rey hasta traerle a ocupar el Trono. Pero… Aquí viene lo bueno. Cabrera será la espada de don Carlos, con la condición de que este acepte un programa liberal, franca y abiertamente liberal. Aquí tengo copia de las bases (saca un papelito que pasa a las manos de Cánovas). Míralo, Antonio, y te convencerás: es copia exacta de las condiciones enviadas a Carlos VII… programa liberal a la europea, pues de otro modo, la Causa sería recusada por el mundo entero: Constitución, Parlamento y libertad de imprenta; tolerancia religiosa, vivir a la moderna, dar de lado a frailes y clérigos, sujetando a la beatería con un Concordato inspirado en las ideas regalistas…».
— Basta, basta -dijo Cánovas con expresión victoriosa-. Si esto es verdad, y verdad será cuando tú lo dices, pon una losa sobre el carlismo, que ha muerto para siempre. ¿Rechaza don Carlos las condiciones de Cabrera y se lanza a la lucha con los elementos que ahora tiene? Pues será vencido, irremisiblemente vencido y destrozado. ¿Acepta el liberalismo que le ofrece el Conde de Morella? Pues pronto le abandonarán los elementos clericales, que son su fuerza, son el alambre que mantiene derecha esa estatua de barro… Don Carlos, antes de disparar el primer tiro, tendrá que irse a su casa, porque el carlismo dejará de ser tal, y cambiando de ideas, ha de cambiar necesariamente de nombre: se llamará Alfonso XII.
Callaron todos, esperando más vivos comentarios. Y Cánovas siguió así: «Esto lo sabe Cabrera mejor que nadie. Me consta que lo sabe… Por lo demás, esas condiciones diríanse ideadas con el fin de desengañar a don Carlos y abrir sus ojos a la realidad. Por ese medio Cabrera se quita de encima una mosca importuna, pues ni él está para salir a campaña, ni sus ideas son las que tuvo en 1838 y 1840. Vive en Inglaterra; está casado con una protestante, que es más fiera que él, y no puede ver ya en el carlismo más que una leyenda para solaz de inválidos de las clases militar y eclesiástica».
A poco de terminar Cánovas, y cuando acababan de tomar café, fue anunciado Urríes. Pasaron los comensales al salón, donde no había más visitante que el diputado andaluz, con quien Eufrasia y sus amigos empalmaron la hebra de su charla política. «¿Qué noticias nos trae, Juanito? ¿Sigue en alza el papel Montpensier?… Díganos antes: ¿cómo es que no viene con usted esta noche Juanito Valera?».
— Está en casa del Duque de Rivas, donde habrá lectura de una colección de elegías. Juan quería llevarme; pero como esto de las elegías entiendo que es cosa triste y funeraria, he preferido brillar por mi ausencia… En cuanto al papel Montpensier, tengo el sentimiento de declarar que hay tendencias a la baja.
— ¡Ah, Juanito! Ya me lo figuré en cuanto le vi a usted. Nos trae esta noche una cara terriblemente elegíaca. Vamos a ver: ¿qué ha resultado de la reunión masónica en el Escorial? ¿Fueron los amigos de Prim y de Sagasta? ¿Consiguió este hacerles entrar por el aro? Ea, no nos venga usted ahora con reservas y tapujitos. Descúbranos el lindo pastel.
— Como el pastel se nos ha quemado, todo lo diré, sin ocultar nombres… El primero, nuestro espléndido anfitrión Abascal, Intendente, o cosa así, del Real Patrimonio; después Sagasta, que era el llamado a recomendar al Progreso el papel Montpensier; seguía la reata… Vaya usted contando: Figuerola, Llano y Persi, Moreno Benítez, Juan Manuel Martínez, Venancio González, Ricardo Muñiz, Bonifacio de Blas, Carratalá y este cura… Me parece que no se me olvida ninguno.
— Pues han sido ustedes trece. ¡Fatalidad!
— Dispénseme, Eufrasia. Mala cuenta hace usted. Éramos once. Y este número debe ser más fatídico que el trece, porque el final de la reunión hizo competencia al rosario de la aurora… Sagasta desempeñó su papel con brevedad. Su argumento fue de los que no admiten réplica: «Señores, no discuto la valía del Duque. Sólo afirmo que ha venido a ser el único candidato viable. No hay otro. Todos los intentos han fracasado. El que de ustedes crea posible mejor solución, dígalo pronto. Yo sólo añadiré que cada mes, cada día de interinidad, es un gravísimo peligro para la Patria. No patrocino a Montpensier; expongo la urgente necesidad de tener un Rey. Don Fernando de Portugal se niega en absoluto… en el Duque de Génova no hay que pensar… ¿Qué hacemos? Quiero saber la opinión de mis queridos amigos».
»Y la supo; la oyó bien clara y terminante, contraria resueltamente a la propuesta o consulta del Ministro de la Gobernación. Cada cual según su temperamento, unos con suavidad, otros con energía, alguno con fiereza, todos se interpusieron entre la Corona de España y la cabeza del cuñado de Isabel II. Antes la Interinidad indefinida; antes el desgobierno, el motín crónico, el diluvio. No sólo era cuestión política, sino cuestión moral. Yo me permití decirles que estaban obcecados, que estaban locos. Pero si de Sagasta no hicieron caso, ¿qué caso habían de hacerme a mí?
«¡Delicioso fracaso, Juanito! -dijo Eufrasia gozosa-. ¡Ay, qué alegría! Siga, siga».
— Nada más diré de un asunto que recuerdo con pena. Huyo de él como los cómicos escapan del teatro en que les han arreado una silba. Pero algo más, de un orden enteramente distinto, hubo en la reunión. ¿Lo cuento? Allá va. El bueno de Abascal quiso prepararnos una sorpresa… más que grata, emocionante, patética; un espectáculo que ha dejado en los que lo presenciamos recuerdo indeleble. Fue, por decirlo así, el número más hermoso y dramático del programa, el único éxito brillante, magnífico, de la excursión, jira, o como quiera llamársela.
Expectación ansiosa del público: «¿Qué ha sido, Juanito? ¿Qué ha visto? Dígalo pronto».
— Lo que yo he visto -afirmó Urríes pavoneándose-, ninguno de los que me oyen lo vio jamás, ni probablemente lo verá… Convengamos en que Abascal no tiene precio como empresario de espectáculos de gran novedad, ni como anfitrión que sabe obsequiar a sus convidados. Pues, señor… bajamos al Panteón, y allí nos encerramos con algunos albañiles y aparejadores. A cada uno de nosotros se dio una vela de cera encendida… Vimos al costado derecho del altar, en la primera fila de nichos, un andamio portátil, bastante sólido. Era el aparato que allí se emplea para dar sepultura a los Reyes o Reinas. Subieron los aparejadores. Sacaron la urna más alta, tirando de ella como se tira del cajón de una cómoda… Una vez la urna en el andamio, levantaron la pesada losa de mármol que la cubre, y quedó descubierto el cuerpo del emperador Carlos V… Subimos todos a verlo…
— ¡Escándalo, profanación! -exclamó Cánovas con súbito estallido de ira-. Esto no puede tolerarse… Esos hombres nada respetan. ¿Qué sentimiento monárquico ha de haber en esas almas groseras y prosaicas, insensibles a la grandeza de una tumba gloriosa?… Siga, Juanito… ¿Y qué vieron?, ¿en qué estado se halla el cadáver del César?
— Está momificado, y en admirable conservación. Enormemente nos impresionó ver el rostro y cuerpo del Emperador. Quedamos todos suspensos, y en los primeros instantes no se oyó el menor murmullo. Conteníamos la respiración; nos paralizaba un respeto religioso… Creíamos ver la Historia que volvía… no sé decirlo… el pasado que se nos ponía delante… tampoco acierto a expresarlo. Tiene el César la nariz casi destruida; los ojos como huecos profundos; inalterable la quijada saliente, y en perfecta conservación el pelo entrecano de la barba. Para mí resultaba como si la cabeza del retrato de Ticiano, que está en el Museo, fuera sacada de un desván donde las cucarachas hubieran hecho algún estrago, dejando el parecido… Las piernas, de rodillas abajo, son esqueléticas… La gota en vida le trató peor que las cucarachas en muerte.
— ¿Y qué ropa viste…?
— Sólo un gran manto de tisú blanco, en que está envuelto todo el cuerpo; en la cabeza un capacete o gorro de la misma tela. La conservación de esta es admirable.
— Manteo de brocado de Cambray, tejido con seda y tirado de plata -dijo Cánovas-. ¿Y no tenía alguna insignia del Toisón?
— Nada. Ni collar, ni borrego, ni cruz, ni ningún objeto de metal vimos… Después de contemplar un rato lo que queda del hombre más poderoso de su tiempo, se volvió a poner en su sitio con muchísimo respeto la losa o cobertera; los aparejadores empujaron la urna hacia el interior del nicho, y todo quedó conforme estaba.
Los comentarios y apreciaciones de la irreverente travesura fueron muchos y poco lisonjeros para los progresistas.
CÁNOVAS.- ¡Y esta gente anda buscando un Rey!… Los que no respetan la Monarquía en su representación personal más alta, quieren que venga un Príncipe extranjero a compartir con ellos la frivolidad de esta generación. Yo aseguro, desde ahora, y lo digo muy alto; yo aseguro que ningún Rey traído de fuera dormirá en las urnas del Escorial.
URRÍES.- (aparte de Gauna). Con furia lo ha tomado este señor. No he querido contar las tonterías que en presencia de la momia se dijeron. No sé quién hizo esta frase: «De mal agüero es tu exhumación, amigo Carlos V. ¿Significará que vendréis otra vez los austriacos a jeringarnos?».
EUFRASIA.- Compadezco al que venga. Deseo la ruina y el fracaso más horrible a los empresarios de la traída de Rey.
URRÍES.- (alto). Por Dios, don Antonio, no se incomode, y sobre todo, guárdeme el secreto. Se me olvidó decir que nos juramentamos para no contar a nadie lo que hicimos. Si se sabe, que no se sepa por mí… Verdaderamente, debí callarlo; pero el afán de referir algo extraordinario ha podido más que mi discreción… Ruego a todos que no me comprometan.
Diósele promesa de secreto, y la presencia de otros amigos de la casa generalizó y desgranó la conversación. Don Manuel Orovio, apenas puso el pie en la sala, acometió fieramente a Cánovas con apreciaciones políticas, de una seriedad aterradora. Más que con su seriedad, deslumbraba el ex-Ministro de Isabel II con sus chalecos, que en el último tercio del siglo XIX suministraron a las gacetillas abundante materia pintoresca. Era un buen señor, tan probo como reaccionario, bastante sagaz en los días subsiguientes a la Revolución para ver en Cánovas el hombre del porvenir. A él se adhería mentalmente, poniendo al servicio del maestro todo lo que podía darle: su honradez, su experiencia de covachuelista y su ardiente devoción borbónica.
Las diez y media serían cuando se despidió Iranzo. Era hombre de una sociabilidad tan intensa como rutinaria, y en aquellos días no se retiraba sin pasar por el salón y tertulia de la Duquesa de la Torre. Esta fidelidad a una casa en que predominaban ideas tan contrarias a las del buen amigo de Cánovas, se explica o por la atracción de los elementos opuestos, o por la simpatía personal, que España suele relegar las ideas a un lugar secundario. Por esto, diluidas en el ambiente cortesano, acción y reacción han sido siempre tan benignas… Al ver salir a Iranzo, la de Campo Fresco, que poco antes había entrado, dijo a la moruna (viejo mote de Eufrasia): «Siempre que veo a este hombre, ¡ay!, me le represento alzando la cortina para darme paso al salón de la San Lorenzo… Créame usted: si atontado está el mundo, es de las vueltas que da».
Llegó Carriquiri, un viejo amable, viviente archivo de su siglo; poco después el Conde de Toreno, joven con aire de bebé, coloradote y con barbas rubias, el más inteligente y lucido quizás de la nueva hornada reaccionaria; comparecieron después Cárdenas, Jove y Hevia y otros. Hablando pestes del Gobierno de la Revolución y zarandeando los candidatos al Trono, pasaban dulcemente las horas. Urríes se retiró después de las doce, y se fue a la indispensable escala en la tertulia de la Duquesa de la Torre, que aún respondía en la Inspección de Milicias. Allí vio a Ortiz de Pinedo, con quien se entretuvo un rato en maldecir la Interinidad. Un General ilustre, Ros de Olano, comentando los apuros de la España sin Rey, hizo una indicación, que no comprendieron los que con risas la celebraron, viendo el chiste y no la profunda filosofía histórica que entrañaba. «No hemos caído en la cuenta -dijo-de que lo más lógico es traer un Rey árabe, y que no debemos buscarlo en las reinantes familias europeas, sino en los harenes africanos… Árabe y musulmán debe ser nuestro Rey, aunque luego, para que ande por casa con desenvoltura, tengamos que cristianizarlo. Un Rey descendiente del amigo Mahoma será el que mejor nos entienda, nos baraje y nos meta en cintura. Decidámonos, y traigamos un Abderramán, a quien llamaremos califa. Alá es grande… Con tal caudillo no tardaremos en apropiarnos toda la costa septentrional de África…». Esta idea no era para reída, sino para pensada.
Retirose Urríes a su casa, donde estuvo unos días en preparativos de viaje, lo que no era tarea liviana, por el inmenso bagaje de sus pensamientos, unos que irían con él al Norte, otros que había de dejar en Madrid, y algunos que debieran ser expedidos a la tierra de María Santísima. Provenía la confusión del caballero de su desordenado y voluble deporte amoroso, pues como quien se ejercita en la circense habilidad que llaman juegos icarios, jugaba con varios corazones como si fueran platos o palillos, tirándolos al aire para recogerlos y relanzarlos con diestra y limpia mano. El juego había de fallar alguna vez, y ello fue cuando el hermano de don Juan apareció en Madrid inopinadamente y le dijo:
«Ha llegado el momento de poner término a tus vacilaciones, y de decidirte por la solución que vengo indicándote desde el mes pasado. Nuestra casa necesita un apoyo. Tú debes darlo casándote con Mariana de Pedroche, que a su condición de propietaria de las mejores vegas de Montilla y Lucena, une las cualidades de belleza y virtud. Acábense tus dudas. Sienta la cabeza, Juan; ya no eres un niño. Bastante tiempo te he dejado vivir a lo mozalbete. Ya llegó el día de llamarte al orden y decir: Hermano mío, te mando que seas Conde de Aldemuz».