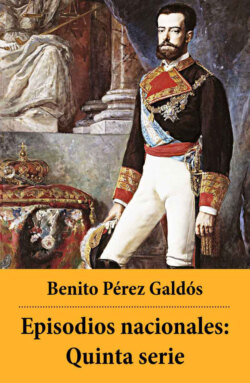Читать книгу Episodios nacionales: Quinta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo V
ОглавлениеÍndice
La cuidadosa ternura de la madre y de toda la familia, el padrastro inclusive, apartaron a Vicente del disparadero; mas esto no fue obra de pocos días. Lucila no le permitía salir, ni tampoco entregarse desmedidamente a la lectura. A los amigos dio licencia para que le acompañaran algunos ratos, y en lo restante del tiempo ella se cuidaba de entretenerle y sosegarle como Dios le daba a entender. Por su madre supo el dolorido que a los dos días de la defunción llegó Demetria, hermana de Gracia, con su hija mayor. No habían venido antes por ignorar la gravedad y peligro del caso. Lo primero que determinaron las dos hermanas, después de desahogar con lágrimas su pena, fue abandonar la triste casa de Carabanchel, y así lo hicieron aquel mismo día, instalándose en Madrid. «Demetria es muy simpática -dijo Lucila-, inteligentísima y más dispuesta que su hermana. En cuanto tú te serenes, hijo mío, iremos a visitarlas».
Deseos tenía Vicente de abrazar a don Santiago y de saludar a la noble familia que tuvo por suya, y a la cual se sentía ligado para siempre por fibra de amor y respeto; pero su primera salida fue para visitar y contemplar con melancolía extática el nicho de San Justo en que apagado yacía el Lucero de la tarde. La madre le acompañó en este religioso acto: ambos lloraron y mudamente anegaban su pensamiento en las tristes memorias, doliéndose del corte brusco que Dios suele dar a las dichas humanas y a las glorias apenas nacidas. Como el caballero se lamentara de la ruindad del nicho, señalado tan sólo con un tosco número y la inscripción del nombre, la celtíbera, lacrimosa, le dijo: «Hijo del alma, ya sabes que es provisional, y que cuando pase el tiempo que marca la ley, será trasladado el cuerpo al magnífico panteón de la familia en La Guardia.
— Es verdad… ya no me acordaba -replicó Halconero-. Aquí y allá todo es provisional en relación con lo eterno… Y por espirituales que seamos, no podemos acostumbrarnos a ver en esto algo más que polvo y despojos míseros. Esclavos somos de la rutina, y admiramos la piedra o el yeso que tapan un hueco vacío de toda vida…».
Puso fin la madre a estas vagas razones, dictadas del no extinguido dolor, y se le llevó fuera del camposanto… Por aquellos días propuso Lucila que debían trasladarse a Madrid, y así se acordó en principio por todos. Intentó Vicente detener algunos días la mudanza, sintiéndose amarrado a los lugares fúnebres por fortísimos hilos de su propia pena. Temía el olvido; aborrecía la distancia. Olvido y distancia eran un agravio a su inalterable consecuencia de amor; eran como una amenaza de infidelidad y traición.
Algunos días consiguió su padrastro don Ángel Cordero llevarle a Madrid y sacudirle el ánimo, tratando de despertar en él las aficiones políticas, ya que hacerlo no podía con las político económicas. Pero quien positivamente vigorizó el desmayado espíritu de Halconero, fue su amigo Enrique Bravo, joven apasionado y verboso, sentimental en el terreno de la lozana doctrina federalista como el otro lo era en el moral y literario. Las ideas predicadas por el gran filósofo constituyente Pi y Margall habían conquistado el pensamiento y el corazón de Halconero, quedándose allí en forma teórica para un lejano porvenir. En cambio, Enrique Bravo las consideraba de fácil aplicación a la vida real, antes de aquilatarlas en su mente fogosa y de escasa cultura. Divagando por Madrid, de café en club y de logia en taberna, a los dos amigos se agregaron otros, entre los cuales hallábase Vicente un tanto dislocado, pues todos eran la acción irreflexiva y él la teoría reservada y meticulosa.
Politiqueando de calle en calle, Bravo propuso a Vicente que tomase un puesto en la Milicia Nacional, salvaguardia de la Libertad, y escudo contra los buscones de Rey y faranduleros de la reacción. A esto contestó el amigo que se consideraba incapacitado para mandar una compañía en los batallones patrióticos, porque su cojera, aunque leve y bien disimulada, era incompatible con la desenvoltura y arrogancia militar.
«¿Qué vale tu cojera, que apenas se conoce -dijo Enrique risueño-, comparada con la del bravo capitán del batallón de la Inclusa, Romualdo Cantera, que lleva una pata de palo, y marca el paso como nadie, y es el oficial más gallardo y más apuesto frente a su tropa?… En cuanto a uniforme, si el mío no te gusta, ahí tienes el del batallón de Antón Martín, con chambergo y botas, que por tu figura esbelta te caerá muy bien». No se dio por convencido Vicente; pero sí asistió a las reuniones privadas de la oficialidad en la Casa Municipal de la Plaza Mayor, o en las diferentes tiendas, clubs y mentideros a que habitualmente concurría.
En estas visitas, que a veces eran sabrosas cuchipandas, reanudó Vicente su amistad con un popular sujeto, sugestionador de multitudes, llamado por todo el mundo con familiar llaneza El Carbonerín. Era de mediana edad, de mediana estatura; sólo tenía grande la viveza del ingenio y la prontitud en las resoluciones. Informaba su carácter la guapeza jactanciosa. En los actos políticos, así como en todo incidente de la vida privada, ponía singular empeño en demostrar que era hombre capaz de jugarse la cabeza por un sí como por un no. Vestía bien, y cuidaba de llevar en público su ropa limpia del polvo de la carbonería. Tenía caballo, del tipo andaluz acarnerado, de ancho y prominente pecho. En él montaba, llevándolo a paso rítmico de procesión ecuestre, como si el bruto fuese estatua marchando sobre su propio pedestal. En su trato mostrábase leal, violento, de una susceptibilidad bravía, por lo cual era tan temido como amado. Casado y con familia, tenía la mujer en Asturias, quedándose de este modo en holgada franquicia para sus mariposeos amorosos.
Con este tipo revolucionario simpatizaba grandemente Halconero, no porque se le pareciese, sino por todo lo contrario. Radicalmente se diferenciaban en alma y cuerpo, en modales y costumbres. El hijo de Lucila era rico en cultura, pobrísimo de acción; Felipe Fernández, El Carbonerín, tenía todo su ser polarizado en la voluntad, sin que le quedara espacio para el estudio… Con este amigo y con Enrique Bravo, solía pasar Vicente algunos ratos en el club federal de la calle de la Yedra, local destartalado, sombrío y sucio, donde tarde y noche se congregaba un pueblo bullicioso, entusiasta de ideales antes adorados que comprendidos. En aquel antro se respiraba, con los densos olores, el malestar social, ineducación agravada por la clásica pobreza hispana. Las conversaciones duras, entreveradas con discursos en tono agresivo y rugiente, versaban sobre estos temas invariables: dar disgustos al Gobierno; oponerse a la elección de Rey, pues ni reyes ni curas nos hacían maldita falta; tener, en fin, bien dispuestos los fusiles y los corazones para defender la libertad, el federalismo y los derechos del pueblo.
A pesar del candoroso fervor revolucionario, no exento de grosería, imperante en el cotarro de la calle de la Yedra, Halconero pasaba buenos ratos en él, y allí se sentía más a gusto que en el Casino federal de la calle Mayor, Casa de Cordero, donde los primates departían y peroraban con discreta elocuencia y verbalismo parlamentario. Faltaban por aquellos días los elementos (ya era costumbre llamar así a los grupos de cada matiz) más levantiscos y más desmandados de palabra. Suñer y Capdevila, Joarizti, Guillén, Paúl y Angulo, Estévanez, Carrafa, Bertomeu, Santamaría y otros habían salido en el otoño del 69 a levantar en armas el partido federal. Vencida por Prim la formidable insurrección, los propulsores de ella andaban desperdigados por esos mundos; los unos presos, como Estévanez, que purgaba su ardiente radicalismo en cárceles de Salamanca; los otros refugiados en Francia, como Antonio Orense y el angelical ateo Suñer; dispersos los restantes en Gibraltar, Madera, Londres o Lisboa.
Pero a medida que avanzaba el 70, los de acá se animaban, recobrando el calor perdido, y acibarando la vida del Gobierno con motines escandalosos. In diebus illis, Halconero pasó revista a todos los clubs y casinos políticos de Madrid, sin descuidar el llamado del Congreso, calle del Lobo, donde Enrique Bravo llevaba la voz cantante. Luego fue arrastrado a la visita de logias, en las que no se entraba sin cierto respeto, por la tradición del misterio y de la pintoresca liturgia que allí se gastaba. Cierto que las formas rituales habían decaído enormemente, y que las iba sustituyendo el positivismo cooperativo; pero aún quedaba solemnidad, y persistían los arrumacos y simbólicas garatusas. Visitó Halconero la Rosa Cruz, la Mantuana y tres más. Unas estaban instaladas en sótanos, otras en desvanes. Nada sacó en limpio de aquellas secretas asambleas el ilustrado joven como no fuera el tenerlas por decaídas y amenazadas de muerte. Cuando todo podía decirse y concertarse en lugares públicos y aun al aire libre, para nada servía el tapujo en reuniones nocturnas y soterradas.
Nadie superaba al joven Halconero en lo radical de las ideas; pero como se hallaba vigilado estrechamente por la madre, que no le dejaba descoserse de sus faldas protectoras, resultaba un revolucionario teórico y faldero, incapaz para todo lo que no fuese observar los hechos y anotarlos en su mente. En cuanto Lucila se enteró, por él mismo, de que se había dejado llevar a escondrijos masónicos, le reprendió con el templado enojo que emplear solía en la corrección de su amado hijo… Más severo que la madre fue el padrastro don Ángel Cordero, que apareció en el cuarto de Vicente con las manos en los bolsillos de su batín de moda, luciendo el pie pequeño calzado con zapatilla de terciopelo rojo bordado de gualda, y en la cabeza, gorrete con borlón de seda, que de un lado pomposamente le caía.
«Tiene razón tu madre -dijo mediando en la conversación con sólido argumento-. Guárdate de alternar con masones, y de oficiar con ellos en sus pantomimas extravagantes. Tu madre te ha señalado el peligro… pero yo voy más allá; yo te digo: «Vicente, si peligroso es el trato con los que llamándose maestros sublimes perfectos, no son más que unos grandes tunos, peor es el roce con esos que se apodan internacionalistas… ya los conocerás… unos pajarracos extranjeros que andan por Madrid corrompiendo a nuestras honradas clases populares. Todos los crímenes políticos que hemos visto, obra fueron de la masonería. Los crímenes de mañana… que vendrán, ¡ay! si Dios no lo remedia… deberemos atribuirlos a esaInternacional tenebrosa, que es la masonería de abajo. Yo veo en esa locura europea, un aborto de la diabólica doctrina comunista… Pretende nada menos que poner patas arriba a la sociedad… las patas arriba, y las cabezas abajo: ya ves qué absurdo… hacer tabla rasa de las instituciones fundamentales, destruir la propiedad, la familia misma…». Algo más dijo el buen señor, pertinente a las lecturas que debía preferir el estudioso joven. «Para que aprendas a odiar esa herejía social y política llamada Comunismo, menos literatura, Vicente, menos dramas y poemas y más ciencia económica y administrativa… Dice Pelletan: El mundo marcha. ¿Pero hacia dónde marcha, Vicente? Hacia la buena administración… y no le des vueltas… hacía el Debe y Haber o la estricta cuenta del toma y daca».