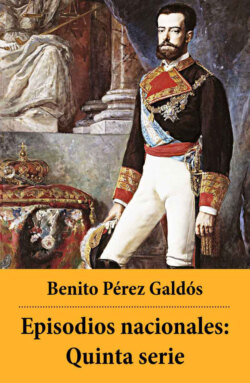Читать книгу Episodios nacionales: Quinta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XXV
ОглавлениеÍndice
Buen acuerdo de los padres y tíos de Fernanda fue apartar a esta de los lugares que constantemente le recordaban su desventura. Partieron, pues, todos a La Guardia y Samaniego, y de allí, a los dos o tres días, se fueron a Vitoria, donde esperaban hallar más bullicio de seres, más variedad de imágenes, más rotación de sucesos, y el exceso de impresiones que, destilándose lentamente, producen el benéfico bálsamo del olvido.
Con excepción de las de Gauna, todas las señoritas de Vitoria desagradaron a Fernanda. ¡Cosa más rara! En algunas, que habían sido sus amiguitas, ya no veía más que insulsas muñecas que se movían y hablaban por mecanismo. Muchas de ellas no pasaban del papá y mamá; otras, en cambio, eran tan redichas, que fácilmente recaían en la indiscreción. Algunas, en su primera visita, plantearon la cuestión de don Juan. Con lenguas, ora despiadadas, ora zalameras, azotaron al caballero y compadecían a Fernanda, llegando a esa locuacidad cotorril que no se sabe si expresa pena o alegría.
A poco de residir en Vitoria los Iberos, corrieron por la ciudad (casinos, boticas, Mentirón y Florida) rumores de carácter un tanto novelesco, referentes a don Juan de Urríes. La fama del héroe popular andaluz, conquistador de mujeres, no cabía ya en los términos familiares, y propagándose por pueblos y montes, invadía el suelo pacífico y patriarcal de Álava. Cierto que en el trasplante se ajaban y desteñían los colorines de la poesía donjuánica; pero en la airosa figura quedaban todavía el penacho y caireles que el pueblo modificó a su antojo. Lo que principalmente constituía el aura popular de Urríes era su mano dadivosa, abierta siempre para el necesitado. En fondas y paradores no reparaba en cuentas, por desaforadas que fuesen; espléndidamente pagaba servicios de coches, recadistas y mediadores, y lo más bonito y seductor era que, a más del dinero, derrochaba la influencia política, prodigando recomendaciones, promesas de credenciales, efectividad de favores políticos, con lo que algún burlado esposo quedó más que satisfecho. En fin, que el don Juan indemnizaba, cual si acometiera y realizara sus aventuras por cuenta del Estado.
Véanse las lindas hazañas donjuanescas, según el vulgo las refería. En Orduña, con sólo una tarde de trato y dos o tres horas de la noche, enamoró, sedujo y enloqueció a una hermosa y hasta entonces honestísima señora casada. A los tres días de esta horrenda catástrofe moral, paseaban juntos los tres… es a saber, don Juan, la señora y el marido de esta… a quien ya se indicaba para una plaza de joven de lenguas en el Ministerio de Estado. (Era francés el tal, y mascullaba dos idiomas a más del suyo.) En Ulibarri Gamboa engañó don Juan a una linda muchacha que estaba para casarse. La encandiló con sólo un palique de media hora, echándole unas flores tan bonitas y al propio tiempo tan demoniacas, que la pobre chica, según contó después, no supo lo que le pasaba…
Luego ¡vaya por Dios!, resultó que no hubo la malicia que al principio divulgaron las ociosas lenguas… El novio, que había sufrido un ataque de pataleo furioso y rabia blasfemante, estaba ya más calmado; poco a poco iba remitiendo su desconfianza, y no tardaría en descansar a la sombra de las palmeras de la fe… Del buen cura don Prudencio Virgala, tío de la joven, varón sensato, conciliador y pacificante, debe decirse que a los seis meses del escándalo se consideraba ya con toda seguridad canónigo de Calahorra… ¡Y que no estaba poco ufano el hombre, viendo realizado al fin, por tan tortuosos medios, su ideal eclesiástico desde que cantó misa!
En Villarreal, Nanclares, Salvatierra y otros pueblos, siguió don Juan dando sus golpecitos de escandaloso libertinaje, con fugaz alboroto de los vecindarios inocentes. Pero todo terminaba con pacífico arreglo y pródigas mercedes del burlador. Prenda de paz solía ser una concesión de carretera por el Estado en territorio de Treviño, subasta de otra con adjudicación a determinada persona, o bien destinillos y favores de menor cuantía; y aun se dio otro caso más chusco: don Juan hubo de pagar la dote de dos muchachas monjitas, de familia estrechamente unida por parentesco a la señora burlada.
Imperaba, pues, el criterio de las compensaciones, que tal vez era la rosada aurora de una moral nueva. Nueva era también y singularmente peregrina la transfusión de la sangre donjuanesca de las venas cálidas del Sur a las venas del Norte aguado y frío. La gallardía personal y la esplendidez dadivosa reproducían el Mañara sevillano; las artes escurridizas y el amaño para guardar el bulto recordaban al virote de las ciudades andaluzas. El tipo evolucionaba en pos de un maridaje discreto del romanticismo con la administración, y esquivaba el paso por encrucijadas dramáticas, llevando en su corazón el fuego de amor, en su escarcela el oro, las leyes, decretos, reales órdenes y todo el positivismo decoroso de las mejoras locales… Entraba en los pueblos como paladín de la Inmortalidad, y se despedía con esta tarjeta: Don Juan Tenorio, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Quisieron los padres y tíos de Fernanda poner barrera entre la perversa fama de don Juan y los oídos de la desairada señorita. Pero viendo que sería imposible este aislamiento sin cerrar con candados las bocas de las amigas, juzgaron conveniente informarla de todo, y así se hizo, tocando previamente las trompetas y trompetillas de la moral. «Ya ves, hija, qué hombre tan impúdico… ¡De buena te has librado!… Vete enterando, para que acabes de perder esa vana ilusión».
Revestía Fernanda su rostro de glacial indiferencia al oír estas cosas, y los padres y tíos se regocijaban creyéndola convalecida de la grave enfermedad de amor. Pero no iban las cosas por tal camino en la región invisible del alma, que Fernanda con cierto pudor místico recataba de las curiosidades más afectuosas. Según el juicio de ella, el donjuanismo era un mal; pero de tal naturaleza, que en él no podía existir la fealdad… como no existía tampoco la fealdad en la vida borrascosa de Santiago y Teresa, antes de que un impenetrable destino los llevase a la tranquila honradez. Estas ideas eran nuevas en Fernanda; apuntaron en su cerebro después de la catástrofe, y en su rápido crecimiento ahogaban toda idea anterior. En ellas se mecía como en un columpio, viendo venir otras, viéndolas entrar en su pensamiento como pájaros asustados que huyen de la tempestad. Cada idea que entraba traía plumaje desconocido y un piar distinto del de las aves de acá. Volando venían de países remotos, donde la locura es sensatez, y quizás el desorden virtud.
La Historia privada y pública convienen en que por aquellos días el trastorno mental de don Wifredo de Romarate, Bailío de Nueve Villas, se había resuelto en una plácida mansedumbre, casi equivalente a una radical curación. Ya era otra vez el hombre pacífico, atento, sin una palabra más alta que otra, extremado en la caballería, fino y consecuente en la amistad. Verdad que hablaba muy poco, y así no había ocasión de disputa; no se curaba de la Legitimidad, ni de las fatigas de Carlos VII por ceñir la corona de España. Levantábase el hombre temprano; oía misa en San Vicente; consagraba después, en su casa, dos o más horas a un prolijo aseo y aliño cuidadoso; se ponía unas botitas de tacón muy alto, con que acrecía un poco su menguada estatura; endilgaba la ropa que últimamente le hicieron en Madrid, un hermoso chaquet estilo Romero Robledo, pantalón y chaleco distintos; se coronaba de un sombrero de altísimo cilindro terminado en airosa campana; revestía sus manos de amarillos guantes, y acompañado del más primoroso de sus bastones, emprendía su matinal paseo hasta la hora de comer.
El paseo del Bailío había llegado a ser en Vitoria fenómeno consuetudinario, inherente a la vida de la población. Su presencia servía de reloj a muchos. Invariablemente recorría dos veces los cuatro costados de la Plaza Nueva, una vez las aceras de la Vieja; seguía luego por la calle del Prado, hasta dar vista a la frondosa Florida. Por el Instituto, Capitanía General y San Antonio se encaminaba a la calle de la Estación, de la cual recorría invariablemente las dos terceras partes, ni baldosa más, ni baldosa menos; regresaba a la Plaza Nueva, y medidos por última vez los cuatro costados, tornaba a su vivienda en el Portal del Rey. El ritmo de andadura era siempre el mismo. Si se contaran los pasos, no habría cuatro de diferencia entre un día y otro. Su contoneo era grave y decoroso; su ademán, noble; su pisar, firme; no hablaba con nadie; sólo con leve sonrisa y una indulgente cabezada favorecía la persona de algunos transeúntes. A las señoras y sacerdotes cedía galanamente la acera. En medio paseo bastoneaba; en el otro medio llevaba mano y bastón a la espalda, y cuando entraba en su calle hacía un poco de molinete… Todas las tardes, después de la siesta, repetía la caminata por los mismos sitios y con el mismo número de pasos; la única diferencia era que no sacaba el chaquet Romero Robledo, sino la levita Manuel Silvela y el pantalón Camposagrado.
Invariablemente terminaba el paseo de la tarde en el palacio de Gauna, donde por cena hacía don Wifredo una colación muy frugal; y si no estaban allí los Iberos, a la casa de estos iba en busca de la tertulia, la colación y el extático contemplar a la hermosa Fernanda. Tenía esta especial gusto en hablar con el Bailío; encontraba en su conversación algo del gorjeo exótico y del plumaje pintoresco de los pájaros que en forma de ideas venían a refugiarse en su cerebro. Los primeros días hallábase el pobre sanjuanista cohibido por un respeto casi religioso. En la hija de Ibero veía una santa, una mártir, un ser interna y externamente purificado por las tribulaciones; era para él la perfección moral y la suma hermosura. Después, ya se fue soltando; pero su franca espontaneidad no se mostraba sino cuando Fernanda era su única interlocutora, y esto acontecía las más de las noches, porque a las chicas de Gauna y a las de Prestamero se había prohibido severamente marear al buen señor, y darle bromas que pudiesen remover su dolencia o despertar sus aletargadas manías.
Apartada con él en un rincón de la sala, Fernandita sabía tratar graciosamente los puntos más delicados, sin alterar la dulce mansedumbre en que el caballero vivía. «Anoche, don Wifredo, me dejó usted a media miel. Ya sabe que sus aventuras amorosas me entretienen más que nada, y son lo único, puede creerlo, que me alivia de mi tristeza. Pues empezó a contarme su conocimiento y relaciones con una dama enlutada, triste, parienta pobre de otra muy compuesta y fachendosa, natural de Cáceres; y cuando estaba yo más entusiasmada con su historia, se nos acercó Sofía Prestamero; varió usted de conversación, y yo me quedé, como quien dice, en ayunas… Siga, siga, por Dios, y sepa yo en qué pararon aquellos amores tan volcánicos…».
Tomó don Wifredo la postura de las grandes confidencias, la cual era como todas las suyas, postura correctísima, con la más decente colocación del cuerpo y las extremidades, y un orden artístico en todos los pliegues de su pantalón y levita, los cuales pliegues eran cada noche casi exactamente iguales a los de la noche anterior… Y en esta grave petrificación estatuaria, satisfizo la curiosidad de su noble amiguita. «Ya dije a usted que la conocí en las tribunas del Congreso, cuando Castelar nos habló del Dios del Sinaí, muy señor mío… Las miradas de aquella señora triste incendiaban el Salón de sesiones. Yo estaba sofocado, y me puse malo por no tener a mano un refresco… Un amigo que entonces me salió, pérfido y enredador, quiso hacerme creer que la dama estaba en el último mes de su embarazo. Fue una broma de mal gusto; y cuando la señora llamó a la puerta de mi casa, nadie observó en ella bulto de vientre ni cosa tal. No me fue posible recibirla; pero por doña Leche, que habló con ella, supe que es algo marquesa, viuda de un militar muerto en Cuba, y que allí dejó una fortuna… En sus cartas, arrebatadas de un amor insensato, del año 43, me pedía que fuéramos ella y yo a reclamar… En fin, que por mi dolencia no me decidí a embarcarme con ella… Mi negativa debió de exasperarla hasta la exaltación. Sus cartas terminaban con el terrible dilema: Tu amor o la muerte… Trajéronme entonces a Vitoria, donde supe que murió de tristeza…».
— No me parece inverosímil. ¡Pobre señora!… Y ahora, dejando esto a un lado, don Wifredo, va usted a explicarme otra cosilla que anoche dejó medio en el aire… Ya no se acuerda. Pues me dijo usted que ese achaque de la cabeza que padeció en Madrid, por culpa de una tal África, le trajo muchos sinsabores y disgustos, y también grandes beneficios. Me falta saber qué beneficios fueron esos, señor Bailío.
— Verdad que no acabé de explicar… Lo que yo padecí fue como un terremoto que cuarteó mi cerebro… Hendido y lleno de grietas quedó… y si por este lado se escaparon muchas ideas y pedacitos de la razón, por estotro entraron hermosas verdades, que ya no quisieron salir… Una de las verdades que adquirí en aquella revolución o cataclismo, fue que Cristóbal de Pipaón es un malísimo poeta… sí, hija mía, no se asuste usted… no se ría… Cristóbal es el peor poeta que cabe imaginar… Sí, sí: un gato que maya en el tejado llamando a la gata es más poeta que él… Las voces que Cristóbal llama poéticas son adoquines, y sus odas calles empedradas… Suenan sus versos como las calles cuando pasa el pesado carromato de Burgos con seis mulas, ni más ni menos… Bueno: pues otra de las grandes verdades que aquí se me han metido y ya no salen, es que si mi amigo don Carlos de Borbón y de Este viene al trono, no lo calentará mucho tiempo.