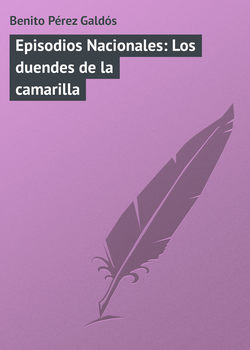Читать книгу Episodios Nacionales: Los duendes de la camarilla - Benito Pérez Galdós - Страница 2
Benito Pérez Galdós
EPISODIOS NACIONALES: LOS DUENDES DE LA CAMARILLA
II
ОглавлениеCigüela reía. Lo primero que hizo, al acometer sus menesteres domésticos, fue sacar del bolsón pendiente de su cintura bajo la falda, dos paquetes con envoltura de papel fino cruzada de cinta roja, y ponerlos sobre una caja que servía de mesa. Descalza, diligente, iba de un punto a otro con suma presteza; y sosteniendo la conversación con el aburrido Tolomín, al deber de mirar por su existencia y su salud atendía. En el lado donde era más alto el techo, tenía un anafre, y en sitio cercano provisión de carbón, teas y una caja de fósforos. Encendió lumbre y puso a calentar agua. «¿Qué me has traído esta noche?» – preguntó Tolomín, que no quitaba ojo de los paquetes cerrados con desusada elegancia y finura.
– ¡Cosa rica!… Ya lo sabrás… Antes tengo que contarte…
– ¡Vaya! Pues no gastas poca solemnidad para tus cuentos… ¡Antes con antes!… ¿Pero dónde está el principio de tus historias?
– No se debe contar lo segundo sin contar lo primero – dijo Lucila risueña y un tanto maliciosa.
– Pues échame lo primero de una vez… ¿Dónde estuviste esta noche? ¿Por qué has tardado? ¿Es esto el principio, o dónde demonios está el principio de lo que tienes que contarme?
– ¡El principio!… Cualquiera sabe dónde está el principio de las cosas.
– No te diviertes poco con mi curiosidad. Vamos, ¿a que te acierto de dónde son esos paquetes? Son de la repostería de Palacio.
– ¡Huy… qué desatino!… ¡Vaya un zahorí que tengo en casa!
– ¿Con que no son de Palacio? Pues de las monjas no son, porque esas señoras no envuelven sus regalitos con papeles a estilo de París, sino con papel viejo del que venden las covachuelas, y que parece pergamino, y a lo mejor te trae un pleito de principios del siglo pasado… Pues a ver si acierto… Dame los paquetes, a ver si por el olor…
– Luego, Tomín – dijo Lucila cogiendo una jofaina del depósito de loza que en un rincón tenía, piezas diferentes en mediano uso, alguna desportillada, todas muy limpias. – Ahora, caballero, a lavar las heridas.
– ¡Ay, ay, qué fastidio! – exclamó Tomín incorporándose. – Pero tienes razón. Si me duele, que me duela. Lávame, cúrame: tus manos de madre me sanarán.
– Y para que mi pobre niño no se devane los sesos con adivinanzas – añadió Lucihuela avanzando con la jofaina, una esponja y trapos, – le diré dónde estuve esta noche… ¿No me encargaste esta mañana que me viera con mi padre?
– ¡Ah, sí!
– ¿Y no sabes, tontaina, que a mi padre lo han empleado en el teatro nuevo de la Plaza de Oriente?
– ¡Ay… qué tonto yo! ¡no caer…! Verde y con asa… Esta noche es la inauguración…
– Y hoy los días de nuestra Soberana.
– «¿No te dije que había oído cañonazos? Pues la verdad, siento mucho que los tiros fueran por Santa Isabel y no por un bonito pronunciamiento. Créelo: más falta nos hace la Libertad que todos los santos del Almanaque, y más cuenta nos tiene una revolución bien traída que el mejor coliseo para ópera y baile».
Penosa era la cura y el poner los nuevos apósitos, después de bien despegados los del día anterior; pero los dedos de Lucila, que en aquel caso clínico se habían adestrado, instruidos por el amor más que por la ciencia, llegaron a adquirir singular delicadeza. El bueno de Tolomín, valiente hasta la temeridad y sufrido cual ninguno en los lances de su militar oficio, era en las dolencias de una flojedad infantil y quejumbrosa. Por cualquier dolor ponía el grito en el cielo, y la sujeción a planes médicos le desesperaba. Conociendo su flaqueza, reservaba Lucila para el momento de la cura todas las referencias humorísticas que tuviera que hacerle, y al contarlas forzaba la inflexión cómica para entretenerle o provocarle a risa. Dígase, para ir construyendo todo el aparato informativo de este personaje, que las heridas eran dos: una de cuidado en la región femoral derecha, de arma blanca; la otra de bala en el antebrazo izquierdo, herida nada grave, aunque lo parecía por la proximidad de unas erosiones molestísimas en el hombro, que interesando los músculos del cuello impusieron al paciente, en los primeros días, cierta rigidez de busto escultórico.
– Ea, ¿ya empezamos con chillidos? – decía Cigüela. – La culpa tengo yo por darte tanto mimo. ¡Si no te duele!… Ya ves con qué suavidad voy levantando el trapo, después de mojarlo bien con agua templada… Otro tironcito… Ya falta poco… Pues te contaré: Loco de contento está mi padre con su destino en el Teatro que ahora se llama Real… Me ha dicho que de balde desempeñaría la plaza sólo por rozarse tarde y noche con el cuerpo de baile, y por ser demandadero de las cantarinas, como él dice.
– No me hagas reír… ¡Ay, ay, que me arrancas la carne!… ¡Ay!… No sé cómo me río. Sigue.
– Yo no sé lo que es mi padre allí. ¿Es portero, celador? ¿Corre con la tramoya, con el gas, con la vestimenta? Vete a saber. Me ha contado que nunca creyó que hubiera en el mundo cosa tan bonita como las comedias cantadas. De todas las mentiras del mundo, dice, esta de la comedia con música y en italiano es lo que más se parece a la Gloria… Y de ello saca que mientras más grande es la mentira y más separada de la verdad, mejor nos da idea del Cielo.
– Que no me hagas reír, Lucila… ¡Ay, ay!
– En los ensayos se queda como embobado, y cuando oye la orquesta con tantos violines, todos tocando al mismo son, le entran ganas de llorar, de ponerse de rodillas, y de arrepentirse de todas las picardías que ha hecho…
– ¡Ay, ay, qué gracioso!
– Dice que oyendo el habla dulce de las italianas, le entran ganas de ilustrarse para entender bien lo que dicen, y ser como ellas pulido y de mucha cortesía… Y que cuando las tales y otras cuales españolas le mandan con recados para costureras, o para los maestros de música, le entran ganas…
– ¡Ay, qué risa!… Por todo le entran ganas…
– Ganas de servirlas con diligencia, y de adivinarles los mandamientos para cumplirlos, siempre que sean honrados.
– Estarán contentísimos de él…
– «Y él más contento que nadie, porque, según cuenta, en aquel puesto está, noche y día, mano a mano con todo el señorío… La ópera es el puro señorío, y el aquel más fino de las aristocracias nobles, como quien dice, porque todo allí es de familias reales, y por eso el teatro se llama Real, siendo reyes los tenores y reinas las cantarinas, o verbigracia tiples…».
En esto, terminados felizmente el lavado y cura, Tomín suspiró. Cesaron los fugaces dolores, y el hombre, consolado, expresaba en su mirar contento y gratitud. Lucila procedió a lavarse y jabonarse manos y brazos, después de devolver a su sitio todos los adminículos de la cura, sin interrumpir su graciosa charla, de que tanto gusto recibía el desdichado enfermo. Pues esta noche, cuando fui a ver a mi padre, me le encontré muy sofocado, por tener que acudir con un solo cuerpo a tantos puntos y menesteres. Entré por la plazuela de Isabel II, y tuve la suerte de encontrarle en la escalera que sube al escenario. Reñía con unos tagarotes que subían trastos, y que a mi parecer estaban peneques. Subí con él y entramos en un cuartito donde había no sé cuántos hombres vestidos de frailes, fumando… Yo había corrido por Madrid desde media tarde, lloviendo a mares, las calles como lagunas, y mis zapatos, que ya venían rotos, daban por delante y por detrás las boqueadas. Los pies me dolían, me pesaban, y donde quiera que yo los ponía dejaban un charco. Uno de aquellos frailuchos, que tenía en la mano derecha el cigarro y en la izquierda la barba postiza, me miró los pies y dijo a mi padre: «¿Cómo consiente el gran Ansúrez que ande esta preciosa niña por Madrid como los patos?». Yo alargué ambos pies para que mi padre se compadeciera. «Ya te entiendo – me dijo. – Vienes a que te dé para calzado… Qué más quisiera este padre que tener a toda la plebe de sus hijos bien apañadica. Pero el dinero no abunda, lo que no quiere decir que me falten medios para remediarte. Por poco nos apuramos, hija del alma. Ven conmigo, y pisa ligero para no mojar tanto…». Llevome por unas escaleras que no tienen fin y que marean de tantas vueltas como hay que dar por ellas, y arriba de todo, atravesamos una sala donde vi sin fin de hombres vestidos de colorines… Adelante siempre: en los pasillos encontramos mujeres pintadas, feas las más, guapas muy pocas; algunas arrastrando cola; todas con alhajas de vidrio y diademas de cartón dorado. Eran las coristas. Con llave que sacó de su bolsillo abrió mi padre la puerta de un cuartón, lleno de ropas de máscara. Parecía una tienda de alquilador de disfraces. En el suelo vi un montón de zapatos y borceguíes de todos colores. Mi padre me dijo: «De esta zapatería de comedias cantadas o por cantar, escoge lo que más te guste. Nos trajo ayer todo este material un marchante que tuvo el suministro de equipos para teatros donde salen séquitos y acompañamiento de reyes, o donde figuran diablos, ninfas y personas mágicas. Pretende que el intendente de acá lo compre, y mientras se determina, me ordenaron que aquí lo metiera y guardara… Paréceme que esos chapines encarnados que acaban en punta son de la medida de tus pies. Cógelos y no repares, hija de mi corazón». Pues vistos y examinados los chapines, me parecieron bien. Me quité la miseria de mis zapatos, y con las medias empapadas lo tiré todo en aquel montón, poniéndome los borceguíes, que me servirán mientras no tenga cosa mejor. Díjome el padre que este calzado es para unas brujas de no sé qué tragedia con solfa, en la cual sale un caballero al que las viejas malditas, amigas del demonio, le anuncian que será Rey, y él se lo cree, resultando que, por la comezón del reinar, mata a su soberano, y luego… no me acuerdo de más. «Cuando me ponía mis escarpines, me contó mi padre que él había encontrado entre aquellos trapos un coleto magnífico, como para un príncipe cazador que matara las perdices cantando, y que con la tal prenda y unos pedazos de otra se había hecho un buen chaleco de abrigo».
Muy entretenida con este relato, el pobre Tolomín no quería que tuviese término; pero Cigüela hizo un paréntesis. Llegándose a él con otra jofaina, agua nueva y esponja distinta, le dijo con gracia: «Ahora, pobretín mío, me dejarás que te lave un poco la carátula… Luego comeremos. ¡Verás qué cosas ricas!». El Capitán hizo un mohín de protesta, plañidero. Pero ante la insistencia de la moza, cariñosamente manifestada, cedió y se dejó lavar. Con tiernas frases iba Lucila marcando la operación: «Primero los ojitos, para que no estén pintañosos… ¡Si vieras qué bonitos te los he dejado!… Pues ahora voy con la nariz, con las mejillas… ¿Y este bigotito que está lleno de pegotes?… Si supiera yo afeitarte la barba, te dejaría más guapín que un sol… Voy ahora con las orejas: un poquitín de paciencia… Pronto acabo. Más agua, más. Eres como un santo viejo, que tu sacristana ha encontrado en un desván. Lo cojo, lo lavo… Pues entre el polvo y las moscas lo habían puesto bueno. ¿Ves? Ahora, ya eres santo nuevo, acabadito de poner en el retablo… Si tuviéramos espejo, verías qué lindo estás… ¡Y qué bien se ha portado mi nene dejándose lavar tan calladito…! Se merece un beso… digo, dos… digo, tres.»
– Ciento, mi alma – replicó Tomín besándola con intensa emoción.
– Ahora te paso un peine, y quedarás tan precioso como cuando te conocí…
– Comamos, alma – dijo el herido. – Tengo hambre.
– Ahora mismo. Medio minuto se tarda en poner la mesa y servir el primer plato – dijo Lucila, que retirando el servicio de lavar trajo al instante el de comer, y comenzó a deshacer los paquetes. – Pues sigo contándote. Mi padre, cuando bajábamos, luciendo yo mis zapatos de bruja, me habló así: «Hija del alma, si yo te hubiera criado desde chiquita para cantatriz, poniéndote a la solfa con buenos maestros cantores y salmistas, otro gallo a todos nos cantara… Lo que hicieras con el juego de garganta lo realzarías con el juego de ojos y toda la sal de tu rostro, que en este beaterio entra por mucho el buen palmito y el salero del cuerpo… Pero la voz es lo principal… y lo que más se paga. ¿Sabes lo que gana la señora Alboni? Pues mil y pico de duros cada mes… Echa duros, hija. ¡Mira que si yo te viera a ti ganando esos dinerales…! Pues otra: sabrás que a la señora Alboni le he caído en gracia. Dos veces me ha llamado a su presencia. ¿Para qué creerás? Pues sólo para verme, para echarme unas miradas tiernas, y decirme que soy la imagen del fiero castillano… que si me compongo, fácilmente me tomarán por un señor duque vetusto.»
– Cigüela – dijo Tolomín soltando la risa, – eso lo inventas tú para divertirme.
– Tontín, no invento nada. A contarme iba los rendibús que hizo a la cantante; pero había empezado el acto segundo, y tuvimos que callarnos, arrimaditos a unos bastidores. A mis orejas llegaba un bum bum; la música no la distinguía yo del ruido; los aplausos y la orquesta me parecían la misma cosa. Este que ahora canta por lo más fino – me dijo mi padre, – es el Rey, quien parece ha tenido que ver con mi señora Alboni, quiere decirse, con la persona figurada que el papel reza y canta… Vi a la Alboni, cuando entró para adentro: es una gordinflona, una caja de música dentro de otra caja de carne… Refirió mi padre que siempre está comiendo; en su cuarto tiene dos mesas, una con las cosas de tocador, y otra con el recado de golosinas, platos de sustento, como jamón con huevo hilado y bartolillos de tantísimas clases.
– Pero no me has dicho cómo y por qué han venido a nuestra pobre mesa el solomillo lardeado y la lengua escarlata de la prima donna.
– Pues muy sencillo: esta señora, como toda cantante, tiene ida la cabeza. El seso se le escapa con los gorgoritos. Como es pura música, no se acuerda de nada. Al instante de mandar una cosa la olvida. Primero fue por los comistrajes un criado italiano; después la doncella… luego mi padre… los tres para un solo encargo… y cuando la señora entró en su cuarto creyó que entraba en la tienda de en casa Lhardy… Enfadándose consigo misma por su poca memoria, empezó a echar trinos y gorjeos para arriba y para abajo, que es una receta que tiene para enflaquecer, y luego, todo el sobrante de comida lo repartió entre los de la servidumbre, tocándole la partija mayor a mi padre, que me la dio a mí… Pues una vez que cogí este regalo, que con los chapines era bastante para dar por bien empleada mi noche, no quería yo más que echar a correr. Mi padre no me soltaba. ‘No, no te vas sin que yo te enseñe el golpe de vista… No verás cosa semejante hasta que ganes el Cielo’. Esperamos al entreacto, y mientras corrían por el escenario dando patadas los que quitan y ponen los lienzos, mi padre me llevó al telón que sube y baja, y que en aquel momento parecía una pared. Díjome que pusiera el ojo en una mirilla con cruzado de alambres, y por allí vi todo el señorío público, que es cosa para quedarse una encandilada y trastornada por tres días. ¡Qué lujo, Tomín; qué tienda de piedras preciosas, de rasos y terciopelos, de pechos mal tapados, de encajes, de caras bonitas y caras feas, de cruces, bandas y entorchados! Era como una feria, y yo decía: Parece que todas y todos compran o venden algo… Enfrente vi a la Reina vestida de color de aromo con adorno de plata, guapísima: diadema, collar de perlas, sin fin de diamantes; la Reina Madre hecha un brazo de mar y despidiendo luces a cada movimiento. Mucha gente de Palacio, muchas Ministras, Generalas y Mariscalas de Campo, y ellos… coqueteando más que ellas… Visto el golpe de vista, como decía mi padre, ya no me quedaba nada que ver. Me fui a la calle, rompí con trabajo las filas de coches, y chapoteando me vine acá.
– Al mirar por el agujero del telón, ¿no viste alguna cara conocida?
– Vi muchas, Tomín… Madrid, que parece grande, es chico, y el que una vez ha visto su gente, la ve luego copiada en todas partes… Tienes sueño…
– Sí: me duermo… – dijo el herido abatiendo con dulce pereza los párpados. – Cigüela… si ves que duermo demasiado, me despiertas, ¿eh?… no me vaya a quedar muerto…