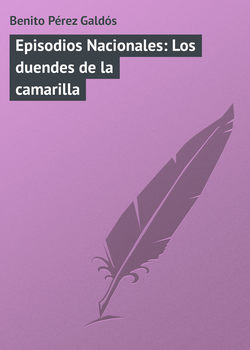Читать книгу Episodios Nacionales: Los duendes de la camarilla - Benito Pérez Galdós - Страница 4
Benito Pérez Galdós
EPISODIOS NACIONALES: LOS DUENDES DE LA CAMARILLA
IV
ОглавлениеUna sola persona (sin contar el viejo Ansúrez y los dueños de la casa, calle de Rodas) poseía, por confianza de Lucila, el delicado secreto de aquel escondite en altos desvanes: era una monja exclaustrada con quien la linda moza tenía amistad, contraída superficialmente en el Monasterio de Jesús, reanudada con honda cordialidad fuera de la vida religiosa. En esta se llamó Sor María de los Remedios; su nombre de pila era Domiciana, y había vuelto al mundo de una manera un tanto irregular, por enferma de locura, que se estimaba incurable. El delirio que padeció consistía en la idea fija de ahorcarse, en otras manías inocentes, pero incompatibles con la vida de contemplación, en el furor de gritar y de ofender cruelmente a personas eclesiásticas muy respetables, todo lo cual determinó el designio de devolverla sin violencia ni escándalo a su padre y hermanos para que la cuidasen, y corrigieran sus desvaríos por el método doméstico, con paciencia, cariño y honestas distracciones.
Volvió, pues, Domiciana a su casa y al amparo de su familia, que era de origen extremeño, establecida en Madrid, calle de Toledo, desde tiempo inmemorial, con el negocio de cerería; y no bien tomó tierra en el hogar paterno, acomodose lindamente al vivir secular, echando, como si dijéramos, un nuevo carácter. Ansiaba morar con los suyos, ver gente, ocuparse en menesteres gratos, lucidos, y de eficacia inmediata para la vida. Pasado algún tiempo, no se mordía la lengua para decir que su temprana inclinación religiosa no había sido más que una testarudez infantil, nacida del odio a su madrastra, y fomentada por un sacerdote de cortas luces, amigo de la casa. Cayó la venda de sus ojos algo tarde, cuando ya su irreflexiva determinación no tenía remedio, y del despecho, más aún de las ganas recónditas de libertad, le sobrevino aquel destemple nervioso con ráfagas cerebrales, que se manifestaba en la necesidad irresistible de correr por los claustros, en imitar con destemplada voz los pregones callejeros, y a veces en liarse al pescuezo una cuerda con lazo corredizo. Esto ponía la consternación y el espanto en sus tímidas compañeras, pues aunque nunca tiraba del lazo lo bastante para estrangularse, hacíalo hasta ponerse roja como un pimiento y echar fuera un buen pedazo de lengua.
Lograda al fin la libertad en la forma que se ha dicho, en todo tuvo suerte Domiciana, pues como por ensalmo se le curaron aquellas neuróticas desazones, y entró en su casa en circunstancias felicísimas. La madrastra que motivó su reclusión religiosa se había muerto, y casado en cuartas nupcias el honrado cerero D. Gabino Paredes, había enviudado por cuarta vez. No había, pues, mujer en la casa, y Domiciana podía campar con todo el imperio que apetecía, así en la familia como en el establecimiento. Antes de seguir, conviene dar noticia del patriarcalismo matrimonial de aquel D. Gabino, varón inapreciable para rehacer una comarca despoblada por la emigración. De su primer matrimonio, que sólo duró tres años, tuvo dos hijas, que el 50 vivían: la una era monja en Guadalajara, la otra casó con un cerero de la misma ciudad. De la segunda mujer nacieron siete hijos, de los cuales vivían sólo Domiciana y dos hermanos que se habían ido a América. El tercer matrimonio dio de sí ocho vástagos, en seis partos, y el cuarto cinco. De estas trece criaturas sólo vivían en 1850 tres varones, dos de los cuales habían seguido la carrera eclesiástica y desempeñaba cada cual un curato en pueblo de la Mancha: el Benjamín, llamado Ezequiel, trabajaba en la cerería al lado de su padre, y era un bendito, todo mansedumbre y docilidad. Había llevado al censo el buen Don Gabino cuatro mujeres y veintidós hijos legítimos… El censo de los naturales lo formaban las malas lenguas del barrio.
Si afortunada fue Domiciana al encontrarse, en su regreso al mundo, sin madrastra y con la menor cantidad posible de hermanos, no fue menos dichoso el cerero al recobrar a una hija que pronto reveló su extraordinaria utilidad. Pasados los primeros días, Domiciana se reconoció continuadora de su historia personal anterior a la vida del convento. Había sido esta como un paréntesis, como un sueño, del cual despertaba con cierto quebranto del alma, pero sintiéndose poseedora de cualidades que no eran menos positivas por haber dormido tanto tiempo. No tardó en revelar su carácter mandón y autoritario: lo estrenó desbaratando un nuevo plan casamentero de su padre, que aún se sentía, con senil ilusión, llamado a enriquecer el censo. Andando días desplegó en el gobierno de aquella industria dotes de administradora, y puso puntales a la ruina. Con tantas nupcias, partos y viudeces, con tantísimos bautizos y crianza de criaturas, y principalmente con el desbarajuste de Don Gabino en los últimos años, la cerería no se hallaba en estado muy floreciente. La concurrencia de establecimientos similares, la falta de tacto y agudeza para retener a la feligresía tradicional, y el desmayo creciente de la fe religiosa, obra del tiempo y de la política, habían traído desorden, atrasos, dispersión de parroquianos, deudas. A todo esto quiso Domiciana poner remedio con firme voluntad, practicando el axioma de «principio quieren las cosas».
En esta empresa de reparación, la ex-monja no habría encontrado el éxito si no empleara como instrumento de autoridad un genio áspero, y fórmulas verbales de maestro de escuela. Su padre, que al principio protestaba y gruñía, se fue sometiendo con un espíritu de transacción parecido al miedo; Ezequiel y el dependiente Tomás obedecían silenciosos, y al fin, entrando grandes y chicos por el aro, todos comprendían lo saludable de aquel método de gobierno. Subía de punto el mérito de Domiciana haciendo estas cosas con apariencias de no hacer nada. Diez o doce meses habían transcurrido desde su evasión, y vivía confinada en el entresuelo, sin bajar a la tienda y taller. Los parroquianos y los amigos de casa, clérigos en su mayor parte, que solían armar su tertulia las más de las tardes a la vera del mostrador o en la trastienda, rara vez la veían, y ella no se cuidaba de que formaran idea ventajosa de su regeneración mental; antes bien le convenía que la opinión dijera y repitiera por todo el barrio: «Sigue tocada la pobre… aunque tranquila y sin molestar a nadie». Obra lenta del tiempo fue la corrección de este juicio; al año y medio ya era público y notorio que Domiciana gozaba de excelente salud.
Observándola en la intimidad, fácilmente se descubría en la hija del cerero la mujer de iniciativa, de personalidad propia en su organismo intelectual y ético. Lejos de poner toda su atención en la industria cerera, se lanzaba con ardor a nueva granjería, partiendo de aficiones y conocimientos experimentales adquiridos en el claustro. Procedía en esto por imperiosa moción de su voluntad, y además por cálculo egoísta. Más de una vez había pensado que a la muerte de D. Gabino (la cual, por ley de Naturaleza no podía estar lejana), la parte de cerería que a cada uno de los hijos tocase no habría de sacarles de pobres. Y como ella anhelaba libertad y no quería vivir a expensas de sus hermanos, procuraba labrarse con afanes de hormiga un peculio propio, que le asegurase vejez holgada, independiente. Ved aquí por qué, sin desatender el negocio de su padre, cultivaba en reservado laboratorio sus artes y preparaciones propias. Trasladó la sala al despacho de D. Gabino, este a un rincón de la tienda, tras una mampara de cristales, y en la sala instaló lo que podríamos llamar herboristería o droguería, con unos trozos de anaquel que compró en el Rastro, dos hornillas, mesa alta para el filtro y pesos, y otra pequeña, por el estilo de las de los zapateros, destinada a las manipulaciones que exigían largas horas de atención y paciencia. Enorme cantidad de hierbas tintóreas, cosméticas u oficinales difundían variados aromas en la estancia, ya colgadas del techo en ramos, ya guardadas en cajoncillos. No digamos que Domiciana cultivaba la Botánica y la Química, sino que era una profesora empírica de arte herbolario y de alquimia doméstica.
Pocas personas veían a la monja en su retiro de alquimista, y la única que en él a todas horas tenía entrada era Cigüela. Amistad y confianza recíproca las unían, a pesar de la diferencia de edades. Se conocieron en Jesús durante tres penosos días, que fueron los últimos de Domiciana y los primeros de Lucila en el convento, y cuando salió esta, buscó amparo junto a la exclaustrada, que a su servicio la tuvo dos meses largos. En la triste situación a que había venido la hija de Ansúrez, la que fue su ama y era siempre su amiga le daba consuelos y socorro; pero no lo hacía sin echar por delante expresiones agrias, creyendo que la guapa moza necesitaba corrección moral tanto como auxilios de boca, y que los buenos consejos y las lecciones dolientes para uso de la conducta no serían menos eficaces que el chocolate o el pan. Entró Lucila en el laboratorio, y fatigada se sentó después de un breve y cordial saludo.
– ¿Ya estás aquí otra vez? – le dijo Domiciana, que aunque se alegrara de verla, no dejaba de emplear esta fórmula displicente. – Pues hija, ya podías comprender que no puedo socorrerte tan a menudo… Lo que entra por cera no da más que para el gasto de casa. Muy deslucidas han sido las Ánimas este año, y nadie diría que estamos en Noviembre… Pues el Adviento también se nos presenta muy mediano. ¿Qué tenemos ahora? La novena de San Nicolás de Bari, que da poco de sí. La de la Purísima será otra cosa. Ten paciencia, espérate y…
Incapaz de formular un exordio apropiado a la pretensión que llevaba, Lucila no hacía más que suspirar hondo, metiéndose en la boca las puntas del pañuelo. Y Domiciana, que jugar solía con la ansiedad de las personas que más amaba, enseñándoles el bien que pedían y guardándolo después, dio estos puntazos, con dedo muy duro, en el dolorido corazón de su amiga: «No se te puede favorecer todos los días. Vaya, vaya: tenemos aquí una historia que no se acaba nunca… ¿Pero cuándo se muere ese hombre, o cuándo lo prenden y se lo llevan a Filipinas, para que descanses tú y descansemos todos?».
Estas expresiones, dichas con fría crueldad, desbordaron la pena de Lucila, que se deshizo en llanto, arrimando su cabeza a la estantería cercana. Y la otra, cambiando el juego mortificante por el juego compasivo, le dijo, sin abandonar su tarea: «Para, para, hija, que con tanta llorera le metes a una el corazón en un puño. Ya sabes que no te dejaré marchar con las manos vacías. Domiciana tiene siempre para ti las dos, las tres onzas de chocolate, media hogaza y un par de reales de añadidura. No lloréis más, ojuelos; sosiégate, corazón…»