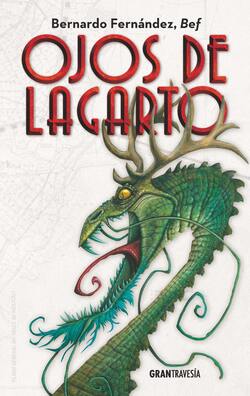Читать книгу Ojos de lagarto - Bernardo (Bef) Fernández - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBring ‘Em Back Alive (1)
Gainesville, Texas, 1889
Nadie supo de dónde vino. Llegó hasta Gainesville sin que alguien viera si montaba un caballo o venía en algún vagón de carga del tren. En aquellos años nadie hacía muchas preguntas. Menos en un paso de tren perdido al este de Texas.
Era un viejo curtido vestido con ropas ajadas, dueño de una mirada de loco y un sombrero que hacía muchos años había perdido la forma. Cualquiera lo hubiera tomado por un loco, uno de esos gambusinos venidos desde California, derrotados por la quimera del oro.
En cualquier caso, el hombre deambulaba por las calles de Gainesville con la mirada extraviada, balbuciendo incoherencias y provocando lástima.
Fueron Howard D. Buck y su esposa Ada, piadosos cristianos, quienes finalmente se animaron a dar refugio al hombre cuando lo vieron deambulando errático a la salida del servicio religioso en la iglesia presbiteriana de la calle Lindsay.
Acompañados del pequeño Frank, su hijo, los Buck llevaron al sujeto hasta su casa, donde le ofrecieron un baño y ropa limpia. Después, previa oración de agradecimiento al Señor, compartieron el sencillo almuerzo.
Una vez limpio el viejo tenía un aspecto casi humano. Con las barbas afeitadas por el señor Buck, parecía rejuvenecer al menos quince años. Sólo entonces la familia pudo ver que debajo de los mechones desordenados de cabello negrísimo había un rostro afable, casi guapo.
La suya era una mirada azul que delataba una ingenuidad temerosa más propia de un niño.
Cuando terminaron de comer, cerdo asado acompañado de panecillos de maíz, Pa Buck comenzó a rellenar su pipa de tabaco rubio mientras Ada y el niño levantaban la mesa.
—Así que, ¿de dónde dijo usted que venía, señor…?
Se identificó como Smith, Sam Smith, “de las Montañas Rocallosas”.
—Hurm —gruñó Pa Buck mientras encendía la pipa con un cerillo—, ¿y qué es lo que lo trae por este humilde rincón del Señor?
Smith farfulló una retahíla de incoherencias. Dijo haber trabajado en las minas de California y haber sido explorador en los desiertos de Colorado.
—Pero además, señor mío, sépase que este humilde gambusino ha sido también un importante cazador.
Los ojos del pequeño Frank se iluminaron. A sus cinco años, las historias de cacería lo fascinaban.
—¿Y qué es lo que cazaba usted, señor Smith? —preguntó Pa Buck, la boca humeando con cada palabra.
—Fósiles —dijo orgulloso el viejo.
—Disculpe. No recuerdo haber oído nunca nombrar a esos animales.
—No son animales, señor Buck…
La expresión de Frank se llenó de decepción.
—… se trata de huesos.
—¿Huesos? —Pa rio—. ¿Como los que acabamos de roer? ¿Cazaba usted para los perros, señor Smith?
—No me entiende usted, señor Buck. Los huesos que yo recolectaba eran unos de muy especial clasificación.
Sólo entonces la expresión bovina de Sam Smith pareció recuperar un brillo inteligente. Enderezó el espinazo, carraspeó para aclarar la voz y comenzó su relato:
Sé que lo que voy a contar los sorprenderá. No es fácil de entender para nosotros, la gente sencilla, la gente del pueblo.
Hace muchos años, más de los que puede contar usted o yo, antes de que nacieran nuestros tatarabuelos, quizás antes de que hubieran Adán y Eva, el mundo fue gobernado por bestias gigantescas llamadas danosorios.
Los danosorios eran, ¿cómo explicarlo? Imagine un reptil cruzado con un elefante. No, señor Buck, no me vea con esos ojos. Le juro por la gloria eterna de mi madre que no estoy diciéndole mentiras. No, usted nunca ha visto un danosorio porque todos murieron. ¿Por qué razón? ¡Lo ignoro! Ni siquiera los grandes sabios lo tenían muy claro.
Como se dará cuenta, el estudio nunca fue mi fuerte. Pero sí que era la especialidad del profesor Cope, con el que trabajé. ¿Nunca oyó de él? Edward Drinker Cope, el gran naturalista, miembro del Servicio Geológico de la nación. ¿No? ¿Y del profesor Othniel Marsh, su archienemigo, presidente de la academia de ciencias? Bueno, es que ellos son grandes personajes, allá en las universidades. Difícilmente se mezclan con gente como nosotros.
Yo conocí al profesor Cope en Fort Bridger cuando solicitó mis servicios como guía, probablemente antes de que esa región se conociera como Wyoming. Cuando me explicó lo que íbamos a hacer no podía creerlo. Se trataba de desenterrar huesos, sí, como dijo usted, señor Buck, como si fuéramos unos malditos perros. Disculpe mi lenguaje, señora Buck. Entonces el profesor nos explicó que no eran huesos normales, sino que se trataba de esqueletos muy antiguos de animales que habían desaparecido hace mucho.
Algo habría de cierto, porque bastaba ver el tamaño de los huesotes que desenterrábamos, además de que salían convertidos en piedra. No daba uno crédito. No siempre salían completos, la mayor parte de las veces tan sólo recuperábamos una caja torácica o una pierna. El profesor los mandaba por tren a la universidad y allá los volvían a armar.
Lo malo es que el profesor Cope no se podía ver ni en pintura con el profesor Marsh. Dizque se conocían desde Europa. Siempre andaban malhablando uno del otro y cada que podían se hacían alguna trastada.
Una vez, por ejemplo, el profesor Marsh, que era rico, compró la concesión para explotar las tierras donde andaba excavando Cope y nos corrieron de ahí. Sin embargo, lo que yo quiero contarle no es eso, señor Buck. Usted me preguntaba qué ando haciendo. A dónde voy. Yo le voy a contestar.
Bastaba ver esos huesos para que se le helara a uno la sangre. Una vez desenterramos el cranio, así le decían, de lo que parecía un caballo pero que tenía dientes tan largos como cuchillos. ¡No le miento, señor Buck, se lo juro! Y no es que quiera asustar aquí al pequeño Frank, pero lo último que yo hubiera deseado es encotrarme alguna vez con uno de esos mostros.
En cierta ocasión le pregunté al profesor Cope si no andarían rondando por ahí algunos de ellos. Rio y me dijo, así como quien le explica algo a un niño (sin ofender, Frankie) que no, que aquellos animales habían desaparecido del mundo hacía más tiempo del que cualquiera de nosotros era capaz de imaginar, que sólo existían en forma de fósiles, así dijo.
¡Pero ello no me tranquilizaba! ¿Cómo saber si a Dios nuestro Señor no se le había olvidado llamar ante Su presencia a alguna de esas bestias?
Al oscurecer, en los campamentos, reunidos alrededor de la fogata, los hombres sólo esperábamos que el profesor se durmiera para compartir nuestros miedos mientras circulábamos una botella de Bourbon (prohibida por el profesor, que era cuáquero).
Una de esas noches, mientras nos helábamos el trasero, con su perdón señora Buck, en la región de las Tierras Malas, las Badlands en Montana, sólo quedábamos despiertos Louis Cohn y yo.
En la oscuridad, iluminados tan sólo por la danza fantasmal de las llamas, Cohn dio un largo beso al pico de la botella para después mirarme fijamente. “Esos animales aún existen”, me dijo con rostro torcido en una mueca.
Dio otro trago mientras yo intentaba hacer como que no había escuchado lo que había dicho. Él continuó su relato. Hacía apenas unos años, tres o cuatro, bebía en Chicago con unos amigos en el granero de la madre de uno de ellos. Los O’Leary. Apostaban al pókar sin que los padres de James los escucharan. “Maldito James”, dijo. Disculpe mi lenguaje, señora Buck, así dijo él.
Bebían cuando apareció Daniel Sullivan, otro de los muchachos. Venía arreando una vaca cubierta por una manta. Les dijo: “Muchachos, no van a creer lo que traigo aquí” pero estaban muy borrachos para hacerle caso. Además, tenía fama de embustero. “Les va a sorprender lo que le gané a los dados al chino que tiene su lavandería en Van Buren Street.” “¿El anciano ciego?”, dijo Jimmy O’Leary. “El mismo”, contestó Sullivan.
Yo no hubiera creído ni media palabra de lo que contaba Cohn, ahí en medio de la nada. Habría pensado que se trataba de un cuento de borrachos de no ser por el pavor que le deformaba el rostro.
El caso es que ya muy bebidos, los muchachos pidieron a Sullivan que les mostrara su vaca, tan especial. “No lo creerás, Sam”, me dijo Cohn, “lo que había debajo de esa manta no era ninguna vaca. Era un danosorio de éstos. Vivo”.
Quise reírme, señor Buck. Pedirle que no se burlara de mí. Para entonces, Louis Cohn ya estaba muy lejos de ahí, ensimismado en su recuerdo.
“Era verde”, decía, “de piel escamosa y largos colmillos, como los de estos huesos, pero con alas como de murciélago. Respiraba dificultosamente. Parecía nervioso”.
Asustado, quise sacarlo de sus cavilaciones. Fue inútil. A lo lejos, un coyote aulló, helándome la sangre. “No lo creíamos”, continuó Cohn, “era un dragón de cuento de hadas. En aquella época no sabíamos nada de los danosorios. Lo empezamos a molestar, como hacíamos a veces con los cerdos del establo de los O’Leary. Sullivan nos decía que lo dejáramos en paz, que el chino ciego le había advertido que eran animales muy nerviosos. No hicimos caso”.
Cohn, un hombre rudo, curtido en la difícil recolección de huesos en el desierto, rompió a llorar. “El animal se enojó de verdad cuando James O’Leary quebró una botella para picar sus costados. Para ver si su piel era tan dura como la de los cocodrilos. Abrió sus fauces con un gruñido seco y, antes de que pudiéramos reaccionar…”
Las lágrimas no lo dejaban hablar. No supe qué hacer para consolarlo. “Maldito James, maldito James. Todo ardió hasta los cimientos.”
Poco a poco sus gemidos se fueron apagando hasta que se quedó dormido, y me dejó solo con mis temores en medio de las penumbras. Esa noche no pude dormir.
Al día siguiente, Cohn fingió no recordar nada de lo platicado. No hubo manera de sacarle el resto de su relato. Hubiera dejado pasar la historia, señor Buck. De no ser porque Watson, otro de los muchachos de la expedición, me dijo que efectivamente Louis Cohn había estado ahí donde inició el gran incendio de Chicago. Que apenas había salvado el pellejo, pero nunca hablaba del tema.
Sam Smith dio un largo trago a la taza de café que Ma Buck le había servido. Suspiró con la mirada dirigida al vacío. Estuvo en silencio un rato. Nadie de la familia se atrevió a hablar sino hasta que él mismo rompió el silencio.
—Han pasado unos quince años. Dejé de trabajar con el profesor Marsh para unirme al grupo del profesor Cope. No era lo mismo, Cope no era ni de lejos lo buena persona que era Marsh. Ni tenía más dinero, lo cual no servía para que nos pagara a tiempo. Se vinieron malas épocas. El gobierno dejó de subsidiar las expediciones geológicas. Cope se quedó en la ruina. Marsh se retiró a dar clases. Pero yo no olvido la mirada de Louis Cohn aquella noche, en las Tierras Malas. Me pregunta usted que a qué me dedico, señor Buck. A buscar a esos “mostros”, que están escondidos en algún lado. A encontrarlos porque aquel que los exhiba al mundo habrá de volverse rico, ¿me oye? Obscenamente rico. A eso me dedico.
Sin decir palabra, Sam Smith se levantó de la mesa. Agradeció la caridad con un murmullo. Tomó su sombrero y salió a la noche, para perderse en la oscuridad.
Nunca nadie volvió a verlo en Gainesville.
El pequeño Buck, sin embargo, nunca olvidó aquella historia.