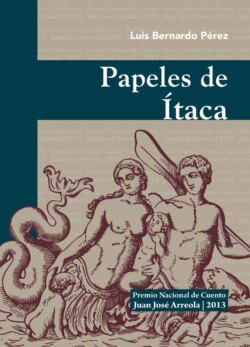Читать книгу Papeles de Ítaca - Bernardo Pérez Puente - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El arte de buscar tesoros
ОглавлениеEl auténtico buscador de tesoros valora la paciencia. Sabe que en su oficio —oficio arduo e incierto— la premura es desaconsejable; que un descubrimiento, aunque sea modesto, es resultado de una larga preparación, de una cuidadosa ascesis; no se trata de hundir la pala en cualquier parte ni adentrarse sin más en la primera cueva que le salga al paso.
Por eso, el buscador de tesoros se demora durante meses e incluso años estudiando los mapas, memorizando el nombre de pueblos y caseríos, siguiendo con el dedo los interminables vericuetos del camino señalados en el plano, los cruces y las desviaciones antes de lanzarse a recorrerlos. Y una vez sobre el terreno, observa el entorno sin prisa para adueñarse del paisaje con la mirada y dejar que éste lo guíe hacia su objetivo.
El buscador de tesoros se detiene en los albergues para beber y conversar con los parroquianos, siempre atento a los indicios reveladores. Con discreción, pregunta sobre el pasado de la localidad con el fin de saber más sobre las rutas de las diligencias que, siglos atrás, transportaban oro y plata, sobre los escondites usados por los bandidos para ocultar su botín y sobre las haciendas abandonadas entre cuyas ruinas se han hallado —según cuenta gente de fiar— suntuosos candelabros de bronce, salseras de plata, camafeos de marfil y espejos de mano que aún conservan el reflejo de la dama que solía mirarse en ellos.
Con tal de ganarse la confianza de los lugareños, se ve obligado a permanecer en la localidad. Se justifica aludiendo a las bondades del clima o al desprecio que siente por las grandes ciudades. En ciertos casos, incluso llega a establecerse allí. Adquiere una casita con un minúsculo huerto y finge sentirse a sus anchas. A veces renta un local en el centro del pueblo y abre un negocio, por ejemplo, una tienda de géneros o una barbería. De esta forma puede quedarse el tiempo necesario para explorar la zona sin despertar sospechas.
Por las noches recorre sigilosamente los campos circundantes armado con un detector de metales, una pala y un pico. Sin embargo, prefiere prescindir de tales instrumentos, pues ellos revelarían sus verdaderas intenciones.
El buscador de tesoros se esfuerza para que los habitantes del lugar dejen de considerarlo un extraño. Trata de que lo acepten como uno de los suyos. Hace amigos, discute de política en los cafés, asiste a misa los domingos y está presente en los actos cívicos.
A veces, mientras espera en la tienda de géneros o en la barbería la llegada de los clientes, una idea extraña se insinúa en su mente: sospecha que el principal objetivo de los buscadores quizá no sea el tesoro en sí mismo, sino la búsqueda. Pero si esto fuera cierto, su empeño dejaría de tener sentido cuando al fin encontrara un tesoro y, en consecuencia, perdería la principal razón de su existencia.
Es posible que, durante esos fugaces momentos, también llegue a la conclusión de que cada tesoro espera a su propio buscador y cada buscador deberá emprender la búsqueda del tesoro que la vida le ha reservado sólo a él. El suyo podría ser un baúl apolillado rebosante de joyas, un saco de monedas antiguas o una caja de caudales con el contenido intacto. Pero quizá tenga un aspecto muy diferente. Ello lo obligará a estar alerta en todo momento para reconocerlo en cuanto lo vea. Podría presentarse, digamos, bajo la forma de una muchacha morena que, una tarde cualquiera en una calle cualquiera, lo observara desde su balcón. En tal caso, el buscador de tesoros se vería obligado a detenerse para mirar a la muchacha y sonreírle. Y en ese preciso momento comprendería —no sin cierta desazón— que su búsqueda ha concluido.