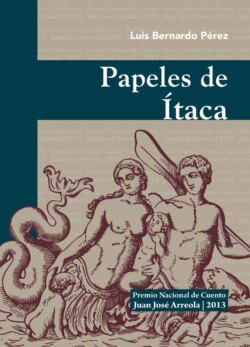Читать книгу Papeles de Ítaca - Bernardo Pérez Puente - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La última palmera
ОглавлениеCabía la posibilidad de que el Vista Tropical ya no existiera, de que lo hubieran demolido para construir en su lugar un edificio de departamentos, una estación de gasolina o uno de esos hoteles de carretera sin personalidad pero con alberca y televisión satelital. A lo mejor me encontraba con un terreno baldío.
Aun así, decidí ir. Solicité vacaciones en el trabajo y llamé a Marcela para informarle que estaría fuera algunos días. No quise darle más información y ella no preguntó. Dijo que era libre de hacer lo que me viniera en gana siempre y cuando hiciera a tiempo la transferencia bancaria; el ortodoncista de las gemelas y las colegiaturas no se iban a pagar solas. Quise hablar con las niñas, pero habían salido con sus abuelos.
Metí algunas cosas en una maleta pequeña y, después de llenar el tanque de gasolina, me lancé a la carretera con la sospecha creciente de que me disponía a cerrar un capítulo de mi vida. Un capítulo olvidado durante casi tres décadas y que la memoria me devolvió intacto cuando me informaron de la muerte de mi prima Amelia. Había fallecido de cáncer un año antes y en todos esos meses estuve pensando obsesivamente en ella. También en la cajita de lámina enterrada junto a la palmera que crecía en el rincón más umbroso del jardín.
Por algún motivo que nunca entendí, siempre íbamos al mismo lugar e invariablemente nos hospedábamos en el mismo hotel. Las vacaciones transcurrían de manera casi idéntica y, quizá por eso, hoy se confunden en la memoria y aparecen como un dilatado y único verano. Un verano sin tiempo ni orillas.
Los primeros en llegar eran mis tíos y mi prima. Venían en su camioneta con una montaña de maletas y en compañía de su amado Gagarin, un viejo Buldog bautizado así en honor del cosmonauta soviético. Uno o dos días después arribábamos nosotros a bordo del destartalado Ford Fairlane de mi padre. Veníamos con menos equipaje y sin perro, pero con una caja de piñas y otra de plátanos compradas en el camino y que, casi siempre, terminaban pudriéndose con el paso de los días. Antes de instalarnos papá se enzarzaba en una discusión con el administrador, don Jacinto, por los altos precios de las habitaciones, mientras que mi tía se mostraba invariablemente molesta por la rusticidad del lugar y lo lejos que quedaba la playa. Sin embargo, nunca les pasó por la cabeza quedarnos en otro lado.
El hotel estaba a las afueras del pueblo. Aparecía de pronto al salir de una curva, del lado derecho de la carretera. En aquel entonces no había otros edificios cerca, sólo el Vista Tropical: una construcción cuadrada de dos plantas, con pasillos exteriores, mosaicos azules, barandales de herrería y unas quince o veinte habitaciones.
Se entraba por un gran portón de madera que siempre permanecía abierto y seguíamos por un camino de grava hasta el jardín lleno de flores y palmeras. Mi padre dejaba el auto en un rudimentario estacionamiento cubierto con láminas de asbesto.
El único detalle llamativo en la recepción era una chimenea incongruente e inútil. Junto a ella colgaban los correspondientes utensilios: tenaza, atizador, pala y escobilla. ¿A quién se le había ocurrido construir una chimenea en una zona en la cual las temperaturas solían llegar a los 40 grados?
También había un comedor y un salón de estar cuyo antiguo ventilador de techo se esforzaba por remover un poco el aire sobre las cabezas de los huéspedes. En el salón jugué interminables partidas de ajedrez contra mi padre y mi tío con el único objetivo de combatir el tedio y allí aprendió Amelia a tocar la guitarra.
Para llegar a la playa era necesario cruzar el jardín, avanzar por un sendero que atravesaba la selva y, tras unos diez minutos de marcha, el mar nos recibía con su brillo cegador. Nada más pisar la arena, mi tío recitaba el mismo poema. Eran unos versos supuestamente escritos por él, pero que, como descubrí años después, eran de Unamuno: “Sed de tus ojos en la mar me gana;/ hay en ellos también olas de espuma;/ rayo de cielo que se anega en bruma/ al rompérsele el sueño, de mañana.”
Permanecíamos dos o tres semanas en el hotel. Mi prima y yo jugábamos badminton, leíamos historietas y llenábamos cuadernos con dibujos de barcos y castillos de ensueño llenos de torres y habitaciones secretas. Sólo salíamos para ir a la playa, al puerto y a tomar helados en la plaza central del pueblo.
Cada año hacíamos amistad con algunos niños y niñas de nuestra edad que también se hospedaban allí con su familia. Al concluir las vacaciones prometíamos reencontrarnos el verano siguiente, pero ninguno solía regresar.
Al anochecer se iniciaba el rumor de los insectos; su bullicio misterioso sustituía al de las aves diurnas y acompañaba nuestro sueño. Por la mañana el jardín aparecía cubierto de grillos destripados y mariposas devoradas por las hormigas. Ese espectáculo entristecía a mi prima, quien acostumbraba guardar las alas rotas de las mariposas. Valiéndose de unas pinzas para cejas, tomaba aquellos delicados fragmentos verdiazules, casi turquesas, y los introducía con infinito cuidado entre las páginas de los libros.
Alrededor de las diez de la noche llegué a la intersección que conducía al hotel. Numerosas construcciones ocupaban ahora las orillas de la carretera. Temí haberme extraviado. Sin embargo, pasados quince minutos, al salir de una curva, identifiqué el edificio de dos plantas. Una parpadeante luz de neón me informó:
“Vista tropical”
Hotel-garage
Jacuzzi en todas las habitaciones
Reduje la velocidad y vacilé antes de entrar. Bastaba mirar el anuncio para darse cuenta de que el sitio ya no era el mismo. Al parecer, el hotel había dejado de ser un lugar “para familias”, como se decía, convirtiéndose en un refugio para el sexo clandestino. Me pregunté por qué había ido allí y si tenía sentido el largo viaje. Pensé en la última palmera, la que crecía en lo más oculto del jardín; la palmera que Amelia y yo llegamos a considerar de nuestra propiedad.
Atravesé el portón y conduje hacia el estacionamiento. A la luz de los faros advertí que el exterior se encontraba hecho una ruina; las plantas lo habían invadido todo, creciendo sin orden y formado una barrera que imaginé impenetrable. La solitaria luz de la recepción servía de faro en medio de la noche.
En el estacionamiento había tres autos más. Me detuve y saqué la maleta de la cajuela. Antes de dirigirme al hotel, me detuve un momento para dejar que la brisa salada me anegara los pulmones. El canto de los grillos era ensordecedor; sin embargo, al aguzar el oído creí escuchar a las olas resonando a lo lejos.
El hotel nunca fue lujoso, pero en mi recuerdo ostentaba cierta dignidad provinciana. Sin embargo, más de veinte años después, lo encontré muy distinto. Las paredes de la recepción estaban pintadas de anaranjado y mostraban manchas de salitre. Dos horribles bodegones y una maceta con plantas de plástico colocadas sobre una mesita pretendían —con poco éxito— alegrar el lugar. Lo único que reconocí fue la chimenea de piedra, única sobreviviente de la época en que mi familia se hospedaba allí.
Solicité una habitación al encargado, un joven con gorra de beisbolista, rostro cubierto de acné y expresión de aburrimiento. Le pregunté si tenía desocupada la número 14. Él me entregó la llave. Dijo que debía pagar por adelantado. Tras entregarle el importe subí al primer piso y recorrí el pasillo exterior. Solamente algunas habitaciones mostraban luz en las ventanas. No me costó trabajo encontrar la puerta de la 14.
El interior olía a desinfectante, aromatizador de fresa y humedad. Encendí la luz y miré a mi alrededor intentando encontrar algo que me ayudara a conectarme con el pasado. El lugar ya no era el mismo. En vez de los rústicos y pesados muebles de antaño había ahora un mobiliario más moderno. Un armazón metálico fijado en el muro sostenía un aparato de tv. El baño había sido reformado para instalar un jacuzzi. Éste no era más que una tina color azul apenas un poco más grande que una bañera convencional.
Comencé a sacar la ropa de la maleta, pero a los cinco minutos una desgana infinita me impidió continuar con la tarea. La sospecha de que aquel viaje había sido inútil comenzó a insinuarse en el borde de la conciencia. Para ahuyentar este pensamiento salí a fumar al pasillo. Apoyado en el barandal miré hacia abajo. La oscuridad de aquella noche sin luna me impedía ver el jardín. Con muchos esfuerzos distinguí los perfiles irregulares de los arbustos que el viento agitaba. De alguno de los cuartos emergió la risa apagada de una mujer.
El humo del cigarrillo no fue suficiente para ahuyentar a los mosquitos, así que regresé a la habitación. Encendí el ventilador del buró y me tumbé en la cama. El viaje me había dejado exhausto. Sumido en la oscuridad intenté convocar al sueño mientras recordaba las tardes de mi infancia y primera juventud en el hotel.
Mis padres y mis tíos acostumbraban beber una copita de anís después de comer y luego tomaban largas siestas. Durante ese tiempo, mi prima y yo éramos libres para jugar en compañía de Gagarin y de los niños con los cuales habíamos hecho amistad ese año. Indiferentes al calor nos entregábamos a nuestras fantasías. Organizamos complicados juegos y montamos improvisadas piezas teatrales en el jardín. Aquel espacio verde cubierto de flores se transformaba en nuestro reino, en un Edén privado que nos permitía aislarnos del mundo.
Fue durante una de esas tardes, poco antes de entrar en la adolescencia, cuando Amelia y yo nos besamos por primera vez. Ella tomó la iniciativa; fue casi una reacción instintiva. Ocurrió a la sombra de nuestra palmera. En la recóndita penumbra verde, recargado contra el tronco, recibí el ofrecimiento de unos labios que primero me llenaron de confusión y después de asombro. Fue una revelación que duró unos cuantos segundos, pero que nos trastornó a los dos. Salimos a la luz llenos de perplejidad, sin entender muy bien lo que había sucedido ni por qué.
Y fue precisamente esa confusión la que, creo yo, nos llevó a repetir la experiencia al día siguiente. Quizá queríamos desentrañar el sentido de aquello y la única forma que se nos ocurrió era fundir nuestros labios una vez más para beber el uno del otro. Varias veces durante aquellas vacaciones regresamos con sigilo hasta la palmera para encarar el enigma y dejarnos sorprender por él.
Las cosas no llegaron más allá de los besos y algunas torpes caricias; sin embargo, fueron suficientes para trastornarnos.
Hacia el final de aquel verano, aún sin entender con claridad lo que estaba ocurriendo y sin atrevernos a utilizar la palabra amor, decidimos poner a buen resguardo nuestro secreto.
La idea de la cajita fue de Amelia. Era una pequeña caja de lata, propiedad de mi prima, que alguna vez contuvo caramelos importados y en cuya tapa podía verse una aldea tirolesa. Uno de los dos guardaría allí un tesoro, algo que apreciara mucho y que deseara regalarle al otro, pero sin decirle lo que era. Enterraríamos la cajita al pie de la palmera hasta las próximas vacaciones. De esta forma el tesoro estaría esperando al destinatario durante un año. Entonces le correspondería al otro poner algo en la caja.
No me pregunten cómo se relacionaba esto con el descubrimiento que habíamos hecho durante esas vacaciones. Lo único que sé es que, en ese momento, la ocurrencia de mi prima me pareció lógica y natural. El primero en dejar un tesoro fui yo. Después de pensarlo un poco decidí que mi posesión más valiosa era el reloj de pulsera que me había regalado mi madre. Lo envolví en un pañuelo sin que Amelia lo viera y, tras introducirlo en la cajita, lo deposité con mucha ceremonia en el agujero que previamente había excavado en el suelo, a cuatro pasos de la palmera. Luego ambos cubrimos el hoyo con tierra.
Durante el tiempo que medió entre ese verano y el siguiente nuestras respectivas familias se reunieron por distintos motivos (bautizos, aniversarios, cenas). En esas ocasiones el trato entre Amelia y yo fue el de siempre. Nada en la conducta de ambos revelaba lo ocurrido. Ello tenía que ver, por supuesto, con la necesidad de ser discretos, pero también con la certidumbre de que la atracción que habíamos experimentado se encontraba aplazada; permanecía oculta dentro de una caja de caramelos importados al pie de una palmera. Allí aguardaba, junto con mi reloj, a que ambos regresáramos por ella.
Así, cuando al año siguiente volvimos al Vista Tropical y abrimos la caja descubrimos que nuestro idilio se había conservado intacto. No puedo decir lo mismo de mi reloj, el cual no resistió la humedad del suelo y quedó inservible. Eso no me importó. Tampoco le importó a Amelia, quien lo recibió como si se tratara de una gema valiosísima.
Ese verano vivimos en un estado de enajenación permanente, sumidos en una ebriedad que nos impedía notar el paso del tiempo. Nos debatíamos entre el deseo de encontrarnos bajo la palmera del jardín y el temor a ser descubiertos; entre la fascinación que suponía adentrarse en un territorio ignoto y el sentimiento de culpa por estar haciendo algo que considerábamos terrible. Tampoco entonces hubo otra cosa que besos y caricias furtivas (quizá algo más). Sin embargo, para nosotros era una conmoción, un vértigo y una incertidumbre que nos fascinaba y torturaba al mismo tiempo.
A diferencia de los veranos anteriores, los cuales, como ya dije, resultan indistinguibles los unos de los otros. Ése en particular se presenta nítido en mi memoria. Son días luminosos hasta el punto de volverse cegadores. Nunca como entonces el mar fue tan azul ni el cielo tan inmenso. También fueron días que transcurrieron con insólita rapidez. En nuestra inconsciencia habíamos terminado por olvidar el paso del tiempo y un día, para nuestra consternación, nos dimos cuenta de que las vacaciones habían llegado a su fin.
La víspera de la partida realizamos por segunda vez nuestra ceremonia secreta. Ahora le tocaba a Amelia colocar un tesoro dirigido a mí en la caja de caramelos. Sin mostrarme lo que era, puso algo dentro y cerró la tapa con rapidez. En su rostro se dibujó una sonrisa enigmática.
Más tarde, ese mismo día, el clima cambió de manera inesperada. Nubes de tormenta se congregaron sobre nosotros como un anuncio de lo que vendría. Abandonamos el hotel junto con nuestros padres en medio de una lluvia ligera que algunos kilómetros después se transformó en tormenta. Ni Amelia ni yo imaginábamos que ésas habían sido nuestras últimas vacaciones juntos.
Algunos meses más tarde su padre enfermó y murió. Mi papá emprendió un negocio que se fue a pique, por lo que la situación económica en casa se tornó difícil. Luego entré a la secundaria. Mi prima se fue a vivir a otra ciudad con su mamá y pasó mucho tiempo antes de que volviera a saber de ella. Estudié arquitectura, viajé al extranjero, conseguí un empleo mal remunerado, luego otro (también mal remunerado), me casé con Marcela y tuvimos a las gemelas…
Un par de veces, Amelia y yo coincidimos en alguna reunión familiar. Se había casado con un italiano y tenía una hija. Lucía feliz y serena. En una de esas ocasiones, mientras conversábamos con una copa en la mano sobre lo que éramos y lo que hubiéramos querido ser, le pregunté si recordaba los veranos en el Vista Tropical. Ella asintió con una sonrisa. Luego, cuando me atreví a mencionar la cajita de caramelos soltó una carcajada divertida. Pese a mi insistencia no quiso revelarme qué había puesto en ella. “Si quieres saber, ve y desentiérrala”, me dijo.
Luego, una tarde de enero me informaron que Amelia había perdido la batalla contra el cáncer. La noticia me sorprendió, pues no estaba enterado de su enfermedad. Durante la ceremonia fúnebre conocí a su marido y a su hija, a quienes no he vuelto a ver. En aquel entonces me hallaba demasiado perturbado por mi inminente divorcio y, quizá como una forma de evasión, comencé a buscar cobijo en los recuerdos de una época que consideraba más feliz. El mar, la playa, el Ford Fairlane de mi padre, los versos que recitaba mi tío y, sobre todo, el cuerpo de mi prima apenas cubierto por un traje de baño amarillo. Todo ello ocupó mi mente durante aquel periodo.
Por eso quise volver al Vista Tropical.
Desperté alrededor de las nueve de la mañana con dolor de cabeza. La luz del sol se filtraba entre las persianas. En algún momento de la noche el ventilador había dejado de funcionar por lo que la habitación era un horno. Las sábanas estaban húmedas de sudor.
Me incorporé y fui a tomar una ducha fría. Al terminar llené el vaso del lavabo con agua del grifo y tomé dos aspirinas. Salí al pasillo a medio vestir y me aproximé al barandal para mirar hacia abajo. La hierba, las flores y los arbustos habían tomado posesión de cada centímetro cuadrado hasta convertir el jardín en una verdadera selva. Las palmeras se alzaban bajo el sol como guardianas de aquel espacio verde que ningún jardinero parecía haber tocado en mucho tiempo.
Como suele ocurrir cuando un sitio es confrontado con su recuerdo, el jardín me pareció en ese momento pequeño e insignificante. Nada tenía que ver aquel ruinoso pedazo de terreno con el reino que habité durante las tardes veraniegas mientras los adultos tomaban anís y se entregaban a largas siestas bajo los mosquiteros. Las nuevas construcciones que cercaban el lugar contribuían sin duda a acentuar el desajuste.
Volví a preguntarme qué estaba haciendo allí; mis razones me parecieron banales, meros pretextos para escapar del presente y de una sensación de inutilidad que había experimentado durante los últimos meses y que yo, ingenuamente, pretendía ignorar refugiándome en el pasado.
De pronto me sentí estúpido y resolví regresar a casa ese mismo día. Entonces recordé que aún tenía una semana de vacaciones por delante y no quise desperdiciarla. Se me ocurrió ir a un lugar bullicioso y alojarme en un verdadero hotel: un lugar con servicio en la habitación, alberca y playa privada. Quería emborracharme bajo una palapa, fumar un cigarrillo tras otro y entregarme a una morena frondosa que no guardara el menor parecido con Marcela ni con Amelia.
Volví a la habitación para terminar de vestirme y guardar mi ropa en la maleta. El dolor de cabeza había aumentado, así que tomé otras dos aspirinas. Cuando bajé a la recepción la encontré desierta. Llamé un par de veces al encargado pero nadie respondió. Dejé la llave sobre el mostrador y salí del edificio. El estacionamiento se encontraba vacío. Metí la maleta en el asiento trasero, encendí el motor y puse la reversa.
Mientras maniobraba para salir miré por última vez el jardín. Eso me detuvo. El jardín.
Apagué el auto y descendí. Regresé sobre mis pasos y entré a la recepción. Sin pensarlo me dirigí hacia la chimenea. De allí tomé la pequeña pala de hierro que colgaba entre el atizador y la escobilla, los cuales seguramente nunca habían sido utilizados.
Cuando volví a salir, la luz del sol me golpeó el rostro y taladró mis ojos. Avancé tambaleante presa de un mareo que, sin embargo, no me detuvo. Caminé de manera maquinal, sosteniendo la minúscula pala de hierro y abriéndome paso entre la vegetación. El jardín parecía oponer resistencia, como si se negara a dejarme entrar. Me dirigí trabajosamente hacia el extremo más umbroso, allí donde se encontraba (¿todavía?) la última palmera, la más oculta…
La identifiqué de inmediato y conté cuatro pasos desde su tronco. Sin reparar demasiado en mis acciones golpeé la tierra con el hierro. Abrí el suelo con dificultad. Mientras trabajaba, nunca pensé en la acción corruptora de la humedad, en la herrumbre que a estas alturas habría atacado la lata de la cajita hasta disolverla junto con su contenido. Actuaba por impulso, tercamente; como si se tratara de una tarea vital e impostergable. Como si al realizarla pudiera liberarme de un peso que me oprimía la cabeza, produciéndome aquella insoportable migraña.
Tras excavar de manera febril en varios lugares al fin apareció lo que había estado buscando. Extrañamente, la caja de caramelos de mi prima lucía intacta. Daba la impresión de que nunca hubiera estado bajo tierra. La parte superior mostraba con claridad el pueblo tirolés, las casitas con techo de dos aguas rodeando la pequeña plaza y los aldeanos vestidos con sus trajes típicos. La miré durante largo rato. Se sentía muy ligera, como si se encontrara vacía. Finalmente me atreví a abrirla.
En el interior había una mariposa verdiazul, casi turquesa. Permanecía inmóvil. Al principio la creí muerta. Sin embargo, pasados unos segundos comenzó a agitarse y después batió las alas. Su vuelo la llevó fuera de la caja. Se quedó suspendida ante mí, casi rozándome el rostro. Luego se alejó y fue ganando altura. Sus alas lanzaban destellos iridiscentes. Se elevó hasta alcanzar el penacho de hojas que coronaba la palmera y siguió subiendo. Volaba tan alto que pronto se convirtió en un pequeño punto. Antes de perderla de vista, noté que se dirigía al norte: hacia el mar.