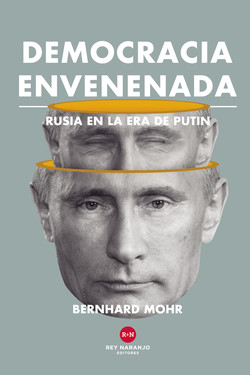Читать книгу Democracia envenenada - Bernhard Mohr - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDiez años después
(La clase media)
Si se mantienen unidos nadie será más fuerte,
pero si empiezan a discutir y a hacer las cosas individualmente,
cualquiera les podrá ganar y los podrá destruir
León Tolstói, escritor (1828-1910)
Estoy sentado en un pequeño sofá mientras almuerzo con Olga, mi mejor amiga y excompañera de trabajo en Moscú. Apenas puedo creer lo que escucho. Mientras Serguéi, su pareja, está en la cocina preparando la cena, le pido a Olga que me explique por qué más del 80% de los rusos sigue creyendo que Vladimir Putin hace un buen trabajo. ¿Por qué apoyan un liderazgo político que, aparentemente, de forma sistemática, le quita a la población derechos fundamentales como la libertad de expresión y elecciones democráticas? ¿Por qué la gente no está indignada por los papeles de Panamá, la filtración de documentos que han sido publicados en los medios europeos, y que demuestran cómo los socios de Putin esconden billones de rublos de los contribuyentes? ¿Por qué aceptan que la sociedad civil sea amordazada por medio de una legislación que criminaliza a cualquier organización que recibe apoyo del exterior —desde la Fundación Bellona1 hasta Amnistía Internacional— etiquetándolas como «agente extranjero»? Y ¿por qué no se inmutaron cuando Rusia invadió una parte de Ucrania violando así el derecho internacional? Casi diez años después de volver a Moscú, pensaba que Olga estaba entre aquellos que podían darme una respuesta ecuánime y crítica. Ella siempre me ha parecido una representante de la clase media moderna y progresista, con educación, dinero y visión suficientes para entender los problemas del país, pero su pensamiento no coincide con mis expectativas.
«El manejo y control extremos nunca han sido un problema para Rusia. Si replicáramos nuevamente la democracia occidental acá, el resultado sería la anarquía, como en los años noventa. Rusia siempre ha estado mejor cuando la han dirigido con mano dura», me dice ella, y hace una lista de mandamases en la que figuran Putin, Stalin, Pedro el Grande, Catalina la Grande e Iván el Terrible.
Serguéi se integra a la conversación: «Lo de la democracia es realmente un mito con el que ustedes en Occidente se dejan engañar. En los Estados Unidos, por ejemplo, es cualquier cosa, menos una lucha transparente por el poder. Generalmente, los clanes de siempre se alternan para controlar la presidencia. Primero, Bush padre, después, Bush hijo».
Quedé atónito. Alrededor de la mesa reinó el silencio. ¿Realmente piensan eso que están diciendo? De hecho, llegamos a un punto en ese momento de la cena en el que, según la tradición rusa, se debe hacer un brindis, pero parece que nadie quiere tomar la iniciativa. Me siento un poco incómodo en ese sofá, que en realidad es un sofá cama. Cada noche, la sala del apartamento de Olga, conformado por dos habitaciones, se convierte en el dormitorio de Daniil, su hijo adolescente, que durante el día debe compartir los quince metros cuadrados con los dos adultos. Sin embargo, el rincón del computador —donde hay gran un escritorio con gabinetes y repisas— le pertenece exclusivamente a él. Las fotos en la repisa muestran a Daniil en diferentes situaciones y edades: de vacaciones con su madre en Francia y España, y en la casa de campo familiar —o dacha—, a las afueras de Moscú. En las fotos más recientes está disfrazado de vikingo, con una armadura, un casco y una gran espada entre sus manos. Estas fotos fueron tomadas en un club de vacaciones en el que, durante dos veranos consecutivos, aprendió esgrima al estilo medieval. A pesar de que el hobby de Daniil puede parecer un juego de niños pequeños, él es realmente un adolescente al que le queda un año y medio de secundaria.
Olga culminó sus once años de educación básica soviética en el verano de aquel fatídico año de 1991. Su madre había hecho carrera en el Banco Central de la Unión Soviética e insistió en que su hija tomara el examen de admisión en una de las más reconocidas escuelas de economía del país, pero Olga, que siempre soñó con actuar sobre las tablas de un escenario, intencionalmente reprobó el examen de admisión. Al año siguiente comenzó sus estudios en la ISI, un instituto teatral privado de educación superior recién inaugurado en la nueva Rusia. En el transcurso de ese año, el último secretario de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, perdió el país que le habían encomendado gobernar. Su intento por modernizar la rezagada economía soviética mediante una mayor apertura económica generó una insurgencia que finalmente no pudo controlar. En 1989, la mayoría de los antiguos países de Europa Central y Oriental que estaban bajo la injerencia de Moscú, se deshicieron del totalitarismo comunista y, posteriormente, cayó el muro de Berlín. Al año siguiente, Lituania declaró su independencia total de la Unión Soviética. En junio de 1991, Borís Yeltsin fue elegido presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia con el 57% de los votos, en las que fueron las primeras elecciones libres en territorio ruso. Dos meses después, las fuerzas conservadoras del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y la kgb consideraron que las reformas habían ido demasiado lejos, con lo que posteriormente intentaron derrocar el Gobierno. Pero los golpistas no recibieron el respaldo ni del ejército ni de la gente. Su intento fue derrotado y el Partido Comunista fue anulado. Con los halcones fuera del juego se vio claramente que los días del Imperio soviético estaban contados. Desde agosto a diciembre, las repúblicas, una tras otra, declararon su independencia. El 8 de diciembre, Yeltsin, junto con Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkévich —los nuevos líderes de Ucrania y Bielorrusia—, se dieron a la tarea de derrumbar lo que había sido el gran baluarte del comunismo durante casi setenta años. En consecuencia, el 26 de diciembre de 1991, la bandera con el martillo y la hoz fue quemada en el Kremlin y reemplazada por la bandera tricolor rusa.
Olga recuerda muy bien el intento de golpe de estado acaecido en agosto de 1991. Ella estaba de vacaciones en el mar Negro, sentada viendo la televisión en la recepción de un hotel junto con otros huéspedes. En cambio, yo no recuerdo con claridad esa serie de acontecimientos que produjeron el colapso de la Unión Soviética.
«En 1991 tenía diecisiete años y no pensaba mucho en lo que sucedía a mi alrededor. Tenía demasiado entusiasmo para poner en marcha mis estudios de actuación», dice Olga.
Junto con otros veinticuatro jóvenes aspirantes, Olga se embarcó en el montaje de la obra El trabajo del actor sobre sí mismo, de Stanislavski2, con la que hizo innumerables representaciones sobre el escenario. En el teatro Yarmolenko —en la calle de los desfiles de Tverskaya, junto al Kremlin—, se les permitió entrar y salir libremente, y también escribir y ensayar sus propias obras. A pesar de que la escuela era nueva, atrajo a varios directores y actores conocidos de los teatros estatales. Durante largos periodos, Olga y otros estudiantes vivieron en los pasillos del teatro, detrás del escenario.
Sin embargo, el estilo de vida de Olga debía ser puesto a prueba de manera abrumadora. En el transcurso del camino que iba desde el teatro hasta su hogar, un apartamento de una habitación que su madre y ella compartían al oeste de la provincia de Kuntsevo, Olga vio los resultados de una sociedad que había sido puesta de cabeza. La economía controlada por el Estado más grande del mundo había sido reemplazada en tiempo récord por un caos capitalista, lo que causó un gran sufrimiento social. Antes, las autoridades decidían lo que se debía producir y a qué precio, pero ahora el mercado podía regularse a sí mismo. La liberación de los precios produjo una hiperinflación que diezmó el valor del rublo. La madre de Olga había ahorrado dinero durante muchos años para darle a su entonces pequeña hija un capital inicial una vez que fuera adulta, pero sus ahorros se evaporaron significativamente de la noche a la mañana. En muchos sitios había escasez de alimentos y de productos de consumo básico y, en San Petersburgo, la gente tenía que comprar con tarjetas de racionamiento. Aunque la mayoría conservó sus trabajos, el pago de los sueldos era insuficiente. El padre de Olga, quien se había divorciado cuando ella era una niña, trabajó durante gran parte de su vida como diseñador de robots en un prestigioso instituto de investigación. Ahora estaba entre aquellos que tenían que buscar algún trabajo extra para no morir de hambre. Por eso, durante un tiempo, él —un investigador con treinta años de experiencia académica—, tuvo que trabajar como estibador.
El ámbito político estaba muy álgido. A pesar de que Yeltsin gozaba de popularidad entre la mayoría, tenía una fuerte oposición en el parlamento que estaba en contra de las reformas económicas y los cambios constitucionales. Esto originó una lucha sin tregua por el poder, lo que motivó a que Yeltsin enviara el ejército para tomar el parlamento en octubre de 1993. Cuando los opositores se rindieron, la Casa Blanca3 voló en mil pedazos, causando que 187 personas perdieran la vida. En el momento del suceso, Olga estaba en el escenario del teatro Yarmolenko preguntándose si la nueva Rusia en realidad necesitaba actores. Nadie compraba entradas para asistir al teatro, la industria del cine estaba en quiebra, en la televisión las telenovelas mexicanas dobladas al ruso abultaban la programación. ¿Podía Olga sostener ese sueño egoísta viendo que su padre trabajaba como estibador y que otros morían de hambre? ¿Cómo podría costear su vida? Durante el cuarto y quinto año en el ISI se dio cuenta de que tenía que renunciar a su sueño.
Comparada con la mayoría de los rusos, la familia de Olga logró sobrellevar los problemas de la caótica década de los noventa. A pesar de que los ahorros desaparecieron, la mamá ganaba lo suficiente como para solventar más de lo necesario. Incluso, tuvo la dicha de poder comprarle un automóvil a su hija, lo que convirtió a Olga en una chica popular entre los estudiantes. Algunas veces el automóvil servía para que sus compañeros más pobres pudieran ahorrarse el dinero del transporte, con el fin de usarlo para conseguir comida.
Al final de los años noventa su mamá perdió el trabajo, pero para entonces Olga había empezado a ganar dinero y podía por fin ayudar a su familia. Además, su madre tuvo la suerte de poder comprar una vivienda subsidiada gracias a los beneficios laborales que tuvo con su exempleador. En 1996 ella se mudó a un nuevo apartamento de dos habitaciones cerca de la plaza Preobrazhenskaya, al noreste de Moscú, mientras que Olga decidió establecerse en Kuntsevo. Con el tiempo, cuando nació Daniil,z hubo la necesidad de un espacio más amplio, por lo tanto, la mamá de Olga permitió que tomaran su apartamento.
Y es aquí donde Olga, Serguéi, Daniil y yo estamos sentados viendo quién dura más tiempo en silencio. Olga toma un sorbo del barolo que traje del Aeropuerto de Oslo-Gardermoen (Rusia tiene un embargo de muchos productos occidentales, así que es muy difícil conseguir buenos vinos italianos), mientras que Daniil sirve Tarkhun, una bebida carbonatada de color verde que elaboran en Georgia. Finalmente, la anfitriona rompe el silencio.
«La década de los noventa es para mí un periodo oscuro en la historia de Rusia. Siempre me sentí orgullosa de vivir en una ciudad llena de personas educadas y gentiles, pero de pronto, las circunstancias las convirtieron en vulnerables sin espíritu. Tengo la imagen de una Moscú donde los parques estaban llenos de gente mendingando, de personas comiendo las sobras de las palomas, maldiciendo y embriagándose. No quiero vivir eso de nuevo. Y creo que la mayoría de mi generación piensa igual», dice ella.
Mis recuerdos son bastante parecidos. Mi primera visita a Rusia fue en enero de 1999, después de la caída del rublo de 1998, en la que el valor de la moneda se devaluó una cuarta parte en tan solo seis meses. Los precios se habían disparado vertiginosamente, impidiendo que el país pudiera remediar la situación de los empleados y pensionados. Estuve un mes en la escuela de idiomas de San Petersburgo y, diariamente, camino al metro, pasaba al lado de ancianos vestidos con sus abrigos desgastados pidiendo dinero para comer. Recuerdo que en un recorrido estudiantil a Moscú, un compañero noruego vio a una anciana metiendo un brazo, hasta el fondo, en una caneca de basura. Cuando lo sacó, su mano apretaba con fuerza sobras de palomitas de maíz. Ella se quedó parada discerniendo si se lo comería o no, y justo en ese momento mi compañero le dio un rublo.
La escena en las calles era completamente diferente en 2006, el año en que Olga y yo nos conocimos. Me mudé a Moscú poco después de que el consorcio noruego Schibsted comprara la mayoría accionaria del periódico gratuito Moj rajon (Mi ciudad). En corto tiempo, el periódico se había posicionado como el más leído de San Petersburgo e iban a lanzar una nueva edición —con inversión de capital noruego y tecnología occidental— que conquistaría a Moscú. Mi trabajo era adaptar los procesos de la compañía rusa dentro de la dinámica del consorcio noruego y, al mismo tiempo, era responsable de reclutar al personal. Olga, que había terminado sus estudios de actuación y que luego estudió publicidad y adquirió experiencia en el mundo editorial, iba a dirigir la división de mercadeo. Casualmente, terminamos uno al lado del otro en la oficina. Ella quería mejorar su inglés y estaba contenta por tener a un extranjero en su círculo de conocidos. Yo necesitaba a una guía de Moscú y, a diferencia de muchos de mis colegas, Olga era una moscovita genuina. Junto con el sonido de sus tacones altos conocí rápidamente los encantadores parques del occidente de la ciudad, los restaurantes georgianos en el este y los clubes del centro donde debías aprender qué puertas podías tocar.
Moscú, en 2006, era El Dorado, eran los felices años veinte, que en realidad significaban ochenta años de retraso debido al comunismo. Entre el los años 2000 y 2006, el Producto Interno Bruto de Rusia se duplicó y los ingresos crecieron tanto que a los empleados estatales y a los pensionados les pagaban a tiempo. Rusia iba viento en popa pagando también su deuda externa. Todavía había mendigos en el metro, pero eran menos y nadie parecía estar muriendo de hambre. Todo indicaba que el país, apenas siete años después de la devaluación del rublo, había encontrado por fin una forma adecuada de libre mercado. El rápido crecimiento hizo que empresas extranjeras invirtieran en el país y, así, los moscovitas que habían logrado adquirir cierta experiencia en profesiones comerciales podían elegir empleos novedosos y bien remunerados. Pasaron de usar tiquetes del metro a comprar automóviles propios, llenaron sus apartamentos con televisores pantalla plana coreanos y refrigeradores alemanes, y podían comer en restaurantes un par de veces a la semana. En verano, podían vacacionar en Hurghada y Alanya, en la Costa del Sol y Provenza, en vez de en las costas del mar Negro. La gente se comunicaba con iPhones y otros teléfonos inteligentes que se convirtieron en parte de la cotidianidad y, por si fuera poco, en el edificio donde yo vivía, competían tres compañías diferentes que ofrecían a los residentes servicios de internet y televisión. Un porcentaje considerable de ciudadanos residenciados en las grandes ciudades empezaron a tener un estándar de vida que se aproximaba al de los países de Europa Occidental; por primera vez en la historia era razonable hablar de una clase media rusa. En el año 2006 se estimaba que esta clase estaba conformada por un total de entre 20 y 30 millones de personas, casi una quinta parte de la población rusa. La mayoría vivía en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de la Rusia europea.
En esencia, la tarea de Olga era lograr que el periódico Moj rajon fuera conocido por la clase media de Moscú. El modelo de negocios del periódico era en principio sencillo: la redacción producía una mezcla de noticias locales y la información general era adaptada a temas de interés para la clase media, con énfasis informativo en lo que pasaba en la ciudad el fin de semana. El periódico estaba constituido con por lo menos una docena de apartados, con una sección común y con contenidos locales, y contaba con un tiraje impreso de medio millón de ejemplares. Era distribuido en cafés, centros comerciales y supermercados, es decir, lugares en los que predominaba esta población emergente. Si lográbamos tener éxito con un contenido que realmente fuera leído por la clase media, el Moj rajon podía convertirse en un canal publicitario que incluyera desde pequeños quioscos de esquina hasta grandes cadenas como Ikea y Auchan. Desde el año 2000, el mercado publicitario en Rusia había crecido entre 20% y 40% anualmente, y las proyecciones predecían un aumento contundente para los siguientes años.
Para mí, que había estudiado ruso entre 1998 y 2004, fue un sueño trabajar aquí. Moscú era una urbe agitada con casi quince millones de habitantes. La ciudad había pasado en pocos años por una revolución comercial que había traído consigo muchos centros de entretenimiento, edificios para conciertos y restaurantes de todo tipo. Había también otra cosa: la atmósfera social daba una sensación de posibilidades ilimitadas. La sociedad estaba estructurada y era pujante. Edward Lucas, el entonces corresponsal de The Economist en Rusia, escribió: «Los occidentales [los empresarios en Rusia] sienten que están en una versión más grande, más cálida y luminosa de su propio país». Como representante de una empresa extranjera recibí un grato recibimiento. El capital extranjero motivó una percepción general de solidez y eficiencia profesional. También era común levantar el teléfono y concertar una reunión de negocios directamente con representantes de altos cargos empresariales. Y en cualquier sitio recibía una gran hospitalidad.
Además, era un privilegio trabajar con tantas personas interesantes. Los empleados de Moj rajon provenían de toda Rusia. Algunos eran migrantes de la Rusia europea, otros venían de ciudades siberianas como Irkutsk y Vladivostok. Dos de nuestros editores eran bielorrusos y el redactor web era ucraniano. Muchos contaban historias culturales que resultarían exóticas para un europeo noroccidental. Empleamos a una madre y a una hija que habían dejado Jabárovsk (cerca de la frontera con China) cuando la hija ingresó en una universidad de San Petersburgo. Cinco años después, ambas se encontraban trabajando para Moj rajon; la madre, como vendedora de anuncios, y su hija, como secretaria. Debido al boom de la economía fue un reto mantener en el equipo a los empleados, pero con el paso del tiempo pudimos reunir a un equipo joven y competente que compartía la percepción de que el trabajo que estábamos haciendo era algo especial. Aunque el objetivo principal era consolidar un negocio, los fundadores locales y los propietarios noruegos pensaron que, con el tiempo, el Moj rajon contribuiría a que la nueva sociedad rusa fuera más transparente y democrática.
Por supuesto, antes de consolidar el periódico, en Schibsted se discutió ampliamente si era factible dirigir un periódico en Rusia que siguiera los principios editoriales de Occidente. No hubiera tenido sentido tratar de llevar a cabo esta hazaña si no se hubiera podido cumplir la política noruega de veracidad comunicacional y los requisitos de la Fundación Tinius4 de defender los derechos humanos y los valores democráticos. En 2005, la organización americana Freedom House cambió el estatus de Rusia de «Parcialmente libre» a «No libre», esto como consecuencia del control ideológico del Estado sobre los medios de comunicación y a una creciente concentración de abuso de poder por parte del Kremlin. ¿Podríamos aventurarnos a que las autoridades nos detuvieran si nuestro contenido comunicacional se volvía un inconveniente para el Estado ruso? En los dos primeros años en que el periódico había estado circulando, ningún organismo intentó censurar nuestra línea periodística independiente y crítica de cara al gobierno. Además, los periódicos Sanoma, de Finlandia, y Bonnier, de Suecia, también triunfaron en Rusia sin desviarse de sus principios editoriales y éticos.
Un suceso que cambió el paisaje urbano en el otoño y el invierno comprendido entre los años 2006 y 2007, cuando las primeras ediciones de Moj rajon circularon en Moscú, fue la «Marcha de los disidentes». Un grupo de manifestante llamado «La otra Rusia», que estaba liderado por el excampeón mundial de ajedrez, Garri Kaspárov, empezó a protestar contra el presidente y el gobierno. Sus demandas estaban enfocadas en el cese de la censura mediática, una reforma del sistema electoral y la libertad para los presos políticos. Previamente, las autoridades locales habían prohibido a los manifestantes reunirse cerca de los monumentos del centro histórico.
Sin embargo, cuando «los disidentes» decidieron llevar a cabo la manifestación en la calle Tverskaya, en el centro de Moscú, la policía intervino y arrestó a muchos de los participantes.
Aunque en Moj rajon inicialmente se escribía poco sobre política a nivel nacional, era apremiante cubrir las protestas —porque acontecían en la escena local, y porque los medios de comunicación nacionales a menudo presentaban a los manifestantes como antisociales—.
Les contamos a nuestros lectores lo que decía la Constitución rusa sobre la libertad de reunión y de expresión. ¿Podrían las autoridades moscovitas, con la ley en la mano, negarle a la gente protestar, o era simplemente un pretexto para detener a los disidentes? Cada vez que se acercaba una nueva marcha, las cosas hervían en la redacción. El entusiasmo de los periodistas motivó al resto de empleados a salir a las calles para cubrir las protestas. En una oportunidad, un fotógrafo de Moj rajon se acercó tanto que la policía lo detuvo. Después de pasar una noche en una celda de aislamiento, logró explicarles a los uniformados por qué estaba en las protestas y, luego de mostrarles el carné de periodista, estos lo abrazaron y lo dejaron marcharse —fue recibido como un héroe en la oficina—.
A finales del año 2007, regresé a Noruega después de haber estado un año y medio en Moscú. Moj rajon se había consolidado, el periódico escaló en audiencia y, a pesar de que para ese momento los ingresos decepcionaban, se hizo eficientemente la primera parte del trabajo. De ahí en adelante solo tenía que hacerle seguimiento al periódico desde la oficina principal de Schibsted, en Oslo, lo que implicaba una visita a Moscú o a San Petersburgo cada dos meses. Al año siguiente, la crisis financiera mundial tocó a Rusia con gran fuerza y, cuando llegó el 2009, los ingresos se habían reducido a la mitad. Moj rajon se encontraba todavía en fase de desarrollo y estaba inmerso en una contracción económica significativa, de modo que las expectativas para recuperar las inversiones eran adversas. Al mismo tiempo, Schibsted cambió sus prioridades de inversión internacional, desde periódicos gratuitos hasta avisos publicitarios en línea, como sucedió con Finn.no. En 2009 Moj rajon fue vendido a sus fundadores rusos por una suma simbólica, y para comienzos de 2011 el periódico continuaba aún con la misma línea editorial. Yo cambié de trabajo y me distancié aún más de Rusia. Cuando la gente salió a las calles de Moscú para protestar contra el fraude electoral que se dio durante las llamadas manifestaciones de Bolótnaya a finales de 2011, ayudé al periódico VG5 a establecer contacto con los editores de Moj rajon, pero al margen de esto fue poco el seguimiento que le hice al movimiento en sí. En el verano de 2012 el fundador del periódico visitó Noruega y, entre otras cosas, hablé con Olga por Skype, pero aparte de esto era muy poca la comunicación con mis viejos compañeros de trabajo. Perdí el contacto con la mayoría de ellos, aunque Facebook por lo menos nos brindó la posibilidad de una comunicación esporádica.
Luego, en el invierno de 2014, pasó algo que conmocionó a todos aquellos que teníamos una conexión emocional con Rusia y que estremecería a toda Europa. Todo empezó con la salida de miles de jóvenes a la plaza Maidán, en el centro de Kiev, capital de Ucrania. Ellos estaban indignados porque el presidente Víktor Yanukóvich se negaba a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, además, estaban cansados de la flagrante corrupción que regía el país; estaban decepcionados de que Ucrania fuera el único país postsoviético que no presentaba crecimiento económico desde la caída de la Unión Soviética. Los ánimos se caldearon rápidamente. Del 18 al 21 de febrero fallecieron cientos de manifestantes en las calles de Kiev. Muchos recibieron disparos de las fuerzas públicas enviadas por la presidencia. Cuando parte de las fuerzas de seguridad y los militares se unieron a los manifestantes, Yanukóvich se asiló en Rusia. El parlamento de la Rada Suprema eligió a Aleksandr Turchínov como presidente interino y anunció nuevas elecciones.
El 27 de febrero las fuerzas especiales rusas ocuparon la península de Crimea, al sur de Ucrania, con la excusa de que las autoridades locales les habían pedido ayuda. Desde que la Unión Soviética se derrumbó, Rusia mantuvo su presencia militar en la península a través de la base naval de Sebastopol, la sede principal de la flota rusa en el mar Negro.
El 16 de marzo se organizó un referendo carente de observadores internacionales, en el que el 96% de la población de Crimea, de acuerdo con los resultados oficiales, votó por el «Sí» a favor de la unión con Rusia. Dos días más tarde se aprobó en la cámara alta de la Asamblea Federal rusa que Crimea y Sebastopol serían parte de Rusia; al mismo tiempo, la mayoría de miembros de las Naciones Unidas votó por una resolución con la que se rechazaba el referendo y apoyó la integridad territorial de Ucrania.
En abril, la situación se agravó en la cuenca del Donbás. Se suscitó un conflicto armado entre separatistas prorrusos y soldados ucranianos. Aunque Rusia rechazó las acusaciones de injerencia, la inteligencia extranjera y los periodistas locales descubrieron que los separatistas recibían apoyo desde el lado ruso de la frontera. Como respuesta a la agresión rusa, la Unión Europea adoptó sanciones económicas, las cuales fueron respaldadas por Noruega. Varios miembros de la elite política y económica de Rusia, muchos de ellos amigos cercanos y colaboradores de Putin, fueron declarados personas no gratas en la Unión Europea y en los Estados Unidos.
Al mismo tiempo en que yo leía los informes sobre los sufrimientos de la población civil en el Donbás, el tema empezó a viralizarse en Facebook. En mi feed aparecían interpretaciones, explicaciones y opiniones que se diferenciaban por completo de lo que se mostraba en los medios noruegos e internacionales. «Crimea siempre ha sido rusa», leí en varios sitios. «Estados Unidos planeó la guerra entre Rusia y Ucrania hace quince años», rezaba el titular de un artículo. Este había sido compartido por Larisa, que había sido directora administrativa de Moj rajon en San Petersburgo. Oleg —director de ventas, a quien le gustaba A-ha6 y Duran Duran, y que sabía mucho de música— compartió contenido desacreditando a la posición liberal rusa y a la prensa independiente, porque apoyaba el papel de Rusia en Ucrania. «Las bombas en Lugansk son un intento de los Estados Unidos y de Occidente por aniquilar al pueblo eslavo», escribió Alina, una rusa del sur, a quien recordaba como una de las que más le interesaba pasar vacaciones en el Mediterráneo.
¿Qué era lo que estaba sucediendo? Fue impactante descubrir cómo estas personas que hace diez años vivían admirando las manifestaciones contra el poder, ahora competían alabando las maniobras de Putin en Ucrania, las cuales implicaban claras violaciones de los derechos humanos. ¿Qué había pasado con la filosofía de vida de aquellos que hacía diez años estaban felices de trabajar en una empresa occidental basada en valores democráticos y liberales? Hace diez años estábamos de acuerdo con estos valores. La gente que en su tiempo había entregado el alma para que los lectores de Moj rajon conocieran la verdad, ahora repetía mentiras construidas por la maquinaria de propaganda rusa.
Decidí organizar una visita a la Feria Internacional del Libro de Moscú y una cena con Olga para hacerle unas cuantas preguntas. No obstante, cuando nos encontramos, sentí que las palabras de la mujer sentada frente a mí parecían un eco de los contenidos que nuestros excolegas habían compartido en Facebook. Durante la última media hora, ella y Serguéi expusieron cosas que consideré como carentes de argumentos y veracidad, similares a las transmitidas en el Primer Canal, una cadena de televisión estatal a la que nos oponíamos y criticábamos diez años atrás cuando éramos compañeros de trabajo.
Hice un intento para que Olga y Serguéi razonaran. Les hablé de las leyes que Vladimir Putin había promulgado desde que llegó nuevamente al poder en el año 2012, leyes que de plano restringían la libertad de expresión, de reunión y el derecho a la protesta. ¿Acaso no les preocupaba el rumbo de los acontecimientos políticos? ¿Eran incapaces de ver que Putin encaminaba a Rusia hacia una dirección que en muchos aspectos se asemejaba a la Unión Soviética?
«El manejo del Kremlin puede no ser el ideal, pero es mejor que haya un régimen político fuerte a que haya en su lugar un movimiento revolucionario que acabe con todo. Porque entonces regresaríamos a los años noventa», dijo Olga.
¡Los años noventa!, ¡la década de los noventa!, ¡los noventa! ¿Por qué ellos, de repente, se habían quedado en los años noventa? Los años noventa también eran los años noventa en 2006, cuando Olga trabajó por una Rusia más abierta y liberal. Los recuerdos del periodo crítico de Yeltsin quizá fueron más temibles entonces que ahora. ¿Y por qué Olga y Serguéi estaban totalmente convencidos de que los años noventa volverían a aparecer automáticamente si Putin soltaba un poco la presión y les abría el paso a otros partidos y medios de comunicación liberales? Para que pensaran así, seguramente había una suerte de influencia o mecanismos políticos que les hizo cambiar la manera como los rusos de clase media percibían su país y el mundo.
«Deberías darte una vuelta y hablar con varios de nuestros viejos colegas. Yo estoy completamente segura de que son muchos los que opinan lo mismo que Serguéi y yo. Ustedes en Occidente nunca han entendido lo que es lo importante para nosotros».
444
1 Organización noruega que vela por la protección medioambiental. En Rusia se dedica a vigilar el uso de la tecnología nuclear (N. del T.).
2 Konstantín Stanislavski fue un director de teatro ruso que proponía al actor trabajar sobre sus propias emociones.
3 Sede del parlamento ruso en la época socialista y destruida por orden de Yeltsin el 4 de octubre de 1993.
4 La Fundación Tinius controla el 26% de las acciones del grupo de medios Schibsted y, por ende, es su mayor accionista.
5 vg es un periódico de Noruega (N. del T.).
6 Grupo noruego famoso en el mundo en los años ochenta.