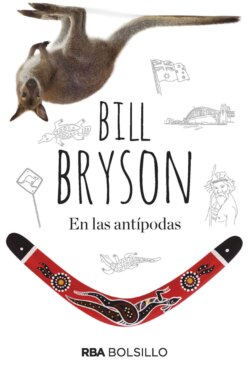Читать книгу En las Antípodas - Bill Bryson - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Parece imposible que algo tan ostentoso, patente y notorio como Australia haya podido evitar la atención del mundo casi hasta la era moderna, pero así ha sido. Ni más ni menos. Hasta hace menos de veinte años la historia de la fundación de Sydney era prácticamente desconocida.
Los exploradores se pasaron casi trescientos años buscando un supuesto continente meridional, Terra Australis Incognita, una masa espaciosa que contrarrestara al menos en algo la tierra que cubre la parte norte del globo. En cualquier caso pasaron una de estas dos cosas: o lo encontraron y no se enteraron, o pasaron de largo.
En 1606, un marinero español llamado Luis Váez de Torres salió a navegar por el Pacífico desde América del Sur y llegó al estrecho canal (ahora denominado Estrecho de Torres) que separa Australia de Nueva Guinea sin tener la menor idea de que había hecho el equivalente náutico de enhebrar una aguja. Treinta y seis años más tarde mandaron al holandés Abel Tasman a buscar la legendaria Tierra del Sur y logró navegar 2.000 millas junto a la parte sur de Australia sin detectar que había tierra poco más allá del horizonte a mano izquierda. Finalmente fue a parar a Tasmania (a la que denominó Tierra de Van Diemen en alusión a su superior de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales) y siguió hasta descubrir Nueva Zelanda y Fiji, pero no fue un viaje muy logrado. En Nueva Zelanda los capturaron los maorís, que devoraron a algunos de sus hombres —no es algo que haga buena impresión en un informe— y no consiguió encontrar nada que se pudiera considerar valioso. Al volver a casa avistó la costa norte de Australia pero, descorazonado, no le dio importancia y siguió su camino.
Esto no quiere decir que Australia no haya sentido nunca la huella europea. Desde principios del siglo XVII los marineros se detuvieron en sus costas norte y occidental, a menudo después de embarrancar. Estos primeros visitantes dejaron algunos nombres en los mapas —Cape Leewin, Archipiélago Dampier, Islas Abrolhos— pero no vieron ningún motivo para entretenerse en un lugar tan árido y siguieron adelante. Sabían que había algo —seguramente una isla del tamaño de Nueva Guinea, o quizás un grupo de islas pequeñas como las Indias Orientales— y a esa amorfa entidad la llamaron Nueva Holanda, pero no la identificaron con el tan buscado continente meridional.
Debido al azaroso y casual carácter de estas visitas, nadie sabe cuándo cayó Australia por primera vez bajo el ojo europeo. La primera visita registrada fue en 1606, cuando un grupo de marineros holandeses al mando de Willem Jansz, o Janszoon, desembarcaron un instante en la costa del lejano norte (y se retiraron a la misma velocidad bajo una lluvia de flechas aborígenes), pero es evidente que otros ya habían estado allí. En 1916 se encontraron un par de cañones portugueses, no posteriores a 1525, en un lugar llamado Carronade Island, en la costa noroeste. Los habrían dejado probablemente los primeros europeos que llegaron tan lejos de casa, pero de esta visita que ha hecho época no se sabe nada. Aún más intrigante es un mapa, dibujado por mano portuguesa y que data más o menos del mismo período, que muestra no sólo una gran masa de tierra donde se encuentra Australia, sino una cierta similitud con los salientes y entrantes de la costa oriental australiana, algo que teóricamente no vio ningún extranjero hasta dos siglos y medio después.
De modo que cuando, en abril de 1770, el teniente James Cook y su expedición a bordo del británico Endeavour avistaron la punta sureste de Australia, bordearon la costa 2.900 km hacia el norte y llegaron a Cape York, no fue tanto un descubrimiento como una confirmación.
Aunque el viaje de Cook fue sin duda heroico, su primer objetivo era mundano. Lo habían enviado a dar media vuelta al mundo, a Tahití, para medir el tránsito de Venus por delante del Sol. Combinando ésta con otras medidas tomadas al mismo tiempo en otros lugares, permitiría a los astrónomos calcular la distancia de la Tierra al Sol. No se trataba de un procedimiento especialmente complicado pero era importante hacerlo bien. Un intento realizado ocho años antes durante el último paso había fracasado, y el siguiente tardaría 105 años en producirse. Felizmente para la ciencia y para Cook, los cielos se mantuvieron claros y las medidas se tomaron sin contratiempos ni complicaciones.
Entonces Cook se dispuso a seguir con la segunda parte de su misión: explorar las tierras de los Mares del Sur y llevar a casa todo lo que pudiera ser de interés científico. Con este fin, llevaba consigo a Joseph Banks, un joven botánico inteligente y rico. Decir que Banks era un coleccionista empedernido es un descarado eufemismo. En los tres años que duró el trayecto del Endeavour había recogido unos treinta mil especímenes, entre ellos al menos mil cuatrocientas plantas nunca vistas, de modo que de una sola vez había aumentado el número de plantas conocidas en todo el mundo en más de un cuarto. Banks regresó con tantas muestras que el Museo de Historia Natural de Londres tiene cajones llenos de objetos que, 220 años después, esperan a ser catalogados. En el mismo viaje también se realizó la primera circunnavegación con éxito de Nueva Zelanda, confirmando que no formaba parte del legendario continente meridional, como había concluido Tasman lleno de optimismo, sino que eran dos islas. Se mire como se mire, había sido un buen viaje y podemos suponer que un halo de satisfacción recorrió el Endeavour cuando emprendió el camino de vuelta.
Así que cuando, el 19 de abril de 1770, tres semanas después de salir de Nueva Zelanda, el teniente Zachary Hicks gritó «¡Tierra a la vista!» al ver lo que sería la punta sureste de Australia, el Endeavour y su tripulación estaban de buena racha. Cook bautizó el lugar como Point Hicks (ahora se llama Cape Everard) y puso rumbo al norte.
La tierra que encontraron no era sólo mayor de lo que habían supuesto, sino más alentadora. Porque en toda su longitud, la costa oriental era más exuberante, más irrigada y más bien provista de puertos y lugares donde anclar que todo lo que se había informado sobre Nueva Holanda. Presentaba, según Cook, «un aspecto muy prometedor y agradable [...] con colinas, cordilleras, llanos y valles, con algo de hierba pero en su mayoría [...] estaba cubierta de bosque». Lo cual no coincidía con las estepas áridas e inhóspitas que habían encontrado los demás.
Navegaron a lo largo de la costa durante cuatro meses. Se detuvieron en un lugar que Cook bautizó como Botany Bay, embarrancaron desastrosamente en la Gran Barrera de Arrecifes y, finalmente, después de hacer unas reparaciones de urgencia, dieron la vuelta a la punta más al norte del continente, Cape York. La noche del 21 de agosto, casi por casualidad, Cook bajó a tierra en un lugar que llamó Possession Island, plantó una bandera y reclamó la costa este para Gran Bretaña.
Fue una notable gesta para un hombre que era hijo de un trabajador del interior de Yorkshire, que no había visto el mar hasta los dieciocho años y que había entrado en la Marina hacía sólo trece, a la avanzada edad de veintisiete. Volvería dos veces más al Pacífico en viajes aún más importantes —en el siguiente navegaría 110.000 km— hasta que fue asesinado (y probablemente devorado) por nativos en la costa de Hawai en 1779. Cook fue un gran navegante y un observador perspicaz, pero cometió un error esencial en su primer viaje: creyó que la estación húmeda de Australia era la seca, y concluyó que el país era más hospitalario de lo que es.
El alcance de este error se puso de manifiesto cuando Gran Bretaña perdió sus colonias americanas y, como necesitaba un nuevo lugar donde mandar a los indeseables, puso la mirada en Australia. Curiosamente, la decisión se tomó sin ningún intento previo de exploración. Cuando el capitán Arthur Phillip, al mando de un escuadrón de once naves —conocidas respetuosamente desde entonces como la Primera Flota—, se embarcó en Portsmouth en mayo de 1787, él y alrededor de mil quinientas personas a su cargo se dirigieron a fundar una colonia en un lugar absurdamente remoto, casi desconocido, que sólo se había visitado una vez hacía diecisiete años, por un breve espacio de tiempo, y que no había visto un europeo desde entonces.
Hasta la fecha no se había trasladado a tanta gente a tanta distancia y a un coste tan elevado; total, para encarcelarlos. Según el criterio moderno (o sea, cierto criterio), sus penas eran ridículamente desproporcionadas. La mayoría eran sólo ladronzuelos. Gran Bretaña no pretendía deshacerse de un cuerpo de peligrosos criminales sino mermar la fuerza de una clase social baja. El grueso se mandaba a los confines de la Tierra por robar cualquier nimiedad. Un pobre y desgraciado individuo cumplía condena por robar doce pepinos. Otro se había agenciado tontamente un libro llamado Resumen del próspero estado de la Isla de Tobago. La mayor parte de los delitos eran producto de la desesperación o por no haber podido resistir la tentación.
Por lo general, el período de deportación era de siete años, mas como no se había previsto el regreso y pocos podían pensar en pagarse el pasaje, la deportación en Australia era en definitiva una cadena perpetua. Aquélla era una época despiadada. A finales del siglo XVIII los códigos de leyes británicos estaban repletos de delitos capitales; te podían ahorcar por 200 delitos, incluido uno muy curioso que consistía en «hacerse pasar por egipcio». En tales circunstancias, la deportación podía considerarse una alternativa misericordiosa.
El viaje desde Portsmouth duraba 252 días —ocho meses— y cubría 15.000 millas de mar abierto (más de lo que parece estrictamente necesario, pero cruzaban el Atlántico en ambas direcciones aprovechando los vientos favorables). Cuando llegaron a Botany Bay se encontraron con que no era el plácido refugio que esperaban. Su expuesta posición hacía peligroso el anclaje, y una expedición a tierra no encontró más que mosquitos y pantanos. «De los prados naturales que el señor Cook menciona cerca de Botany Bay, no hemos encontrado nada», escribió un perplejo miembro del grupo. La descripción de Cook había hecho que pareciera un estado del interior de Inglaterra, donde se puede jugar a croquet y disfrutar de una merienda en el césped. Era evidente que lo había visto en otra estación.
Mientras reflexionaban sobre su desafortunada situación, sucedió una de esas coincidencias en que abunda la historia de Australia. Aparecieron dos naves en el horizonte oriental y se unieron a ellos en la bahía. Iban al mando de un campechano francés, el conde Jean-François de La Pérouse, que dirigía un viaje de exploración de dos años alrededor del Pacífico. De haber llegado La Pérouse un poco antes, habría reclamado Australia para Francia y le habría ahorrado al país 200 años de cocina inglesa. En lugar de eso, aceptó su desgraciado retraso con la elegancia característica de la época. El semblante de La Pérouse cuando le explicaron que Phillip y su tripulación habían navegado 1.500 millas para encerrar a una gente que había robado encajes, pepinos y un libro sobre Tobago, debió de ser uno de los más curiosos de la historia, pero, ¡ay!, no ha quedado registrado. Sea como fuere, después de un plácido descanso en Botany Bay, partió y no se le volvió a ver más. Poco después, sus dos naves y todos los que iban a bordo se perdieron en una tormenta cerca de las Nueva Hébridas.
Mientras tanto, Phillip, buscando un lugar más agradable, navegó costa arriba hacia otro entrante, que Cook había registrado pero no explorado, y se adentró en los salientes de piedra arenisca que forman su bocana. Allí descubrió uno de los mayores puertos naturales del mundo. En el punto donde se encuentra Circular Quay fondeó sus naves y fundó una ciudad. Era el 26 de enero de 1788. La fecha se recordaría siempre como Día de Australia.
Entre los muchos e interesantes misterios de Australia en sus primeros años está la procedencia de muchos de sus nombres. Fue Cook quien denominó la costa oriental Nueva Gales del Sur, y nadie sabe por qué. ¿Quería dar a entender que aquello se convertiría en una nueva Gales en el Sur o simplemente en una nueva versión de Gales del Sur? Si era esto último, ¿por qué sólo Gales del Sur y no toda? Nadie lo sabe. Lo que es seguro es que no tenía ninguna relación, que se sepa, con tan verde principado, del sur ni de ningún otro lugar.
Igualmente «Sydney» es un apelativo curioso. Phillip pretendía que el nombre se aplicara sólo a la ensenada. Quería que la ciudad se llamara Albión, pero el nombre no arraigó. Sabemos por quién se denominó Sydney: Thomas Townshend, primer barón de Sydney, que era el secretario colonial y nacional y por consiguiente el superior inmediato de Phillip. Lo que ignoramos es por qué Townshend, cuando lo nombraron barón, eligió el título de Sydney. La razón murió con él, y el título no duró mucho; se extinguió en 1890. El puerto se denominó Port Jackson (oficialmente todavía se llama así) por un juez del almirantazgo, un tal George Jackson, que más tarde abandonaría su apellido de nacimiento para asegurarse la herencia de un pariente excéntrico, y terminó su vida como Duckett.
De las aproximadamente mil personas que desembarcaron, unos setecientos eran prisioneros, y el resto, marineros y oficiales, familiares de los oficiales, y el gobernador y su séquito. El número exacto de cada grupo se desconoce,[8] pero no tiene mucha importancia. Entonces ya eran todos prisioneros.
Por decirlo de alguna manera, formaban un grupito curioso. Para rematar había un chico de nueve años y una anciana de ochenta y dos; no era precisamente la clase de personas que uno invitaría a una penosa experiencia. Aunque en Londres se había apuntado que en una situación tan remota serían necesarias ciertas habilidades, nadie había tomado medidas al respecto. El grupo no incluía a ningún experto en ciencias naturales, ningún buen agricultor, nadie que tuviera la más mínima idea del cultivo en un clima hostil. Los prisioneros eran en el aspecto práctico unos inútiles. De los 700 sólo había un pescador con experiencia y no más de cinco con cierto conocimiento de la construcción. Phillip era sin duda un hombre agradable y con un carácter bueno y honesto, pero su situación era lamentable. Enfrentado a una tierra llena de plantas que no había visto nunca y de las que no sabía nada, escribió con desesperación: «No tengo ni un botánico, ni siquiera un jardinero inteligente».
Echándole agallas, lo hicieron lo mejor que pudieron: no podían elegir. Se mandaron grupos a explorar y a ver lo que podían encontrar (básicamente nada); se construyó una granja gubernamental con vistas a la bahía donde ahora se encuentra el Jardín Botánico, y se intentaron establecer relaciones cordiales con los nativos. Los «indios», como se les llamaba al principio, eran desconcertantemente imprevisibles. Por lo general eran cordiales, pero aun así atacaban sin más ni más a los colonos cuando salían del campamento a pescar o explorar. En el primer año, murieron diecisiete colonos de esta manera y muchos más resultaron heridos, incluido el propio gobernador Phillip, que se acercó a un aborigen en Manly Cove con la intención de conversar con él y, para gran consternación suya, le clavó una lanza en el hombro que le salió por la espalda. (Se recuperó.)
Lo tenían casi todo en contra. Carecían de ropa impermeable para la lluvia y mortero para construir viviendas; no tenían arados para labrar los campos ni animales de tiro. El suelo parecía maldito en todas partes, con una «esterilidad insuperable». La mayoría de cosechas que se conseguían las robaban, al abrigo de la noche, los marineros o los prisioneros. Durante años, a ambos grupos les faltaron no sólo alimentos, sino cualquier artículo básico imaginable: zapatos, mantas, tabaco, clavos, papel, tinta, tela impermeable, sillas de montar; vamos, todo lo que exigía manufactura. Los soldados hicieron lo que pudieron para evaluar sus recursos, pero la mayoría poco sabía lo que estaban buscando cuando salían a buscarlo, o cuando lo encontraban. El historiador Glen McLaren cita un informe de un soldado al que enviaron al valle de Hunter River para explorarlo. «La tierra es negra —escribió el soldado esperanzado—, pero está mezclada con una especie de arena o sustancia margosa. También hay muchos peces, y, por los saltos que dan, supongo que son del tipo de las truchas.»
El desarrollo se retrasó aún más por la ineludible dependencia de los prisioneros, a los que claramente faltaba cualquier motivación que no fuera el propio interés. Los más astutos aprendieron en seguida a mentir para ahorrarse obligaciones. Un tal Hutchinson, que encontró un aparato relegado a un rincón, convenció a sus superiores de que lo sabía todo sobre tintes, y se pasó meses experimentando con probetas y balanzas, hasta que fue evidente que no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Cuando no podían engañar a sus jefes, los prisioneros lograban a menudo engañar a sus compañeros. Durante años existió un comercio ilícito que consistía en que a los convictos recién llegados se les vendía mapas que mostraban cómo llegar andando a China. Un grupo de sesenta escaparon convencidos de que aquella acogedora tierra se encontraba justo al otro lado de un río vagamente lejano.
En 1790, la granja del gobierno se había abandonado y, sin ninguna señal de refuerzos de Inglaterra, eran totalmente dependientes de sus menguantes provisiones. No sólo carecían de comida, sino que con los años apenas era comestible: el arroz estaba tan lleno de gusanos que «todos los granos [...] se movían», como escribió con escrúpulos Watkin Tench. En el punto culminante de su crisis se despertaron una mañana y descubrieron que media docena de las vacas que quedaban habían desaparecido, y no volvieron a verlas. Aquellos colonos estaban en serio peligro.
En ocasiones la inutilidad de esos hombres despierta incluso ternura. Cuando los aborígenes mataron a un convicto llamado McEntier, el gobernador Phillip, preso de una furia poco habitual (poco después de que le clavaran la lanza), mandó a un grupo de marineros a una expedición de castigo con orden de volver con seis cabezas: no importaba cuáles. Los marineros deambularon por la maleza unos días, pero sólo lograron capturar a un aborigen, y lo soltaron cuando se dieron cuenta de que era un amigo. Al final no capturaron a nadie y el asunto al parecer se olvidó.
Agotado por la tensión, a Phillip lo mandaron a casa después de cuatro años, y se retiró a Bath. Además de fundar Sydney, consiguió una notable gesta: en 1814, murió al caer de una silla de ruedas desde una ventana.
II
En el paraíso edulcorado que es el Sydney moderno es imposible imaginar cómo era la vida en aquellos primeros años. En parte por la razón evidente de que las cosas han cambiado un poco. Donde hace 200 años había cabañas y tiendas andrajosas, hoy se levanta una ciudad grande y acogedora, en una transformación tan total que es imposible visualizar los dos extremos a la vez. Pero, así mismo, influye que los primeros pasos en Australia no sólo estén falseados, incluso ahora, sino también silenciados.
En ningún lugar de la ciudad se destaca un monumento a la Primera Flota. Si uno visita el Museo Marítimo Nacional de Sydney, sin duda tendrá la impresión de que algunos de los primeros residentes pasaron privaciones —incluso puede llegar a deducir que su presencia no era del todo voluntaria—, pero que llegaron encadenados es algo que no aparece por ningún lado. En su majestuosa historia de los primeros años del país, La costa fatídica, Robert Hugues apunta que hasta la década de 1960 no se dedicó a los convictos australianos ninguna atención académica, y tampoco se ha explicado en la escuela. En A Secret Country, John Pilger escribe que en su infancia en Sydney en la década de 1950, ni siquiera en el ámbito familiar se hacía referencia a «La mancha», el curioso eufemismo menstrual con que se conocía los antecedentes convictos. Puedo confirmar que ponerse ante un público de sonrientes australianos y hacer siquiera el más inocente chiste sobre su pasado convicto es sentir que el aire acondicionado se eleva de inmediato.
Personalmente, creo que los australianos deberían estar en extremo orgullosos de que unos comienzos tan poco propicios, en un lugar remoto y problemático, hayan podido crear una sociedad próspera y dinámica. Es algo grande. ¿Qué más da que la abuelita tuviera los dedos un poco largos en su juventud? Fijémonos en lo que dejó luego.
Y estamos otra vez en Circular Quay, en Sydney, donde el gobernador Phillip y su desordenada y salobre banda desembarcaron hace dos siglos. Había vuelto a Australia después de un viaje a casa para cumplir con unos compromisos y me sentía, tengo que admitirlo, bastante contento. El sol era magnífico y la ciudad cobraba vida —se levantaban las persianas y se colocaban sillas ante las cafeterías—, y yo disfrutaba de aquella agradable sensación que se apodera de ti cuando sales de un avión hermético y te encuentras otra vez en las antípodas. Iba a ver Sydney por fin.
La vida no puede ofrecer muchos lugares mejores donde estar a las ocho y media en una mañana estival de un día laborable que Circular Quay, en Sydney. Para empezar, presenta una de las vistas más impresionantes del mundo. A la derecha, dolorosamente brillando bajo el sol, se alza el famoso Opera House, con su techo airoso y lleno de ángulos. A la izquierda, el estupendo y noble Harbour Bridge. En el agua, resplandeciente y atrayente, está Luna Park, un parque de atracciones al estilo de Coney Island, con una cabeza que sonríe como una maníaca a modo de puerta. En el agua centelleante se amontonan los ferrys anticuados y regordetes del puerto, luciéndose ante el mundo como si los hubieran sacado de las páginas de un libro infantil de los años cuarenta con el título de Thomas, el transbordador, vomitando ríos de oficinistas bronceados y con trajes ligeros de camino a las torres de vidrio y cemento que se alzan detrás.
Un ambiente de alegre laboriosidad empapa la escena. Se trata de gente que vive en una sociedad segura y equitativa, en un clima que te hace fuerte y guapo, en una de las mejores ciudades del mundo, y que va a trabajar en un barco de cuento de hadas, cruzando una sublime llanura de agua, y cada mañana levanta la vista de sus Herald y Tribune para observar el famoso Opera House, el estimulante puente y la cara risueña del Luna Park. No me extraña que parezcan tan descaradamente felices.
Es el Opera House lo que más atrae la atención, y es fácil entender por qué. Resulta tan asombrosamente familiar —eso de «vaya, ya estoy en Sydney»—, que no puedes dejar de mirarlo. Clive James equiparó una vez el Opera House con una «máquina de escribir portátil llena de conchas de ostras», lo que quizás es un pelo duro. En todo caso, el Opera House no tiene nada que ver con la estética. Es algo así como un icono.
Que exista ya es un pequeño milagro. Ahora es difícil concebir lo atrasada que estaba Sydney alrededor de 1950, olvidada del mundo y a la sombra de todos, incluso de Melbourne. Hasta 1953, sólo había 800 habitaciones de hotel en la ciudad, insuficientes para una convención mediana, y nada que hacer por la noche; hasta los bares cerraban a las seis de la tarde. La capacidad de la ciudad para la mediocridad no puede ilustrarse mejor que con el hecho de que el Opera House esté ahora, donde buenamente lo permiten el agua y la tierra, en la antigua ubicación de un garaje municipal de tranvías.
Entonces sucedieron dos cosas. Melbourne fue nominada para celebrar los Juegos Olímpicos de verano de 1956 —una llamada a la acción a Sydney donde las haya— y sir Eugene Goossens, director de la Sydney Symphony Orchestra, empezó a moverse para que se construyera una sala de conciertos en una ciudad que no tenía ni un solo espacio decente para la música. Con este incentivo, la ciudad decidió echar abajo la cochera de los tranvías y construir algo glorioso en su lugar. Se convocó un concurso de diseño y se reunió a una serie de respetables ciudadanos para seleccionar al ganador. Incapaces de llegar a un acuerdo, los jueces pidieron opinión a Eero Saarinen, un arquitecto americano de origen finlandés, que echó un vistazo a la oferta y eligió un diseño de los que había rechazado el jurado. Era de Jørn Utzon, un arquitecto danés de treinta y siete años, casi desconocido. Posiblemente con gran alivio del jurado, y hay que reconocerles el mérito, aceptaron la opinión de Saarinen y se mandó un cable a Urtzon con la noticia.
«El plan —según John Gunther— era atrevido, único, muy bien pensado —a pesar de su dificultad— desde su concepción.» El problema era el famoso techo. Nada tan atrevidamente inclinado y pesado se había construido hasta entonces y nadie estaba seguro de lo que podía pasar. Visto en perspectiva, las prisas con que se empezó el proyecto fueron probablemente su salvación. Uno de los ingenieros jefes escribió después que si alguien hubiera advertido al principio que aquello era prácticamente imposible, nunca se le habría dado el visto bueno. Sólo para descubrir los principios fundamentales para construir el techo se tardó cinco años —para todo el proyecto se habían previsto no más de seis— y al final la construcción se alargó durante más de una década y media. El coste final ascendió a 102 millones de dólares, catorce veces más que el cálculo original.
Curiosamente, Utzon no ha visto nunca su premiada creación. Lo despidieron en 1966 a raíz de unas elecciones que conllevaron un cambio de gobierno, y ya no volvió. Tampoco ha vuelto a diseñar nada ni remotamente tan famoso. Goossens, el hombre que empezó todo aquello, tampoco llegó a ver realizado su sueño. En 1956, cuando cruzaba la aduana en el aeropuerto de Sydney, le descubrieron encima una gran y variada colección de material pornográfico, y se le invitó a llevarse sus sórdidas costumbres continentales a otra parte. En consecuencia, por una de esas ironías de la vida, no pudo disfrutar de su mejor erección.
El Opera House es un edificio espléndido y no es mi intención quitarle ningún mérito, pero mi corazón pertenece al Harbour Bridge. No es tan festivo, y sí mucho más dominante; se ve desde cualquier rincón de la ciudad, introduciéndose en los ángulos más insospechados, como un pariente que quiere salir en todas las fotos. Desde lejos tiene una cierta contención cortés, es majestuoso aunque no impositivo, y de cerca sólo emana poder. Se levanta sobre ti, es tan alto que se podría comparar con un edificio de diez pisos por lo menos, y parece la cosa más pesada de la tierra. Todo lo que contiene —los bloques de piedra de sus cuatro torres, las rejas de hierro forjado, las placas de metal, los seis millones de remaches (con cabezas como mitades de manzana)— es de lo más grande en su especie que uno ha visto. Es un puente construido por gente que ha vivido una revolución industrial, gente con montañas de carbón y hornos donde fundir un barco de guerra. Sólo el arco pesa 30.000 toneladas. Es un gran puente.
De punta a punta, mide 500 m. Lo digo no sólo porque he caminado por ellos, sino porque la cifra tiene una cierta intensidad. En 1923, cuando los ciudadanos decidieron construir un puente sobre el puerto, no pensaban en un puente cualquiera, sino en el espacio arqueado más largo construido hasta entonces. Era una empresa ambiciosa para un país tan joven y tardaron en construirlo más de lo que pensaban, casi diez años. Justo antes de terminarlo, en 1932, el Bayonne Bridge de Nueva York se inauguró sin aspavientos y se descubrió que medía 63 cm más, un 0,121%.[9]
Después de tanto tiempo en un avión, estaba deseoso de estirar mis «bien torneadas» extremidades, así que crucé el puente hasta Kirribilli y entré en los antiguos y acogedores barrios de la baja costa norte. Es una zona estupenda. Paseé hasta la pequeña ensenada de la que mi héroe, el aviador Charles Kingsford Smith (del que daré más datos después), despegó increíblemente en un aeroplano, y llegué a las colinas sombreadas de arriba, donde apacibles urbanizaciones se ocultaban entre jacarandas floridas y aromáticos jazmines (en todos los jardines había telarañas como trampolines, en cuyo centro dormitaban unos inquilinos que cortarían la respiración al más valiente). En cada esquina se podía tener un atisbo del puerto azulado —sobre la pared de un jardín, en la pendiente de una carretera, suspendido entre casas próximas entre sí como una sábana tendida— y aún era más bonito por ser furtivo. Sydney tiene barrios llenos de palacetes que parecen consistir sólo en balcones y cristales, con alguna que otra persiana para impedir el paso del sol o tapar la vista. Pero en la costa norte, más sabia y noblemente, han sacrificado las vistas a gran escala por la sombra fresca de los árboles, y todos los residentes irán al cielo, eso lo garantizo yo.
Caminé varios kilómetros, cruzando Kirribilli, Neutral Bay y Cremorne Point, y más allá, a través de los prósperos barrios de Mosman, hasta llegar por fin a Balmoral, con una playa umbría con vistas al Middle Harbour y un parque espléndido ante la playa bajo la sombra de las sólidas higueras de Moreton Bay, sin duda el árbol más bonito de Australia. Un rótulo en la orilla decía que si te devoraba un tiburón no era porque no te lo hubieran advertido. Parece que los ataques de los tiburones son más probables dentro del puerto que fuera. No sé por qué. También había leído en el divertido libro de Jan Morris, Sydney, que el puerto está repleto de letales peces duende. Lo más destacable de todo es que, nunca he vuelto a encontrar otra referencia a estos animalitos rapaces. Lo cual no significa, me apresuro a añadir, que al señor Morris le sobre imaginación; simplemente que no es posible en una sola vida enterarse de todos los peligros que acechan bajo cada zarzal o cada charco de agua en este país tan admirablemente venenoso y devorador.
Estas ideas cobraron una cierta relevancia unas horas después, en el seco calor de la tarde, cuando volvía a la ciudad agotado y empapado de sudor, e impulsivamente me metí en el majestuoso y siniestro Museo Australiano, junto a Hyde Park. No entré porque fuera fabuloso, sino porque estaba a punto de volverme loco por el calor y parecía uno de esos sitios que están mal iluminados y agradablemente refrigerados por dentro. Se daban las dos cosas, y además era fabuloso. Es un lugar inmenso y anticuado —lo digo como un gran cumplido; no se me ocurre nada mejor para un museo— con salas de techos altísimos llenas de animales disecados y enormes vitrinas de insectos cuidadosamente expuestos, pedazos de luminosos minerales o artilugios aborígenes. En un país como Australia, cada sala es un prodigio.
Como es de imaginar, me sentía especialmente atraído por todo lo que podía hacerme daño, lo que en un contexto australiano es casi todo. Realmente es un país extraordinariamente letal. Claro que ellos quitan hierro al hecho de que cada vez que pones los pies en el suelo tengas alguna probabilidad de que algo te muerda el tobillo. Por ejemplo, mi guía comentaba que «sólo» catorce especies de serpientes australianas eran realmente mortales, entre ellas la serpiente parda occidental, la víbora de la muerte del desierto, la serpiente tigre, el taipán y la serpiente marina de vientre amarillo. El taipán es con el que hay que tener cuidado. Es la serpiente más venenosa de la Tierra, con una embestida tan rápida y llena de veneno que probablemente tu última frase en esta vida sea: «¿Qué es esto, una ser...?».
Incluso desde el otro lado de la sala ya se podía ver en qué vitrina estaba el taipán disecado, porque alrededor había un grupito de niños en un silencio absorto ante la mirada impasible de unos ojos pequeños y perezosamente odiosos. Puedes matarla, disecarla y ponerla en una vitrina, pero no puedes hacer desaparecer la amenaza. Según la etiqueta, el taipán lleva un veneno cincuenta veces más mortífero que el de la cobra, la siguiente de la lista. Curiosamente, sólo se ha registrado un ataque mortal, en Mildura, en 1989. Pero nosotros, mis concentrados amiguitos y yo sabíamos la verdad: que una vez fuera del museo, los taipanes no están disecados ni tras un cristal.
Al menos el taipán mide metro y medio y es grueso como la muñeca de un hombre, lo cual ofrece una oportunidad razonable de verlo. Lo que me parecía más detestable era la existencia de las pequeñas serpientes letales, como la pequeña víbora de la muerte del desierto. Sólo mide 20 cm y vive soterrada en la arena blanda, o sea que no tienes esperanza ninguna de verla hasta que depositas tus agotadas posaderas sobre su cabeza. Aun más preocupado me tenía la serpiente marina de Point Darwin, no mayor que un gusano pero que lleva veneno suficiente, si no para matarte, para hacerte llegar tarde a la cena.
Pero esto no es nada comparado con la delicada y diáfana medusa cofre, el animal más venenoso de la Tierra. Oiremos hablar más de los indescriptibles horrores de esta bolsita letal cuando lleguemos al trópico, pero me permitiré adelantar una anécdota. En 1992, un joven de Cairns, ignorando todas las advertencias, se fue a nadar en aguas del Pacífico a un lugar llamado Holloway Beach. Se bañó y zambulló, riéndose de sus amigos de la playa por su prudente cobardía, y de repente se puso a gritar con un sonido inhumano. Dicen que no hay dolor comparable. El joven se arrastró fuera del agua, cubierto de rayas como latigazos donde los tentáculos de la medusa lo habían rozado, y sufrió un ataque de temblores. Poco después llegó la ambulancia, lo llenaron de morfina y se lo llevaron para atenderlo. Y esto es lo peor: incluso inconsciente y sedado no paraba de gritar.
Me alegré de saber que en Sydney no hay medusas de ésas. El peligro local más famoso es la araña de tela de embudo, el insecto más venenoso del mundo, con una ponzoña «muy tóxica y que actúa con gran rapidez». Un simple pellizco, si no se trata inmediatamente, te hace saltar presa de ataques de una incomparable vivacidad; después te pones azul y finalmente te mueres. Se han registrado trece muertes, pero ninguna desde 1981, cuando se descubrió el antídoto. También son venenosas las arañas de cola blanca, ratón y lobo, nuestra vieja amiga la viuda negra australiana («se registran centenares de picaduras al año [...] más o menos una docena de muertes») y un especimen solitario y displicente llamado fiddleback[10]. No podría decir con seguridad si había visto alguno en los jardines por donde había pasado, pero tampoco lo contrario, porque todas me parecían más o menos iguales. La verdad es que nadie sabe por qué la arañas australianas son tan extravagantemente tóxicas; porque capturar otros insectos e inyectarles veneno suficiente para matar a un caballo parece un caso evidente de celo destructivo. Una cosa es verdad, todo el mundo les deja mucho espacio.
Estudié con especial atención la araña de tela de embudo porque era el animal que tenía más probabilidades de encontrarme en los próximos días. Medía aproximadamente cuatro centímetros, era redonda, peluda y fea. Según la etiqueta, puedes identificar a una araña de tela de embudo por «el órgano de apareamiento del macho, una mácula muy curva, el caparazón brillante y el labio inferior con espinas cortas y despuntadas». Como alternativa, claro, puedes dejar que te pique. Lo copié todo con cuidado antes de que se me ocurriera que, si vislumbraba alguna bestia peluda y grande avanzando como un cangrejo por las sábanas, no era probable que advirtiera uno solo de sus rasgos anatómicos, por muy singulares y reveladores que fueran. Así que dejé mi libreta y me fui a contemplar los minerales, que no son tan estimulantes pero tienen la virtud, en compensación, de que casi nunca te atacan.
Me pasé cuatro días deambulando por Sydney. Visité los principales museos con dedicación y pasé una tarde en la admirable y acogedora Biblioteca Pública de Nueva Gales del Sur, pero básicamente iba siempre a sitios donde hubiera agua. Sin duda, es el puerto lo que ha hecho a Sydney. No es tanto un puerto como un fiordo, de 25 km de largo y perfectamente proporcionado: tan grande como majestuoso, pero pequeño por su ambiente pueblerino. Estés donde estés, la gente de la otra orilla nunca está tan lejos que parezca remota; si quieres puedes saludarlos. Como cruza el centro de la ciudad de este a oeste, divide Sydney en más o menos dos partes iguales, los suburbios del norte y del este. (Da igual que los suburbios del este estén realmente en el sur, o que muchos de los suburbios del norte estén claramente en el este. Los australianos, no hay que olvidarlo, empezaron siendo británicos.) Decir que tiene 25 km de largo no da ni una ligera idea de su extensión. Como constantemente se introduce en brazos que orillan en pequeñas y apacibles ensenadas, unas bahías suavemente festoneadas, la línea costera del puerto mide 244 km. La consecuencia de esta tortuosidad característica es que tan pronto caminas junto a una cala diminuta y protegida que parece estar a kilómetros de distancia, como vas a parar a un cabo donde aparece una gran extensión de agua con el Opera House y el Harbour Bridge, y rascacielos reluciendo bajo un sol implacable en primer plano. Es increíblemente seductor.
En mi último día subí a Hunter’s Hill, un barrio venerable y misterioso a unos diez kilómetros del centro de la ciudad, en un largo dedo de tierra que da a uno de los entrantes más apacibles del puerto. Lo elegí porque Jan Morris dice en su libro que es precioso. Supongo que ella llegaría por agua, como haría cualquier persona sensata. Yo decidí acercarme andando por Victoria Road, que tal vez no es la calle más fea de Australia pero sí la más desagradable para pasear.
Anduve kilómetros sin una sombra atravesando zonas de fábricas, almacenes y líneas de ferrocarril; después más kilómetros por barrios de comercio marginal de muebles baratos, mayoristas industriales y pubs deslucidos que ofrecían alicientes surrealistas de escaso atractivo («Sorteo de carne de 6 a 8»). Cuando llegué a un pequeño rótulo que indicaba una calle lateral hacia Hunter’s Hill, mis expectativas estaban por los suelos. No puede uno imaginarse mi satisfacción al descubrir que Hunter’s Hill valía todo mi sufrimiento: un barrio precioso y discreto de sólidas mansiones de piedra, acogedoras casitas y tiendas pintorescas de una venerabilidad a veces impresionante. Tenía un pequeño pero espléndido ayuntamiento de 1860 y una farmacia que funcionaba desde 1890, que en Australia debe de ser un récord. Todos los jardines eran una maravilla y casi desde cualquier parte se podía atisbar el puerto. No podía estar más encantado.
Con pocas ganas de volver sobre mis pasos, decidí seguir un poco más, por Linley Point, Lane Cove, Northwood, Greenwich y Wollstonecraft, y volver al mundo conocido por el Harbour Bridge. Era una gran vuelta y el día bochornoso, pero Sydney es un lugar estupendo para pasear y me sentía con ánimos. Habría caminado una hora más o menos cuando experimenté aquella sensación —aún no había llegado a Linley Point y me quedaban varios kilómetros hasta el centro—, pero entonces descubrí en el mapa lo que parecía un atajo a través de un lugar llamado Tennyson Park.
Seguí una calle lateral, fui a parar a una calle residencial y un poco más allá encontré la entrada del parque. Un rótulo anunciaba que aquello era un bush protegido y se rogaba educadamente no salirse del camino. Bueno, me parecía una idea espléndida —una extensión de auténtica maleza en el centro de una gran ciudad— y entré con buena disposición de ánimo. No sé qué imaginan los demás cuando piensan en el bush, pero aquello no era la semiestepa marrón que yo esperaba, sino un bosque de árboles con un camino salpicado de sol y un tintineante arroyo. No parecía muy transitado —a cada momento tenía que agacharme o esquivar alguna gran telaraña colgando en el camino— lo que me dio una sensación de feliz descubrimiento.
Pensé que tardaría unos veinte minutos en cruzar el parque —o «reserva», como lo llaman los australianos— y debía de estar a medio camino cuando, a la derecha, a una distancia sin determinar, me llegó un ladrido de perro, dubitativo, como si dijera: «¿Quién anda ahí?». No estaba muy cerca ni era intimidatorio, pero era sin duda el ladrido de un perro grande. Algo en su tono decía: devorador de carne, muy grande, varias generaciones atrás era un lobo. Casi en el mismo momento se le unió el ladrido de un colega, también grande, y esta vez fue un ladrido sin duda menos dubitativo. Éste decía: «¡Alerta roja! ¡Intrusos en nuestro territorio!». Al cabo de un minuto los dos estaban frenéticos.
Nervioso, apresuré el paso. No caigo bien a los perros. Es simplemente una ley del universo, como la gravedad. No exagero cuando digo que nunca me he cruzado con un perro que no se comportara creyendo que estoy a punto de quitarle su comida. Perros que no se han movido del sofá desde hace años lo hacen cuando me huelen al pasar, y se lanzan furiosos contra la ventana cerrada. He visto a perros insignificantes, no mayores que una zapatilla peluda, tirar al suelo a viejecitas y arrastrarlas a campo través en su afán por hincarme el diente en un tendón. Todos los perros de la faz de la Tierra me quieren ver muerto.
Allí estaba yo solo en un bosque vacío, de repente grande y solitario, y dos enormes perros, por lo visto furiosos, me habían echado el ojo. A medida que avanzaba, dos cosas se hicieron evidentes: yo era el objetivo y aquellos perros no se andaban con chiquitas. Venían hacia mí a cierta velocidad. Ahora el ladrido decía: «Vamos a por ti, amigo. Eres carne muerta. Eres albóndigas». Hay que advertir la falta de signos de exclamación. Sus ladridos ya no estaban teñidos de codicia y frenesí. Eran afirmaciones a sangre fría. «Sabemos dónde estás —decían—. No llegarás al final del bosque. Nosotros lo haremos antes. Que alguien llame al forense.»
Echando miradas angustiadas al follaje, empecé a trotar y después a correr. Había llegado el momento de pensar qué haría si los perros llegaban al camino. Cogí una piedra para defenderme, pero la solté a los pocos metros en favor de una rama que había en el camino. La rama era ridículamente grande —debía de medir tres metros— y estaba tan podrida que se me partió por la mitad en cuanto la agarré. Mientras corría, perdía otra mitad, y otra, hasta que finalmente no era más que un palito blando y esponjoso —habría sido como defenderme con una barra de pan—, o sea que la tiré y cogí una piedra grande y afilada en cada mano y volví a apretar el paso. Ahora parecía que los perros corrían paralelamente a mí, como si no pudieran llegar hasta el camino, pero a una distancia de unos cuarenta o cincuenta metros. Estaban rabiosos. Mi malestar se multiplicó, y me puse a correr aún más velozmente.
En mi apresuramiento, doblé demasiado rápido una esquina y me di de bruces con una telaraña gigante. Me cayó encima como un paracaídas plegado. Ululando de angustia, intenté apartarme la tela de la cara, pero con las piedras en las manos sólo logré golpearme en la frente. En un rinconcito lúcido de mi cerebro recuerdo haber pensado: «Esto no es justo». En otra parte pensaba: «Vas a ser la primera persona de la historia en morir en el bush en medio de la ciudad, mira que eres tonto». El resto era puro terror.
Así seguí corriendo, sintiéndome desgraciado y gimiendo, hasta que doblé una esquina y encontré, con un pequeño lamento de incredulidad, que el camino terminaba de repente. Ante mí no había más que maleza impenetrable, como una pared. Miré a mi alrededor, asombrado y angustiado. Presa del pánico —sin duda mientras intentaba despegarme la telaraña de la frente con la ayuda de trozos de granito— había tomado un camino equivocado. No había forma de seguir adelante de ninguna manera y detrás sólo había un estrecho camino que llevaba a las dos fuentes de maldad. Mirando a todas partes desesperado, vi con una alegría descontrolada, sobre un montículo de unos seis metros, una cuerda con ropa tendida. ¡Allí había una casa! Había llegado al final del parque, aunque fuera de una forma menos convencional. Estaba claro. Había un mundo civilizado allá arriba. ¡Salvado! Me encaramé lo más aprisa que mis piernecitas regordetas me permitieron —los perros ya estaban muy cerca— arañándome con espinas, succionando telarañas, pugnando con todas las moléculas de mi ser por no convertirme en un titular que dijera: «La policía encuentra el torso pero no la cabeza».
En lo alto del montículo había un muro de ladrillo de unos dos metros. Gruñendo de forma extravagante, me encaramé al borde plano y me dejé caer al otro lado. La transformación fue inmediata, el alivio sublime. Volvía a estar en el mundo conocido, en la parte trasera de un cuidado jardín. Había un par de columpios viejos que no parecían haberse usado en muchos años, parterres con flores, un césped que conducía al patio. El jardín parecía amurallado por una pared de ladrillo y por una casa grande y confortable a un lado, cosa que no me esperaba. Era un intruso, pero no tenía intención de volver al bosque. Parte de la vista estaba oscurecida por una cabaña o glorieta. Con un poco de suerte habría una puerta detrás y podría salir y volver al mundo sin que se enterara nadie. Mi principal preocupación era que pudiera haber un perro grande y perverso allí también. ¿No sería una gran ironía? Con esta idea en la cabeza, me moví sigilosamente.
Ahora cambiemos el punto de vista por un momento. Perdonad que os haga levantar, pero necesito que os situéis en la ventana de la cocina de esta apacible casa de las afueras. Eres una señora de mediana edad y estás en tu casa ocupada en tus cosas —en este momento llenas un jarrón de agua para poner unas peonías que acabas de cortar del parterre que hay bajo las ventanas de la sala— y ves a un hombre que salta el muro de atrás y se mueve silenciosamente a gatas por el jardín. Paralizada de miedo y con cierta fascinación, te quedas inerte, mirando cómo se mueve por la propiedad en postura de comando, con cortos y nerviosos avances entre objetos que puedan ocultarle, hasta que se coloca tras una maceta de cemento que hay al borde del patio, sólo a unos tres metros de distancia. Entonces se da cuenta de que lo estás mirando.
—¡Hola! —dice el hombre alegremente, incorporándose y sonriendo de una forma que cree sincera y agradecida, pero que hace pensar que ha olvidado tomar su medicación. Inmediatamente tus ideas se hacen eco de las fotografías que viste publicadas por la policía en un periódico hace unos días referentes, crees, a la huida de un criminal perturbado de una institución de Wollongong—. Perdone que haya entrado de esta manera —dice el hombre— pero estaba desesperado. ¿Ha oído el jaleo? Creía que iban a matarme.
Sonríe como un tonto y espera que le contestes, pero no le dices nada porque te has quedado sin habla. Tus ojos se deslizan hacia la puerta trasera, que está abierta. Si os dirigís los dos hacia allí, llegaréis al mismo tiempo. Empiezan a pasarte toda clase de ideas por la cabeza.
—No he llegado ni a verlos —sigue diciendo el hombre en un tono razonable pero curiosamente afectado —pero venían a por mí. —Por lo visto ha pasado un mal rato. Tiene manchas de barro por la cara y los pantalones desgarrados en una rodilla—. Siempre van a por mí —dice, ahora ansioso y perplejo—. Es como si hubiera una conspiración en mi contra. Voy por la calle, sabe, a lo mío, y de repente sale uno de no sé dónde y viene tras de mí. Es muy molesto. —Menea la cabeza—. ¿Está abierta la verja?
No has escuchado nada y tus manos se dirigen imperceptiblemente hacia el cajón donde guardas los cuchillos de la carne. Cuando comprendes la pregunta, asientes con la cabeza casi sin querer.
—Pues entonces me marcho. Perdone que la haya molestado. —En la verja se detiene—. Créame —dice— no vaya sola a ese parque. Podría pasarle algo. Tiene unas espuelas de caballero preciosas, ¿sabe? —Sonríe de una manera que te deja helada, y dice—: Bueno, adiós.
Y se va.
Seis semanas después pones en venta la casa.