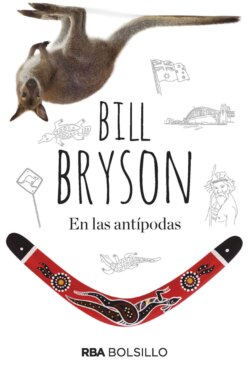Читать книгу En las Antípodas - Bill Bryson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCreo que me di cuenta de que me iba a gustar el centro australiano cuando leí que el desierto de Simpson, un área mayor que algunos países europeos, fue bautizado en 1932[5] con el nombre de un fabricante de lavadoras (concretamente, Alfred Simpson, que fundó un servicio de reconocimiento aéreo). No tuvo que ver tanto la agradable simplicidad del nombre como saber que una extensión de Australia de más de 250.000 km2 no tuviera nombre hasta hace menos de setenta años. Tengo parientes próximos cuyos apellidos se remontan más atrás.
Pero ésta es la gracia del outback, tan inmenso y formidable que gran parte de él apenas aparece en los mapas. Incluso Uluru sólo lo conocían sus cuidadores aborígenes hasta hace poco más de un siglo. Ni siquiera es posible decir exactamente dónde está el outback. Para los australianos, todo lo que sea vagamente rural es el bush. Y en algún momento sin determinar el bush se convierte en el outback. Si sigues unos tres mil kilómetros más allá, de nuevo vuelves a encontrarte en el bush, después en una ciudad y más tarde en el mar. Así es Australia.
Así que, en compañía del fotógrafo Trevor Ray Hart, un simpático joven en pantalón corto y con una camiseta descolorida, fuimos en taxi a la Estación Central de Sydney, una imponente mole de ladrillos de Elizabeth Street, y allí buscamos nuestro tren entre la confusa y venerable muchedumbre.
Con una longitud de medio kilómetro extendido a lo largo de un andén curvo, el Indian Pacific era tal como el folleto ilustrado prometía —plateado y lustroso, brillante como una moneda nueva, zumbando con esa sensación de aventura inminente que conlleva el inicio de un largo viaje en una máquina potente—. El vagón G, uno de los diecisiete, estaba a cargo de Terry, un animado asistente, que tenía la gracia de ofrecer algo del sabor local acompañando sus observaciones con un optimista giro de la frase típicamente australiano.
Que necesitas un vaso de agua:
—No se preocupe, señor. En seguida lo tendrá.
Que acaban de decirte que tu madre ha muerto:
—Tranquilo. Seguro que está estupendamente.
Nos enseñó nuestras cabinas, un par de compartimentos individuales enfrentados en un estrecho pasillo artesonado. Eran pasmosamente diminutas, tanto que al inclinarte podías quedarte empotrado.
—¿Es esto? —dije un poco consternado—. ¿Ya está?
—No se preocupe —dijo Terry con una amplia sonrisa—. Es un poco estrecha, pero verá como tiene todo lo que necesita.
Y tenía razón. Allí había todo lo que se necesita en un espacio vital. Era realmente compacta, y no mayor que un armario normal. Pero era una maravilla de la ergonomía. Incluía un confortable asiento empotrado, un lavabo y un retrete escondidos, un armario en miniatura, un estante sobre la cabeza suficiente para una pequeña maleta, dos lámparas de lectura, un par de toallas limpias y una bolsita con productos de aseo. En la pared había una estrecha litera abatible, que más que bajar cayó como un cadáver guardado a toda prisa cuando lo descubrí, supongo que como muchos otros pasajeros en despreocupada fase experimental, después de examinar reflexivamente la puerta y pensar: «¿Qué habrá ahí detrás?». Pero resultó una sorpresa interesante, y liberar mis protuberancias faciales de sus muelles me ayudó a matar la media hora previa a la partida.
Finalmente el tren cobró vida y salimos majestuosamente de la estación de Sydney. Estábamos en camino.
Si se hace de un tirón, el viaje a Perth lleva unos tres días. Pero nuestras instrucciones eran bajar en la antigua ciudad minera de Broken Hill para catar el interior y comprobar qué criatura podía mordernos. De modo que Trevor y yo haríamos el viaje en tren en dos etapas: una noche hasta llegar a Broken Hill, y después dos días más cruzando la llanura de Nullarbor.
El tren atravesaba pesadamente los inacabables suburbios occidentales de Sydney —Flemington, Auyburn, Parramatta, Doonside y un nombre que me encanta, Rooty Hill—,[6] después tomó un poco de velocidad cuando entramos en las Blue Mountains, donde las casas escaseaban más, y pudimos disfrutar de amplias vistas del atardecer sobre valles profundos y bosques brumosos de eucaliptos, cuya calmosa respiración confería a las colinas el tono que les daba nombre.
Salí a explorar el tren. Nuestro dominio, la sección de primera clase, consistía en cinco coches-cama, un vagón comedor en un estilo afelpado y aterciopelado que podría denominarse casa de citas fin de siècle, y un bar un poco más moderno. Estaba amueblado con mórbidas butacas y una pequeña pero prometedora barra, y ofrecía una música íntima pero insistente, basada en una recopilación de veinte volúmenes denominada, imagino, «Canciones que usted esperaba no volver a oír jamás». Mientras lo cruzaba sonaba un lúgubre dúo de El fantasma de la ópera.
Tras la primera clase venía la clase turista, ligeramente más barata, bastante parecida a la nuestra excepto en que el comedor era un vagón buffet con mesas de plástico. (Por lo visto aquella gente necesitaba que le limpiaran la mesa después de las comidas.) Después de la clase turista el paso estaba cortado por una puerta opaca, cerrada.
—¿Qué hay ahí detrás? —pregunté a la chica del buffet.
—La tercera clase —dijo estremeciéndose.
—¿Esa puerta está cerrada?
Ella asintió seriamente.
—Siempre.
La tercera clase se convertiría en mi obsesión. Pero antes tenía que cenar. Los altavoces anunciaron el primer turno. Ethel Merman cantaba a voz en grito «There’s No Business Like Show Business» cuando volví a cruzar el bar de primera clase. Digan lo que digan, esa mujer tiene pulmones.
Por muchos aires de venerabilidad que se dé, el Indian Pacific no es más que un recién nacido en el mundo del ferrocarril, porque se creó en 1970 cuando se construyó una nueva línea de vías de ancho estándar por todo el país. Anteriormente, por varias razones misteriosas relacionadas con la desconfianza y la envidia entre regiones, los ferrocarriles australianos tenían varios anchos de vía. Nueva Gales del Sur tenía vías de metro y medio. Victoria optó por un ancho más cómodo de 1,60. Queensland y Australia Occidental decidieron economizar con un ancho de 1,10 (similar al de las atracciones de feria; la gente debía de ir con las piernas colgando de las ventanas). Australia Meridional tuvo la gran idea de aceptar las tres. En los viajes entre las costas este y oeste los pasajeros y las mercancías tenían que cambiar cinco veces de tren, en un proceso enloquecedor y tedioso. Finalmente la cordura se impuso y se construyó una línea nueva. Es la segunda línea más larga del mundo, después del Transiberiano ruso.
Lo sé porque Trevor y yo nos sentamos a cenar con Keith y Daphne, una pareja de tranquilos maestros de mediana edad del norte rural de Queensland. Suponía un gran viaje para ellos debido a su escaso sueldo, y Keith ya había hecho sus deberes. Habló con entusiasmo del tren, del paisaje, de los últimos incendios —estábamos pasando por Lithgow, donde centenares de hectáreas de maleza habían ardido y dos bomberos habían perdido la vida recientemente—, pero cuando pregunté por los aborígenes (el tema de la reforma agraria abundaba en las noticias) se volvió de repente ambiguo y confuso.
—Es un problema —dijo, fijando la mirada en el plato.
—En la escuela donde enseñamos —siguió Daphne, dudosa—, los padres aborígenes..., bueno, cobran el subsidio, se lo gastan en bebida y después desaparecen. Y los maestros tienen... bueno, tienen que dar de comer a los niños. De su propio bolsillo. De otro modo los niños no comerían.
—Es un problema —repitió Keith, sin apartar la mirada del plato.
—Pero es una gente encantadora. Cuando no beben.
Y se puede decir que esto puso fin a la conversación.
Después de cenar, Trevor y yo nos aventuramos en el vagón bar. Mientras Trevor iba a la barra a pedir las bebidas, yo me senté en una butaca y contemplé el oscuro paisaje. Era un país de granjeros, vagamente árido. La música de fondo, advertí sin demasiado interés, había pasado de «Las mejores canciones del musical» a «Fiesta en el asilo». «Roll Out the Barrel» terminaba cuando llegamos y fue seguida sin pausa por «Toot Toot Tootsie Goodbye».
—Una selección musical interesante —comenté secamente a la joven pareja sentada ante mí.
—Oh, sí, ¡preciosa! —contestaron los dos con el mismo entusiasmo.
Disimulando un escalofrío, me giré hacia el hombre que estaba a mi lado: una persona mayor con aspecto educado y vestido con traje, lo que era curioso porque todos los demás viajeros llevaban ropa informal. Charlamos un poco de todo. Era un abogado jubilado de Canberra e iba a Perth a visitar a su hijo. Parecía alguien razonable y perspicaz, y entonces le mencioné, en tono confidencial, mi desconcertante conversación con los maestros de Queensland.
—Ah, los aborígenes —dijo, asintiendo solemnemente—. Son un gran problema.
—Eso parece.
—Habría que ahorcarlos a todos.
Lo miré sobresaltado, y vi su expresión al borde de la furia.
—A todos y cada uno —dijo con la mandíbula temblorosa. Y, sin decir más, se alejó.
Los aborígenes, pensé, era un tema a investigar. Pero por el momento decidí charlar sobre temas más sencillos —el tiempo, el paisaje, las canciones populares— hasta que estuviera mejor informado.
La gracia —por obvia que sea—, de un tren, en comparación con una habitación de hotel, es que el paisaje cambia continuamente. Por la mañana me desperté en un nuevo mundo: suelo rojizo, maleza, cielos inmensos y un horizonte que lo abarcaba todo, roto de vez en cuando por un ocasional esqueleto de eucalipto. Miré con ojos legañosos desde mi estrecho compartimento y vi un par de canguros que botaban a lo lejos, ahuyentados por el paso del tren. Fue un momento emocionante. ¡Ahora sí que estábamos en Australia!
Llegamos a Broken Hill poco después de las ocho y nos apeamos del tren parpadeando. Un calor sin brisa pesaba sobre la tierra —ese calor que te golpea cuando abres la puerta del horno para comprobar el pavo—. En el andén nos esperaba Sonja Stubing, una simpática joven de la Oficina Regional de Turismo que habían mandado a recogernos a la estación para acompañarnos a alquilar un coche con que explorar el outback.
—¿A cuántos grados se llega aquí? —pregunté, respirando pesadamente.
—Bueno, el récord es 48.
Reflexioné un minuto.
—¡Eso son 118°F! —dije.
Ella asintió serenamente.
—Ayer tuvimos 42.
Otro breve cálculo: 107°F.
—Eso es mucho calor.
Ella asintió.
—Demasiado.
Broken Hill era una pequeña comunidad absolutamente encantadora: limpia, ordenada y alegremente próspera. Por desgracia no era precisamente lo que yo quería. Queríamos un outback de verdad: un lugar donde los hombres fueran hombres y las ovejas, asustadizas. Allí había cafeterías y una librería, incluso agencias de viajes con tentadoras ofertas de viajes a Bali y Singapur. Se estaba representando una obra de Noel Coward en el centro cívico. Aquello no era outback ni era nada. Aquello era como Guilford con la calefacción a tope.
Las cosas se pusieron mejor cuando fuimos a Alquiler de Vehículos Len Vodic a recoger un todoterreno para hacer una excursión de dos días por la abrasadora estepa. Respondía al nombre de Len un hombre mayor, fuerte, enérgico y simpático, que parecía que hubiera pasado toda su vida al aire libre. Se sentó al volante y nos puso al día con la rapidez y precisión que utilizan algunos para dirigirse a gente inteligente y capaz. El interior presentaba un asombroso despliegue de cuadrantes, palancas, interruptores, indicadores y otros muchos aparatos.
—Veamos, imaginen que se quedan atascados en la arena y necesitan aumentar el diferencial derecho —iba diciendo en una de las interminables ocasiones en que interrumpí su lección—. Mueven esta manilla así, seleccionan un nivel de hiperconducción entre 12 y 27, elevan los alerones y ponen en marcha ambos motores de tracción, pero el de la izquierda no. Esto es muy importante. Y hagan lo que hagan, vigilen los indicadores y no sobrepasen los ciento ocho grados de combustión, o todo explotará y se quedarán encallados.
Salió y nos pasó las llaves.
—Hay 25 litros de gasóleo extra atrás. Tendrían que tener de sobra si se pierden. —Volvió a mirarnos, con más atención—. Iré a buscar más gasóleo —decidió.
—¿Has entendido algo? —susurré a Terry cuando el hombre se fue.
—Después de lo de poner la llave en el contacto, nada.
Llamé a Len:
—¿Qué pasa si nos quedamos atascados o nos perdemos?
—¡Vaya, que morirán..., por supuesto!
No dijo eso realmente, pero seguro que lo pensaba. Había leído relatos de gente que se había perdido o se había quedado atascada en el outback, como el explorador Ernest Giles, que se pasó días deambulando sin agua y medio muerto antes de encontrar por casualidad una cría de ualabí que había caído de la bolsa de su madre. «Me eché encima de ella —contaba en sus memorias—, y me la comí viva, cruda, agonizante; el pelo, la piel, los huesos, el cráneo, todo.» Y aquel relato era uno de los más optimistas. Creedme, es mejor no perderse en el outback.
Empezaba a sentir el temblor de una premonición, una sensación que no disminuyó cuando Sonja pegó un gritito de placer al ver una araña a nuestros pies y dijo:
—¡Eh, miren, una viuda negra australiana!
Una viuda negra australiana, por si alguien no lo sabe, es la muerte de ocho patas. Mientras Trevor y yo lloriqueábamos intentando subirnos uno en brazos del otro, ella la recogió y nos la mostró en la punta de un dedo.
—No pasa nada —dijo riendo—. Está muerta.
Miramos cautelosamente el pequeño objeto de la punta de su dedo, con una reveladora forma roja de reloj de arena en el brillante dorso. Parecía imposible que algo tan pequeño provocara una agonía instantánea, pero no nos engañemos, un simple picotazo de una maliciosa viuda negra australiana representa a los pocos minutos un «escozor desesperante, un flujo profuso de líquidos corporales y, si no hay atención médica, la muerte segura». O eso cuentan los libros.
—Seguramente no volverán a ver una viuda negra australiana por aquí —nos tranquilizó Sonja—. Las serpientes sí que son un problema.
Esta información fue recibida con dos pares de cejas arqueadas y expresiones que decían:
—Sigue, sigue.
Ella asintió.
—Serpiente parda común, víbora bufadora, serpiente de hocico de cerdo... —No sé cuántas dijo exactamente, pero era una larga lista—. Pero no se preocupen —siguió—. En general, las serpientes no le hacen daño a nadie. Si están entre la maleza y aparece una serpiente, deténganse inmediatamente y dejen que se deslice sobre sus zapatos.
Era el consejo con menos probabilidades de ser seguido que había oído jamás.
Una vez cargado el gasóleo adicional, subimos al coche y, rascando las marchas, sacudiendo el vehículo como un potro y con un animado (aunque no pretendido) saludo de los limpiaparabrisas, nos lanzamos a carretera abierta. Nuestras instrucciones eran conducir hasta Menindee, 110 km al este, donde nos esperaba un tal Steve Garland. La verdad es que el trayecto hasta Menindee fue un chasco. El paisaje temblaba con el calor, era de una belleza imponente y nos gratificó con nuestro primer willy-willy, un torbellino de polvo de 30 m de altura que giraba a nuestra izquierda por las inacabables llanuras. Pero aquello fue lo más aventurero que experimentamos. La carretera estaba recién asfaltada y se viajaba relativamente bien. En un momento en que Trevor se paró a tomar fotos, conté cuatro coches que pasaban. En caso de avería, no habríamos tenido que esperar más de unos minutos.
Menindee era una modesta aldea a orillas del río Darling: un par de calles de bungalows quemados por el sol, una estación de servicio, dos tiendas, el Burke and Wills Motel (bautizado por un par de exploradores del siglo XIX que acabaron pereciendo inevitablemente en el implacable outback) y el famoso Maidens Hotel, donde en 1860 pasaron su última noche en la civilización los mencionados Burke y Wills antes de enfrentarse a su desgraciado destino en el árido desierto del norte.
Nos encontramos con Steve Garland en el motel y, para celebrar nuestra feliz llegada y el reciente descubrimiento de la quinta marcha, cruzamos la calle hasta el Maidens y nos unimos al ruidoso bullicio del local. La larga barra del Maidens estaba llena, de punta a punta, de hombres apergaminados por el sol en pantalones cortos, con camisas manchadas de sudor y sombreros de ala ancha. Fue como introducirse en una película de Paul Hogan. Era más real incluso.
—¿Por dónde lanzan los cuerpos? —pregunté al atento Steve cuando nos sentamos, pensando que Trevor probablemente querría preparar su equipo fotográfico y disparar cuando empezara a salir gente volando.
—Oh, aquí no pasa eso —dijo—. En el outback no somos tan salvajes como la gente cree. Desde luego es todo bastante civilizado. —Echó una mirada alrededor con un afecto evidente, y saludó a una pareja de personajes de aspecto polvoriento.
Garland era fotógrafo profesional en Sydney hasta que su compañera, Lisa Menke, fue nombrada directora del Kinchega National Park. Entonces aceptó un empleo en la Oficina de Desarrollo de Turismo Regional. Su territorio cubría 70.000 km2, una zona como la mitad de Inglaterra pero con una población de 2.500 habitantes. Su misión era convencer a los reticentes nativos de que habría gente en el mundo dispuesta a gastarse el dinero en pasar las vacaciones en un lugar inmenso, seco, vacío, monótono y aplastantemente caluroso. La otra parte de su misión era encontrar a esa gente.
Entre el despiadado sol y el aislamiento, la gente del outback no siempre es la más dotada para la comunicación. Habíamos oído de un tendero que, al ser preguntado por un sonriente visitante de Sydney dónde picaban los peces, miró al hombre con incredulidad largo rato y por fin contestó: «Pues en el río, amigo, ¿dónde va a ser?».
Garland se limitó a sonreír cuando le conté la anécdota, pero admitió un cierto punto de desafío en lograr que los nativos descubrieran las posibilidades del turismo.
Nos preguntó por nuestro viaje.
Le contesté que había esperado que fuera más duro.
—Espere a mañana —dijo.
Tenía razón. Por la mañana salimos en minicaravana, Steve y su compañera Lisa en un coche, Trevor y yo en el otro, hacia White Cliffs, una antigua comunidad minera de ópalos, a 250 km en dirección norte. Un kilómetro después de Menindee terminaba el asfalto y comenzaba una carretera de tierra dura llena de baches, raíces y ondulaciones duras como cemento, tan enervante como conducir por las traviesas de una vía.
Estuvimos horas dando tumbos, levantando enormes nubes de polvo rojizo a nuestro paso, a través de un paisaje resplandecientemente caluroso y vacío, sobre mesetas salpicadas de espinosa maleza y erizada hierba, curiosas matas de pino resinoso y eucaliptos de aspecto abatido. Aquí y allá, junto a la carretera, se veían cadáveres de canguros y algún goanna, una clase más grande y fea de lagarto monitor, tomando el sol. Dios sabe cómo puede sobrevivir un ser vivo con ese calor y semejante aridez. Hay lechos de río en esa zona que no han visto el agua desde hace quince años.
El supremo vacío de Australia, la mortificante inutilidad de tal masa de tierra, fue algo que a los pioneros europeos les costó asumir. Alguno de los primeros exploradores estaba tan convencido de que encontrarían grandes sistemas fluviales, o incluso un mar interior, que llevó barcas consigo. Thomas Mitchell, que exploró inmensos tramos de la parte occidental de Nueva Gales del Sur y del norte de Victoria en la década de 1830, arrastró dos esquifes de madera a lo largo de más de cinco mil kilómetros de estepa árida sin poder mojarlos, pero se negó hasta el final a abandonarlos. «Aunque los barcos y su carga han sido un gran estorbo —escribió con un cierto optimismo después de su tercera expedición— no se me habría ocurrido abandonar unos trastos tan útiles para un grupo de exploradores.»
Leyendo relatos de incursiones previas, está claro que los primeros exploradores eran ridículamente ajenos a su especialidad. En 1802, en una de las primeras expediciones, el teniente Francis Barralier describió una temperatura de 28°C como «sofocante». Podemos suponer razonablemente que acababa de llegar al país. Durante días, sus hombres intentaron cazar canguros sin éxito hasta que se les ocurrió que podían atrapar a los animales más eficazmente si se despojaban de sus brillantes chaquetas rojas. Al cabo de siete semanas, recorrieron 210 km, un promedio de cuatro kilómetros al día.
Expedición tras expedición, los cabecillas, parece que de modo intencionado, casi cómico, eran incapaces de aprovisionarse con sensatez. En 1817, John Oxley, el supervisor general, condujo una expedición de cinco meses a explorar los ríos Lachlan y Macquarie, y se llevó sólo 100 balas de munición —menos de un disparo al día—, algún caballo y clavos de repuesto. La incompetencia de los primeros exploradores fue un tema de permanente fascinación para los aborígenes, que a menudo los observaban. «Nuestra perplejidad les ofrecía una inagotable fuente de gozo y diversión», escribió un cronista amargamente.
En esta tradición de desventura, sin ninguna previsión, aparecieron Burke y Wills en 1860. Son con diferencia los exploradores australianos más famosos, lo que no deja de ser curioso teniendo en cuenta que su expedición no logró nada, costó una fortuna y terminó en tragedia.
Su misión era clara: encontrar una ruta desde la costa sur de Melbourne al golfo de Carpentaria en el lejano norte. Melbourne, en esa época mucho mayor que Sydney, era una de las ciudades más importantes del Imperio Británico y, sin embargo, una de las más aisladas. Para mandar un mensaje a Londres y recibir una respuesta se tardaba cuatro meses, a veces más. Entre los años 1850 y 1860 el Instituto Filosófico de Victoria decidió patrocinar una expedición para encontrar una vía a través del «hórrido espacio blanco», como se conocía poéticamente al outback, que permitiría montar una línea de telégrafos y conectar Australia primero con las Indias Orientales y después, progresivamente, con el mundo.
Eligieron como jefe a Robert O’Hara Burke, un agente de policía irlandés que nunca había estado en el outback, famoso por su habilidad para perderse incluso en zonas habitadas, y que no sabía nada de exploración ni de ciencia. El supervisor era William John Wills, un joven médico inglés cuya principal cualificación parece haber sido un pasado respetable y sus deseos de participar. Un detalle a tener en cuenta es que ambos eran barbudos.
Aunque en esa época las expediciones al outback ya no representaban ninguna novedad, ésta en particular cautivó la imaginación popular. Decenas de miles de personas se alinearon a la salida de Melbourne cuando, el 19 de agosto de 1860, la Expedición de Exploración del Gran Norte se puso en marcha. El grupo era tan grande y difícil de manejar que tardó en partir desde primera hora de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entre los artículos que Burke había considerado necesarios para la expedición había un gong chino, un escritorio, una pesada mesa de madera con taburetes a juego y un equipo de cepillos para los caballos que, según el historiador Glen McLaren, era «adecuado para preparar y presentar sus caballos y camellos en una exposición de la Sociedad de Agricultura».
Los hombres empezaron a reñir casi en seguida. A los pocos días, seis habían dimitido, y el camino a Menindee se fue llenando de vituallas que consideraron inútiles, incluidos 700 kg de azúcar (dejadme que lo repita: 700 kg de azúcar). Lo hicieron casi todo mal. Contra toda razón, planearon el viaje de manera que la parte más dura del trayecto transcurriría en plena canícula.
Con tanta carga, tardaron casi dos meses en atravesar los 600 km de camino trillado a Menindee; una carta de Melbourne hacía normalmente el trayecto en dos semanas. En Menindee aprovecharon las modestas comodidades del Maidens Hotel, dejaron descansar a los caballos y reorganizaron las provisiones, y el 19 de octubre salieron hacia el más hórrido espacio blanco que podían haber imaginado. Ante ellos se extendían 2.000 km de tierra sanguinaria. Fue la última vez que alguien del mundo exterior vio a Burke y Wills con vida.
El avance por el desierto era difícil y lento. En diciembre, cuando llegaron a un lugar llamado Cooper’s Creek, en la frontera de Queensland, habían avanzado sólo 650 km. Exasperado, Burke escogió a tres hombres —Wills, Charles Gray y John King— y se adelantó hacia el golfo. Viajando ligeros calculaba llegar allí y volver en dos meses. Dejó a cuatro hombres en el campamento base, con instrucciones de esperarlos tres meses si se retrasaban.
El avance fue mucho más duro de lo que esperaban. Las temperaturas diurnas ascendían normalmente a más de 60 °C. Tardaron dos meses, en lugar de uno, en cruzar el outback, y el resultado, cuando finalmente llegaron, fue más bien un chasco: una faja de manglares bordeando la costa les impidió alcanzar, o ni siquiera ver, el mar. Sin embargo habían completado con éxito la primera travesía del outback. Desgraciadamente, también habían dado cuenta de dos terceras partes de sus provisiones.
El resultado es que se quedaron sin comida en el viaje de vuelta y casi murieron de hambre. Para su consternación, Charles Gray, el que estaba más en forma del grupo, murió de repente. Andrajosos y delirantes, los tres hombres siguieron adelante. Finalmente, la noche del 21 de abril de 1861, llegaron tambaleándose al campamento base donde descubrieron que sus hombres, que los habían esperado cuatro meses, habían partido aquel mismo día. En un árbol de eucalipto coolibah habían grabado el mensaje:
EXCAVAD
1 M NO
12 ABRIL 1861
Excavaron y encontraron unas míseras raciones y un mensaje que decía lo que ya era dolorosamente evidente: que el grupo base había abandonado y se había marchado. Desolados y agotados, comieron y durmieron. Por la mañana escribieron un mensaje anunciando su regreso y lo enterraron cuidadosamente en el escondite; tan cuidadosamente, que, cuando un miembro del grupo base regresó aquel día a echar un último vistazo, ni siquiera notó nada. De haberlo sabido, los habría encontrado no muy lejos, caminando sobre terreno rocoso con la imposible esperanza de llegar a un puesto de policía a 250 km de distancia, en un lugar llamado Mount Hopeless.[7]
Burke y Wills murieron en el desierto, a poca distancia de Mount Hopeless. A King lo salvaron los aborígenes, que lo cuidaron durante dos meses hasta que lo encontró un grupo de rescate.
En Melbourne, mientras tanto, se esperaba aún un regreso triunfal de la heroica partida, y las noticias del fracaso cayeron como una bomba. «Todo el grupo de exploradores se ha disuelto en la nada», informó el Age con franco asombro. «Unos están muertos, otros de regreso, uno ha llegado a Melbourne, y otro a Adelaida [...] Al parecer la expedición ha sido un completo desastre.»
Cuando finalmente se echaron cuentas, el coste total de la empresa, incluida la búsqueda para recuperar los cadáveres de Burke y Wills, ascendía a 60.000 libras esterlinas, más de lo que Stanley había gastado en África con mejores resultados.
Incluso ahora, el vacío de esa inmensa zona es sobrecogedor. El paisaje que cruzábamos era, oficialmente, sólo «semidesértico», pero constituía la extensión más desprovista de vegetación que había visto. Cada 20 o 25 km había una pista y un solitario buzón señalando una estación fantasma de ovejas o ganado. En una ocasión un camión nos adelantó dando tumbos a toda velocidad, rociándonos de arenisca y polvo rojizo, y la única cosa viva era el quejido tembloroso de los ejes sobre el camino de troncos. Cuando llegamos a White Cliffs, a media tarde, nos sentíamos como si hubiéramos pasado el día en una mezcladora de cemento.
Visto en perspectiva, es imposible creer que White Cliffs, una pequeña mancha de viviendas bajo un cielo claro y duro, hubiera sido un ciudad próspera, con una población de casi cuatro mil quinientos habitantes, un hospital, un periódico, una biblioteca y un centro lleno de tiendas, hoteles, restaurantes, burdeles y casas de juego. Hoy día, el centro de White Cliffs consiste en un pub, una lavandería, una tienda de ópalos y una estación de servicio con cafetería y tienda de ultramarinos. La población es más o menos de ochenta personas. Viven en un apático mundo de calor y polvo. Si alguien busca gente con resistencia y fortaleza para colonizar Marte, es el lugar adonde ir.
A causa del calor, casi todas las casas del pueblo están excavadas en las faldas de dos descoloridas colinas de las que el pueblo toma su nombre. La más ambiciosa de estas residencias y la atracción principal de los pocos turistas que se aventuran tan lejos, es el Dug-Out Underground Motel, un complejo de 26 habitaciones adosado a la roca por el lado de Smith’s Hill. Pasear por su red de túneles rocosos es como meterse en una de las primeras películas de James Bond, en uno de esos complejos subterráneos donde los secuaces leales a ESPECTRA maquinan la conquista del mundo fundiendo la Antártida o secuestrando la Casa Blanca con un imán gigante. La atracción de introducirse en la falda de la colina es evidente en cuanto entras en la casa, a una temperatura de 20 °C todo el año. Las habitaciones son muy bonitas y bastante normales, salvo que las paredes y los techos son cavernosos y no hay ventanas. Con las luces apagadas, la oscuridad y el silencio son totales.
No sé cuanto dinero tendrían que ofrecerme para convencerme de que me instalara en White Cliffs —alrededor de los tropecientos dólares, supongo—, pero esa noche, sentados en la terraza del motel con Leon Hornby, el dueño, que bebía cerveza y contemplaba la caída de la noche, yo me di cuenta de que mi tarifa era negociable. Estaba a punto de preguntar a Leon —un hombre urbano de origen y, diría yo, de vocación— en qué extraño trance había decidido instalarse, junto con su encantadora esposa Marge, en un lugar perdido del mundo, donde ir al supermercado significaba un trayecto de seis horas por una pista llena de baches. Pero antes de que abriera la boca pasó algo increíble. Unos canguros saltaron ante nosotros y empezaron a pastar de modo pintoresco, el sol se hundió en el horizonte, como en un cambio de decorado, y los impresionantes cielos occidentales se desplegaron con centenares de tonos —resplandecientes rosas, púrpuras oscuros, brochazos de puro carmesí—, en proporciones inconmensurables, porque no había el más mínimo obstáculo en los sesenta kilómetros de desierto a la redonda que se extendía entre nosotros y el horizonte. Fue la puesta de sol más extraordinariamente intensa que he visto en mi vida.
—Vine aquí hace treinta años a construir cisternas de agua para los rebaños de ovejas —dijo Leon, como si adivinara mi pregunta— y no pensaba quedarme, pero de todos modos el lugar te cautiva. Me costaría renunciar a estas puestas de sol, por ejemplo.
Asentí mientras él se levantaba a contestar al teléfono.
—Antes era incluso mejor —dijo Lisa, la compañera de Steve—. Se ha sembrado demasiado pasto.
—¿Aquí o en todas partes?
—Prácticamente en todas partes. En la década de 1890, hubo una sequía realmente atroz. Dicen que la tierra no ha llegado a recuperarse, y probablemente no se recuperará nunca.
Más tarde, Steve, Trevor y yo bajamos la colina para ir al White Cliffs Hotel, el bar del pueblo, y la atracción del lugar se me hizo aún más evidente. El White Cliffs es uno de los pubs más agradables en que he estado. No entra por la vista, porque los pubs rurales australianos son casi siempre lugares austeros y prácticos, como éste, con suelos de linóleo, superficies laminadas y refrigeradores con puertas de vidrio, pero gusta por su ambiente acogedor y familiar. En gran parte se debe a su dueño, Graham Wellings, un hombre alegre con un buen apretón de manos, con el pelo cortado como el de un galán de cine, que te transmite la confianza de haberse instalado allí a la espera de que algún día pase alguien como tú.
Le pregunté por qué había ido a White Cliffs.
—Era un esquilador de ovejas itinerante —dijo—. Vine aquí en el cincuenta y nueve a esquilar ovejas y me quedé. Entonces costaba más llegar. Tardábamos ocho horas desde Broken Hill, porque los caminos estaban muy mal. Ahora se hace en tren, pero entonces los caminos eran infernales de principio a fin. Llegábamos aquí muriéndonos por una cerveza fría, y entonces no había neveras. La cerveza estaba a la temperatura ambiente, 43 °C. Tampoco había aire acondicionado, claro. Ni electricidad, si no tenías un generador.
—¿Cuándo llegó la electricidad a White Cliffs?
Se lo pensó un momento.
—En 1993.
Creí que lo había entendido mal.
—¿Cuándo?
—Hace cinco años. Ahora tenemos también tele —añadió de repente, con entusiasmo—. Hace dos años.
Cogió un mando a distancia y apuntó a un televisor instalado en la pared. Cuando se encendió, pasó por los tres canales que tenía, girándose a mirarnos cada vez con una expresión que dejaba estupefacto. Yo había estado en países en que la gente todavía circulaba en carro y recogía el heno con horcas, y países en que la renta anual per capita no serviría ni para pasar un fin de semana en un Holliday Inn, pero en ningún lugar se me había invitado a mirar la televisión con aquella admiración.
La apagó y dejó el mando en el estante como si fuera un tesoro.
—Sí, era otro mundo —dijo pensativamente.
«Todavía lo es», pensé.