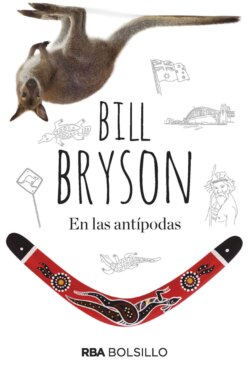Читать книгу En las Antípodas - Bill Bryson - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPor la mañana, Steve y Lisa nos acompañaron por la solitaria pista hasta la carretera asfaltada de Wilcannia, donde nos separamos: ellos se fueron a Menindee, y Trevor y yo fuimos directamente a Broken Hill, 197 km carretera abajo por un camino recto y vacío, completando así un círculo grande e irregular.
Pasamos la tarde en Broken Hill, viendo los alrededores. Fuimos a Silverton, antaño una ruidosa ciudad minera, ahora prácticamente abandonada si no fuera por un gran pub, que pasa por ser el más fotografiado y filmado de Australia. No es que el pub tenga nada especialmente salvaje, pero sí da la sensación de estar en medio de la nada y al mismo tiempo a una distancia conveniente de las comodidades y el aire acondicionado de Broken Hill. Se ha utilizado como escenario de películas en 142 ocasiones —en Una ciudad como Alice, Mad Max 2—, y en casi todos los anuncios de cerveza australiana. Ahora se nutre, pues, de las visitas de los equipos de filmación y de turistas ocasionales como nosotros.
Broken Hill también ha pasado épocas difíciles. Incluso para los australianos, está muy lejos de todo —a 1.200 km de Sydney, la capital del estado, donde se toman las decisiones— y sus ciudadanos tienen una comprensible tendencia a considerarse olvidados. En los años cincuenta todavía tenía 35.000 habitantes; ahora sólo 23.000. Su historia se remonta a 1885, cuando un vaquero que comprobaba unas cercas encontró por casualidad un filón de plata, cinc y plomo de desmesuradas proporciones. Casi de la noche a la mañana Broken Hill se convirtió en una ciudad próspera, y fue el origen de la Broken Hill Proprietary Ltd, que hoy sigue siendo el coloso más poderoso de la industria australiana.
En 1983, en su momento cumbre, Broken Hill tenía dieciséis minas que empleaban a 8.700 mineros. Hoy hay sólo una mina y 700 trabajadores, razón primordial del descenso de la población. Aun así, esa mina produce más que las otras dieciséis en su mejor momento. La diferencia es que antes se arrastraban miles de hombres por sus estrechos túneles, mientras que hoy un grupo de ingenieros con explosivos hace estallar cámaras de la altura de una catedral y la extensión de un campo de fútbol y, cuando el polvo se ha asentado y los oídos dejan de zumbar, un grupo de trabajadores entra con bulldozers y extrae el oro. Es de una eficacia tal que en una década ya se habrá acabado el mineral; qué será entonces de Broken Hill es una incógnita.
Mientras tanto, es una pequeña y agradable ciudad que produce una sensación de laboriosidad y prosperidad similar a la de las películas de Hollywood de la década de 1940 con Jimmy Stewart o Deanna Durbin. En la calle mayor se alinean hermosos edificios de un estilo victoriano modestamente exuberante. Para refrescarnos un poco, Trevor y yo entramos en uno de los muchos imponentes hoteles —tengo que advertir que, en Australia, «hotel» puede significar muchas cosas: un hotel, un pub, un hotel y un pub— que hay por todas partes. Éste se llamaba Mario’s Palace Hotel, y era majestuoso por fuera —abarcaba media manzana y lo rodeaba una balconada con un complicado dibujo de hierro forjado—, pero dentro el aire era rancio y había poca iluminación. El bar parecía abierto —había un televisor encendido sin voz en un rincón y los rótulos estaban iluminados— pero nadie atendía ni se oía a nadie dentro. Al fondo había varias salas —una de baile, un comedor, otra sala de baile quizá— que parecían haber sido decoradas sin reparar en gastos en 1953 y no haber sido utilizadas desde entonces.
Una puerta nos llevó a un vestíbulo con una gran escalinata. Del suelo al lejano techo, unos tres pisos por encima de nosotros, las paredes de la escalinata estaban divididas en paneles de distintos tamaños con cantos de madera en los que un artista había dibujado un mural; alguno de varios metros, otros más pequeños. Todos eran ideales paisajes románticos, y representaban grupos de canguros bebiendo en estanques o grupos de buhoneros alrededor de un solitario eucalipto coolibah. Sin duda eran sentimentaloides, pero tenían su encanto y estaban bien pintados. Casi sin darnos cuenta, nos encontramos subiendo las escaleras lentamente, pasando con silenciosa concentración de una imagen a otra.
—Son buenos, ¿verdad? —dijo una voz al cabo de un minuto, y al girarnos vimos a un joven que nos miraba desde abajo y al que aparentemente no molestaba en absoluto que nos estuviéramos adentrando en las profundidades de la casa. Se secaba los brazos con un trapo, como si hubiera estado ocupado en limpiar a fondo una caldera.
—Los pintó Gordon Waye, un negro —siguió—. Un personaje curioso. No hizo ningún esbozo, no tenía ningún plan. Se limitaba a agarrar los pinceles y las pinturas y lo hacía de un tirón. Al final del día había una pintura. Entonces cobraba su paga y se iba. A dar una vuelta, ¿entienden? Al cabo de, una semana o dos, o a veces de unos meses, volvía y pintaba otro, cobraba y se marchaba otra vez, hasta que las hizo todas. Luego desapareció para siempre.
—¿Qué fue de él?
—Ni idea. No creo que lo sepa nadie. ¿De dónde son ustedes?
—De Estados Unidos e Inglaterra —dije, señalándonos por turno.
—Eso está muy lejos. Seguro que les apetece una cerveza bien fría.
Lo seguimos al bar, donde nos sirvió dos jarras de Victoria Bitter.
—El hotel es precioso —mentí.
Me miró un poco inseguro.
—Pues puede comprarlo si quiere. Está en venta.
—Ah, ¿sí? ¿Cuánto?
—Un millón setecientos cincuenta mil dólares.
Tardé un momento en formular las palabras.
—Eso es mucho dinero.
Me miró asintiendo.
—Más del que tiene la mayoría de los de por aquí, eso seguro.
Entonces desapareció con una caja por una puerta trasera.
Queríamos preguntarle más cosas, y al poco rato nos apetecía otra cerveza, pero ya no volvió.
A la mañana siguiente subimos al segundo de los dos Indian Pacific semanales con destino a Perth. En el delicioso bar con aire acondicionado del tren, Trevor y yo desplegamos un mapa de Australia y descubrimos con asombro que a pesar de todas las horas de coche de los días anteriores, sólo habíamos cubierto un diminuto trecho: una manchita, como quien dice, en comparación con Australia. Es un país inmenso, y todavía nos faltaban 3.227 km para llegar a Perth. Lo único que podíamos hacer era relajarnos y disfrutar.
Después del calor y el polvo del outback, agradecí estar otra vez en el mundo limpio y uniforme del tren y me adapté a su cómoda rutina con gratitud y alivio. La vida del tren, pensé, no es tan sencilla. En un determinado momento de la mañana, normalmente cuando has ido a desayunar, la cama se desvanece mágicamente en la pared, y por la noche reaparece de igual manera, recién hecha y con sábanas limpias. Tres veces al día te llaman al vagón restaurante, donde un personal amable y atento te ofrece una comida encomiable. Entre comidas, no hay que hacer más que sentarse y leer, mirar el paisaje que se despliega incansable o charlar con tu vecino. Trevor, que era joven y lleno de vida y no había traído nada de lectura para pasar el rato, como yo, estaba inquieto, enjaulado; sin embargo yo disfruté de cada minuto de ocio.
Cuando tienes las necesidades cubiertas y no hay que tomar decisiones, te absorben inmediatamente los asuntos más insignificantes: si te ducharás ahora o dentro de un rato, si vas a levantarte de la silla y servirte otra taza de té o serás malo y abrirás una botella de Victoria Bitter, si volverás a la cabina a buscar el libro o te quedarás sentado y mirarás el paisaje en busca de emúes y canguros. Parece una muerte en vida, pero las apariencias engañan. Me lo estaba pasando en grande. Hay algo maravillosamente sosegado en estar encerrado en un tren de largo recorrido. Fue como tener ochenta años. Todas esas cosas con que parecen disfrutar los octogenarios —mirar distraídamente por la ventana, adormilarse en una butaca, aburrir mortalmente a todo temerario que se siente a su lado— adquirieron entonces un inmenso significado. ¡Aquello era vida!
La nueva tanda de pasajeros parecía un grupo más animado. Estaban Phil, un impresor de Newcastle, en Nueva Gales del Sur; Rose y Bill, una apacible y encantadora pareja de Inglaterra que iban a ver a su hijo, un ingeniero de minas en Kalgoorlie; tres hombres de pelo blanco de un club de bolos de Neutral Bay, que bebían como marineros de permiso, y una dama maravillosa, esquelética, fumadora empedernida, siempre ebria, cuyo nombre nadie parecía conocer y cuya respuesta a cualquier cortesía que se le dirigiera —«Buenos días», «¿Ha dormido bien?», «Soy Bill y él es Trevor»— era gritar «¡Sí!», reírse de forma prolongada y demente, y tomar un sorbo de vino. Con este personal, las veladas tendían a ser agradablemente festivas —tanto que mis notas de los momentos relevantes están en cajas de cerillas o en posavasos, y muestran un cierto grado de incoherencia sublime («G. atacado por un camello en servicio de hombres Alice Springs 1947, ¡genial!»). En fin, que recuerdo haber pasado unos días muy alegres y eso es, por supuesto, lo principal.
El segundo día después de salir de Broken Hill, entramos en la impresionante llanura de Nullarbor. Mucha gente, incluso australianos, creen que Nullarbor es una palabra aborigen, pero en realidad es una degeneración de «no árbol» en latín, y el nombre no puede ser más acertado. A lo largo de centenares de kilómetros el paisaje es tan llano como un mar en calma, sin ningún relieve; y árido, de una tierra roja y brillante, montículos de maleza azulada y erizada, y rocas aquí y allá del color de una mala dentadura. En una zona cuatro veces mayor que Bélgica no hay un palmo de sombra. Es una de las estepas más imponentes de la Tierra.
Justo después de desayunar, entramos en el tramo más largo y recto que se haya visto nunca en una línea de ferrocarril —480 km sin un atisbo de desviación— y a media mañana aparecimos en Cook, una instalación que consigue que White Cliffs parezca accesible y urbana. A 800 km de cualquier pueblo al este y al oeste, a 160 km de la carretera asfaltada más cercana al sur y a más de mil seiscientos al norte, Cook (40 habitantes) existe para aprovisionar de agua, combustible y otros servicios a los trenes que pasan por allí. Al lado de la vía había un rótulo que decía: «Próximo servicio de alimentación o combustible a 862 km», desalentador, ¿verdad?
Teníamos dos horas de parada en Cook —quién sabe por qué tanto— y nos permitieron bajar y echar un vistazo. Era agradable moverse sin tener que apoyarse en una pared temblorosa a cada dos pasos, pero la emoción de llegar a Cook en seguida pierde intensidad. No hay mucho que ver: una estación de tren y una estafeta de correos, un par de docenas de bungalows prefabricados sobre un suelo polvoriento, una tiendecita cuyos estantes estaban prácticamente vacíos, un centro comunitario destartalado, una escuela cerrada (en plenas vacaciones de verano), una pequeña piscina al aire libre (también cerrada) y una pista de aterrizaje con una manga de viento desplomada. El calor era impresionante. El desierto inundaba el pueblo por todas partes como una riada.
Estaba allí con un mapa de Australia, observando aquella aridez e intentando asumir que caminando hacia el norte no llegaría a una superficie asfaltada en 1.800 km, cuando se me acercó Trevor y me dijo que nos habían dado permiso para viajar una hora en la locomotora, y sacar fotos. Era un regalo inesperado y una noticia estimulante. Antes de que el tren emprendiera la marcha, subimos a bordo de la locomotora con dos nuevos maquinistas, Noel Coad y Sean Willis, que conducirían hasta Kalgoorlie.
Eran alegres y pacíficos, y no tendrían más de treinta años. Su cabina era pequeña y confortable, acogedora pese a su tecnología avanzada. Tenía una moderna consola con montones de interruptores y conmutadores, tres radios de onda corta y dos pantallas de ordenador, y además una serie de comodidades domésticas: un hervidor de agua, una neverita y microondas. Conducía Coad. Encendió un par de interruptores, movió una palanca de marchas, y salimos. En un par de minutos habíamos recuperado nuestra velocidad de crucero de 100 km por hora.
Me quedé inmóvil, temeroso de tocar algo que nos hiciera salir en las noticias de la noche, y disfruté de la novedad de mirar hacia delante. Y es muy adelante en el infinito Nullarbor. Ante nosotros se extendía únicamente una vía, dos barras paralelas de acero reluciente, totalmente rectas y dolorosamente brillantes bajo el sol, cruzadas y concatenadas por travesaños de cemento. En alguna parte del remoto horizonte las dos líneas de resplandeciente acero se encontraban en un trémulo y evanescente punto. Interminable y monótonamente, aspirábamos travesaños a nuestro paso pero, por mucho que adelantáramos, el efímero punto seguía en el mismo sitio. No podías mirarlo —bueno, yo no podía mirarlo— sin que te entrara dolor de cabeza.
—¿Cuánto falta para la siguiente curva? —pregunté.
—Trescientos sesenta kilómetros —contestó Willis.
—¿No os volvéis locos aquí?
—No —contestaron al unísono y con evidente sinceridad.
—¿Veis algo de vez en cuando que rompa la monotonía, animales o algo así?
—Algún canguro —dijo Coad—. Un camello de vez en cuando. En ocasiones a alguien en moto.
—¿En serio?
—Por allí. —Señaló una pista de mantenimiento paralela a la vía—. A los japoneses les gusta mucho no sé por qué. Tiene algo que ver con el entrenamiento de algún club, creo.
—Vimos a un tipo en bicicleta la semana pasada —dijo Willis.
—No puede ser.
—Un japonés.
—¿Se encontraba bien?
—Como una cabra, a mi juicio, pero parecía estar bien. Nos saludó.
—¿Es muy peligroso hacer eso?
—No, si no pierdes la pista. Pasan de cincuenta a sesenta trenes a la semana por esta línea, y no te van a dejar tirado si tienes problemas.
Habíamos llegado a una vía muerta llamada Deakin, donde el Indian Pacific paraba para dejar paso a un tren de mercancías, y Trevor y yo teníamos que volver a nuestro vagón. Bajamos de la locomotora y caminamos rápidamente al lado del tren hacia los vagones de pasajeros. (Cualquiera habría corrido, os lo aseguro, si estuviera al lado de un tren con el motor encendido en pleno desierto.) En la puerta del primer vagón de pasajeros, David Goodwin, el director del tren, nos estaba esperando.
Nos ayudó a subir —como no había plataforma la altura era considerable— y se puede decir que caímos dentro. Cuando miré hacia arriba, descubrí con un sobresalto que estábamos en la parte prohibida. Nunca he estado tan desconcertado. Mientras seguíamos a David por los vagones, 124 pares de ojos hundidos siguieron hoscamente nuestros movimientos. Era gente que no tenía vagón restaurante, bar, ni cómodas literas donde acostarse. Llevaban dos días sentados desde Sydney y todavía les quedaban veinticuatro horas para llegar a Perth. Estoy casi seguro de que, de no haber tenido al director del tren de escolta, nos habrían devorado.
Llegamos a Perth con las primeras luces y bajamos del tren, contentos de volver a pisar tierra firme y sintiéndonos desmedidamente satisfechos con nuestro logro. Lo único que se nos había exigido era ir sentados durante un total de setenta y dos horas, pero aun así habíamos hecho algo que muchos australianos no hacen nunca: cruzar Australia.
Es una conclusión fácil y evidente, pero Australia es muy particular. No es sólo una cuestión de distancia —aunque algo hay de eso—, sino de la absoluta desolación que abarca esa distancia. Ochocientos kilómetros en Australia no son 800 km en otra parte, y la única manera de apreciarlo es cruzando el país por tierra.
No podía esperar a seguir el viaje.