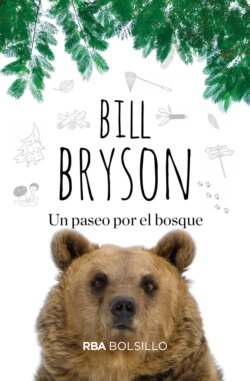Читать книгу Un paseo por el bosque - Bill Bryson - Страница 6
1
ОглавлениеUn día, no mucho después de haberme trasladado con mi familia a una pequeña población de New Hampshire, di con un caminito que se adentraba en un bosque a las afueras de la ciudad.
Un cartel indicaba que no se trataba de un caminito cualquiera: era el famoso sendero de los Apalaches. Hablamos del patriarca de las grandes rutas senderistas, un camino que cubre casi toda la Costa Este de Estados Unidos siguiendo el trazado de los serenos montes Apalaches a lo largo de más de 3.300 kilómetros. Recorre catorce estados, desde Georgia hasta Maine, y atraviesa vistosas y rotundas formaciones montañosas cuyos nombres (las Blue Ridge, las Smokies, las Cumberlands, las Catskills, las Green Mountains, las White Mountains) parecen una invitación a echar a andar. ¿Quién es capaz de decir «las Smokies» o «el valle de Shenandoah» sin que le entren ganas, como dijo el naturalista John Muir, de «echar al hatillo una hogaza de pan y una libra de té, y saltar la valla del jardín trasero»?
Y resulta que, inopinadamente, el sendero de los Apalaches también serpenteaba, peligrosamente seductor, por el simpático pueblecito al que acababa de mudarme. La idea era, cuando menos, curiosa: podía salir de casa y caminar a través de 2.900 kilómetros de bosque hasta llegar a Georgia, o tirar en dirección contraria y ascender por las escarpadas rocas de las White Mountains hasta alcanzar la mítica cumbre del Katahdin, que se asoma sobre los bosques a 750 kilómetros de distancia, en un paraje agreste que muy pocos hemos visto. Una vocecita en mi cabeza me dijo entonces: «No suena mal. ¡Venga, hagámoslo!».
Empecé a buscar razones a favor. Volvería a ponerme en forma después de años de abúlica pereza. Sería una forma interesante y reflexiva de familiarizarme de nuevo con las dimensiones y la belleza de mi patria, tras casi veinte años de residir en el extranjero. Sería útil (no estaba muy seguro de cómo, exactamente, pero sería útil, seguro) aprender a valerme por mí mismo en la naturaleza. La próxima vez que un grupo de tipos con pantalones de camuflaje y sombreros de caza hablase en el Four Aces Diner de sus osadas andanzas al aire libre, ya no tendría que sentirme un blandengue. Me apetecía tener parte del aplomo que resulta de poder contemplar un horizonte lejano con ojos tallados en puro granito y decir, con deje pausado y masculino: «Sí, he cagado en el bosque».
Y luego había otro motivo de más peso: en los Apalaches se encuentra uno de los grandes bosques de frondosas del planeta, un extensísimo reducto de lo que en tiempos fue la más vasta y diversa superficie forestal de las zonas templadas, y ese bosque está en peligro. Si las temperaturas globales aumentan en cuatro grados centígrados durante los próximos cincuenta años, como es más que posible que suceda, todas las áreas naturales de los Apalaches, de Nueva Inglaterra hacia abajo, acabarán convertidas en una sabana. Los árboles están muriendo y a un ritmo preocupante. Olmos y castaños desaparecieron hace tiempo; a los imponentes tsugas y floridos cornejos no les falta mucho y las píceas rojas, los pinos de Fraser, las caryas y los arces azucareros van por el mismo camino. Evidentemente, si de conocer de cerca ese entorno tan singular se trataba, no iba a haber mejor momento que aquel para hacerlo.
Y decidí que lo haría. Lo anuncié con la misma precipitación: se lo conté a mis amigos y vecinos, informé de ello muy confiado a mi editor, me aseguré de que se supiese entre quienes me conocían. Luego compré unos cuantos libros y hablé con gente que había completado el sendero o había recorrido parte de él, y poco a poco fui dándome cuenta de que me había metido en algo que excedía con mucho (pero mucho) todo cuanto me había propuesto hasta entonces.
Casi todas las personas con las que hablé conocían alguna historia truculenta sobre un ingenuo conocido suyo que, armado con mucha ilusión y unas botas nuevas, intentó recorrer el sendero y a los dos días regresó renqueante, con un lince sobre la cabeza o con una manga vacía y chorreante de sangre y musitando con voz ronca: «¡Un oso!» antes de desplomarse inconsciente.
El peligro, al parecer, acechaba en los bosques: serpientes de cascabel, mocasines de agua, y nidos de crótalos; linces, osos, coyotes, lobos y jabalíes; montañeses desequilibrados por ingerir cantidades obscenas de licor de grano destilado de cualquier manera y varias generaciones de sexualidad profundamente contraria a las enseñanzas de la Biblia; mofetas, mapaches y ardillas portadores de la rabia; inmisericordes hormigas coloradas y voraces moscas negras; yedra venenosa, zumaque venenoso, hedera venenosa y salamandras venenosas; incluso un puñado de letales alces, enajenados por la presencia de gusanos parásitos que anidan en sus cerebros y los azuzan a perseguir a excursionistas por prados remotos y soleados hasta hacerles saltar a lagos glaciares.
En el sendero de los Apalaches podían pasarle a uno cosas literalmente inimaginables. Oí contar la historia de un tipo que sufrió el ataque de un búho corto de vista cuando salió de su tienda para echar su meadita de medianoche: fue la última vez que vio su cuero cabelludo, recortado contra la luna llena, perdiéndose a lo lejos, colgado de las garras del animal. Y la historia de la chica que se despertó al sentir un cosquilleo en el vientre y al mirar dentro de su saco de dormir se encontró un crótalo acomodado entre sus muslos. Oí cuatro historias distintas (todas narradas entre risitas) sobre campistas que durante algunos confusos y agitados momentos compartieron tienda con un oso; relatos de gente que se vio sorprendida por tormentas repentinas en un risco y se volatilizó por completo («no quedó de ellos más que un cerco carbonizado») al alcanzarles un rayo descomunal; de tiendas aplastadas por árboles caídos, o despeñadas por precipicios tras rodar pendiente abajo sobre cojinetes de granizo, o arrastrados por el muro de agua de una inundación; de un sinfín de excursionistas cuya última experiencia fue un temblor de tierra y una aturdida idea pasándoles por la cabeza: «Pero ¿qué coj...?».
Apenas hacía falta un repaso somero a los libros de aventuras (y poca, poquísima, imaginación) para verse a uno mismo atrapado en un círculo cada vez más estrecho de lobos envalentonados por el hambre; o avanzando a trompicones, con la ropa hecha jirones, bajo el asedio constante de las hormigas de fuego; o contemplando estúpidamente unas sacudidas en la maleza que avanzaban hacia mí como un torpedo bajo el agua para, a continuación, ser embestido por un jabalí grande como un sofá, una bestia de ojillos fríos y muertos, chillido penetrante y un babeante apetito por la carne rosa y tierna de ciudad.
Luego estaban todas las enfermedades a las que uno está expuesto en los bosques: giardiasis, encefalitis equina oriental, fiebre de las Rocosas, borreliosis, erliquiosis, esquistosomiasis, fiebres de Malta, shigelosis, por nombrar solo unas pocas. La encefalitis equina oriental, transmitida por la picadura de un mosquito, ataca el cerebro y el sistema nervioso central. Si uno tiene suerte, pasará el resto de sus días reclinado en una silla con un babero al cuello, pero lo normal es que te mate. No hay cura conocida. No menos atractiva es la borreliosis, que tiene su origen en la picadura de una garrapata diminuta. Si no se detecta a tiempo, puede incubarse durante años antes de manifestarse en toda una panoplia de dolencias. Es la enfermedad perfecta para quien quiera tenerlo todo. Los síntomas incluyen (y esto no es una lista exhaustiva) cefaleas, fatiga, fiebre, escalofríos, dificultades respiratorias, mareos, ramalazos de dolor en las extremidades, arritmias, parálisis facial, espasmos musculares, disminución grave de las facultades mentales y pérdida de control sobre las funciones corporales, además de depresión crónica, aunque no creo que esto último sorprenda a nadie.
Por otra parte, está la poco conocida familia de organismos conocidos como hantavirus, que medra en los microefluvios de los excrementos de ratas y ratones, y penetra en el sistema respiratorio de cualquier humano que tenga la mala suerte de acercar un orificio respiratorio a ellos. ¿Cómo? Tumbándose a dormir sobre una plataforma en la que un ratón infectado haya estado correteando recientemente, por ejemplo. En 1993, un único brote de hantavirus mató a treinta y dos personas en el sudoeste de Estados Unidos, y un año más tarde la enfermedad se cobró su primera víctima en el sendero de los Apalaches cuando un excursionista la contrajo tras dormir en «un refugio plagado de roedores» (todos los refugios del sendero están plagados de roedores). De entre los virus, solo la rabia, el ébola y el VIH son más letales. Tampoco hay tratamiento para el hantavirus.
Por último, y puesto que hablamos de Estados Unidos, cabe siempre la posibilidad de ser asesinado. Al menos nueve excursionistas (la cifra total depende de las fuentes consultadas y de lo que uno quiera definir como «excursionista») han sido asesinados en la ruta desde 1974. Durante el tiempo que estuve de viaje murieron dos chicas más.
Hay una serie de motivos prácticos (relacionados principalmente con los largos y crueles inviernos del norte de Nueva Inglaterra) por los que solo es posible recorrer el sendero durante algunos meses al año. Si uno decide empezar desde el extremo norte, en el monte Katahdin, de Maine, tiene que esperar al deshielo, que llega a finales de mayo o ya en junio. Si, por el contrario, uno emprende el camino en Georgia con rumbo al norte, tiene que apresurarse para completarlo antes de que caigan las primeras nieves a mediados de octubre. La mayoría de los caminantes emprende el viaje de sur a norte en primavera y procura ir un paso por delante de los días de calor y de los más incómodos e infecciosos insectos. Yo me había propuesto empezar en el sur durante los primeros días de marzo. Calculé seis semanas para completar el primer tramo.
Es curioso, pero nadie conoce con exactitud la distancia exacta que recorre el sendero de los Apalaches. El Servicio de los Parques Nacionales de Estados Unidos, capaz siempre de distinguirse de mil maneras, consigue mencionar en un mismo folleto dos distancias diferentes: 3.468 kilómetros y 3.572 kilómetros. Las guías del sendero de los Apalaches, una colección de once volúmenes dedicados cada uno a un estado o una sección específicos, recogen en distintos pasajes longitudes de 3.450 kilómetros, 3.455 kilómetros, 3.474 kilómetros y «más de 3.460 kilómetros». La Conferencia del Sendero de los Apalaches, órgano rector del recorrido, determinó en 1993 que su longitud total era exactamente de 3.454,7 kilómetros; más tarde fue durante un par de años un impreciso «más de 3.460 kilómetros», pero recientemente han vuelto a la precisión y afirman con confianza que se extiende a lo largo de 3.476,5 kilómetros. En 1993, tres personas se turnaron para hacer rodar un topómetro a lo largo de todo el trayecto y registraron una distancia de 3.484,06 kilómetros. Al mismo tiempo, un cuidadoso cálculo basado en los mapas del servicio topográfico del gobierno de Estados Unidos arrojó un resultado de 3.409,07 kilómetros.
De lo que no hay duda es que se trata de un sendero muy largo, y de que no es fácil desde ninguno de sus extremos. Las cumbres del sendero de los Apalaches no son especialmente formidables, para lo que pueden llegar a ser las montañas (la más alta, el Clingmans Dome de Tennessee, a duras penas supera los 2.000 metros de altitud), pero tienen un tamaño, y sobre todo se repiten, vaya que si se repiten. El sendero comprende más de 350 cimas de más de 1.500 metros, y en sus proximidades habrá un millar más. En total hacen falta unos cinco meses y cinco millones de pasos para recorrer a pie el sendero de punta a punta.
Y no hay que olvidar que cuando te embarcas en el sendero tienes que acarrear a la espalda todo lo que puedas necesitar. Sé que resulta evidente, pero me llevé un pequeño susto al comprender que aquello no iba a parecerse en nada (EN NADA) a los paseítos por los Cotswolds o el Distrito de los Lagos de Inglaterra, donde uno emprende excursiones pertrechado con un morral, la merienda y un mapa de la zona, y al cabo del día deja atrás las colinas para alojarse en una acogedora posada, darse un baño caliente y disfrutar de una buena cena y un lecho mullido. Aquí hay que dormir a la intemperie y cocinarse la comida. Poca gente se las arregla para cargar con menos de veinte kilos, y cuando llevas encima un peso así no se te olvida en ningún momento. Una cosa es caminar durante tres mil kilómetros y otra muy distinta caminar tres mil kilómetros con un armario ropero cargado a la espalda.
El primer barrunto de la seriedad del proyecto en el que me estaba metiendo llegó cuando fui a comprar equipamiento a los proveedores locales, Dartmouth Co-Op. Mi hijo trabajaba allí algunas horas después de clase, por lo que me había instado muy seriamente a comportarme. En concreto, tenía prohibido decir o hacer estupideces, probarme cualquier prenda que me obligase a exponer la tripa, decir «vamos, hombre, no me jodas» al ser informado del precio de un artículo, dejar de prestar atención cuando alguno de los dependientes me explicase el correcto mantenimiento de un artilugio y, sobre todo, intentar hacer una gracia poniéndome algo poco adecuado, como, por ejemplo, gorros de esquí femeninos.
Se me dijo también que preguntase por Dave Mengle, porque había recorrido largos trechos del sendero y venía a ser algo así como una enciclopedia sobre la vida al aire libre. Mengle resultó ser una persona amabilísima y muy cortés, capaz de hablar cuatro días sin descanso y lleno de interés sobre cualquier cuestión relacionada con el equipamiento de acampada.
Nunca me he sentido tan impresionado y tan perdido. Pasamos una tarde entera repasando sus existencias. A veces me decía cosas como: «Esta de aquí tiene un faldón resistente a la abrasión en tela antidesgarro de alta densidad y 70 denier. Por otra parte, y aquí tengo que ser sincero contigo —y entonces se me acercaba y bajaba la voz para adoptar un tono de voz quedo y muy franco, como si fuese a confesar que en una ocasión había sido detenido en unos retretes públicos en compañía de un marinero—, las costuras son solapadas y no al bies, y el vestíbulo es un poco rácano».
Creo que, como le había dicho que había hecho senderismo por Inglaterra, dio por supuesto que era mínimamente competente en la materia. No quería asustarle ni defraudarle, así que cuando me hacía preguntas del estilo: «¿Qué te parecen las crucetas de fibra de carbono?», dejaba escapar una risita avergonzada y negaba con la cabeza, a modo de reconocimiento de la amplia divergencia de opiniones en tan espinoso asunto, y luego contestaba: «Pues mira, Dave, nunca he sabido a qué carta quedarme. ¿Tú qué opinas?».
Juntos debatimos y ponderamos con absoluta seriedad los méritos relativos de las correas de compresión lateral, las cinchas extensoras, los parches de crampones, los diferenciales de transferencia de carga, los canales de circulación de aire, los cuelga dedos, y algo que al parecer se llama «el encaje respecto al occipital». Lo hicimos con cada elemento de mi lista. Incluso el juego de cocina de aluminio podría habernos tenido entretenidos durante horas, analizando su peso, lo compacto que era, sus propiedades termodinámicas y su utilidad general. Todo ello, claro, entreverado con largas conversaciones sobre senderismo, centradas principalmente en peligros como despeñamientos, encuentros con osos, explosiones de hornillos y mordeduras de serpiente, peligros todos que Mengle describía con un atisbo de nostalgia antes de retomar el tema que nos ocupaba.
En cada caso habló largo y tendido sobre pesos. Al principio me pareció excesivo escoger un saco de dormir y no otro porque pesaba casi cien gramos menos, pero a medida que las pilas de equipamiento crecían a nuestro alrededor empecé a comprender que los gramos van sumándose hasta convertirse en kilos. No había contado con tener que comprar tantas cosas (ya tenía botas de montaña, una navaja suiza y una bolsita de plástico para llevar los mapas colgados del cuello, y con eso pensaba que ya estaba bastante pertrechado), pero cuanto más hablaba con Dave, más claro me quedaba que estaba equipándome para una expedición.
Las dos cosas que más me sorprendieron fueron lo carísimo que era todo (cada vez que Dave iba al almacén o me dejaba para consultar un grado de denier, yo le echaba un vistazo a los precios, y cada vez me escandalizaba) y el hecho de que cada pieza del equipamiento parecía precisar otra pieza más. Si compraba un saco de dormir me hacía falta una bolsa seca. La bolsa seca costaba veintinueve dólares. Era un concepto que cada vez me costaba más aceptar.
Cuando después de muchas y muy solemnes reflexiones me decidí por una mochila (una Gregory muy cara, de gama alta, de las de «justo en esto no vamos a racanear»), Dave me dijo:
—¿Qué tipo de correas querrás?
—¿Perdona? —respondí, y de inmediato vi que estaba al borde del colapso consumidor, un cuadro clínico muy peligroso. Ya no estaba en condiciones de decir despreocupadamente: «¿Sabes qué? Ponme media docena, Dave. Ah, y de estos me llevo ocho... No, va, me llevo la docena. Solo se vive una vez, ¿eh?». El montoncito de artículos que hacía un momento me había parecido tan agradablemente abundante e interesante (¡todo nuevo!, ¡todo mío!) se me antojaba ahora un engorro y un despilfarro.
—Correas —me explicó Dave—. Para atar el saco de dormir y compactar las cosas.
—¿No viene con correas? —dije en un tono de voz más neutro.
—Ah, no.
Echó un vistazo al muro de estantes y me hizo el típico guiño entre entendidos.
—También te hará falta un impermeable para la mochila, claro.
Parpadeé.
—¿Un impermeable? ¿Por qué?
—Para que no le entre lluvia.
—¿La mochila no es impermeable?
Hizo una mueca, como quien hace una valoración muy exacta y delicada.
—Hombre, no al cien por cien.
Aquello me pareció inaudito.
—¿En serio? ¿Al fabricante no se le ha ocurrido que a la gente le puede interesar sacar la mochila a la calle de vez en cuando? No sé, incluso irse de acampada con ella? Además, ¿cuánto cuesta la mochila?
—Doscientos cincuenta dólares.
—¡Doscientos cincuenta dólares! ¡Vamos, hombre, no me j...!
Me interrumpí y cambié el tono de voz.
—A ver, Dave, ¿me estás diciendo que pago doscientos cincuenta dólares por una mochila que no tiene correas y no es impermeable?
Asintió.
—Tendrá fondo, ¿no?
Mengle sonrió, incómodo. Se le hacía muy cuesta arriba criticar el riquísimo y prometedor mundo del equipamiento de acampada, o, si a eso vamos, hastiarse de él.
—Tengo correas en seis colores diferentes —propuso solícito.
Salí de allí con suficiente equipamiento como para dar trabajo a una cordada entera de sherpas: una tienda de tres estaciones, una colchoneta autohinchable, cazos y sartenes apilables, cubertería plegable, un plato y una taza de plástico, una complicada bomba de filtrado de agua, saquitos de todos los colores del arcoíris, un sellador de costuras, material de remiendo, un saco de dormir, cuerdas elásticas, cantimploras, un poncho impermeable, cerillas hidrófugas, una funda de mochila, un llavero-brújula-termómetro muy chulo, un hornillo plegable que la verdad es que no inspiraba mucha confianza, una bombona de gas y otra de repuesto, una linterna manos libres que se ataba a la cabeza como una lámpara de minero (y que me gustó mucho), un cuchillo grande para matar osos y garrulos de las montañas, camisetas y calzoncillos largos térmicos, cuatro pañoletas y un montón de cosas más. Con algunas de ellas tuve que volver a la tienda y preguntar para qué servían. Lo que ya me negué a comprar fue una estera de diseño por 59,95 dólares, sabedor de que podía comprar un plástico de jardín en K-Mart por cinco dólares. Tampoco quise llevarme un botiquín de primeros auxilios, ni un costurero, ni un antídoto para mordeduras de serpiente, ni un silbato de emergencia de doce dólares, ni una palita de plástico naranja para enterrar mis cacas, justificándolo con que eran innecesarios, demasiado caros o una invitación al ridículo. La palita naranja, en concreto, parecía estar gritando: «¡Pardillo! ¡Nenaza! ¡Abrid paso, que llega don Limpito!».
Luego, para quitármelo ya de encima de una vez, fui a la librería local y compré libros: The Thru-Hiker’s Handbook, Walking the Appalachian Trail [Manual del senderista de fondo. Caminando por el sendero de los Apalaches], varios libros sobre fauna y flora, una historia geológica del sendero escrita por un tipo de nombre exquisito, V. Collins Chew, y la ya mencionada colección de guías oficiales del sendero de los Apalaches, que consistía en once libritos de bolsillo y cincuenta y nueve mapas de distintos tamaños, estilos y escalas que cubrían todo el camino, desde el monte Springer hasta el Katahdin, y costaban la respetable suma de 233 dólares y 45 centavos. De camino a la puerta me llamó la atención un título: Bear Attacks: Their Causes and Avoidance [Los ataques de los osos. Qué los causa y cómo evitarlos]. Lo abrí al azar y encontré esta frase: «Esto es un claro ejemplo del tipo de incidente en el que un oso negro ve a una persona y decide matarla y comérsela», y lo eché también a la cesta de la compra.
Cargué con todo hasta casa y lo bajé al sótano en varios viajes. Era una pila de cosas, y la tecnología de casi todas me era desconocida, con lo que todo resultaba a un tiempo emocionante y amedrentador. Sobre todo amedrentador. Me encasqueté la linterna sin manos en la cabeza y saqué la tienda de su envoltorio de plástico para plantarla en el suelo. Desenrollé la colchoneta autohinchable y la metí en la tienda, y a continuación metí también mi esponjoso y nuevecito saco de dormir. Luego entré a gatas y me quedé allí tumbado un buen rato, probando qué tal se estaba dentro de aquel novedoso espacio tan caro y reducido que todavía olía a nuevo y que pronto sería mi segundo hogar. Intenté imaginar cómo sería no estar tendido en el sótano de casa sino fuera, a la intemperie, en un puerto de montaña, oyendo el sonido del viento y los árboles, el aullido solitario de algún cánido y el ronco susurro de una voz montañesa: «Virgil, ¡eh, Virgil! Aquí hay uno. ¿Te has traído la cuerda?». Pero no fui capaz del todo.
No había estado en un espacio parecido desde que a los nueve años de edad dejé de construirme fuertes con sábanas y mesitas. A decir verdad era bastante agradable, y una vez se acostumbraba uno al olor (que yo, en mi ingenuidad, creí que se disiparía con el tiempo) y al hecho de que la tela daba a todo cuanto había en el interior un enfermizo tinte verdoso, como de pantalla de radar, no estaba tan mal. Quizá sí era un poco claustrofóbico, y olía un poco raro, pero aun así parecía robusto y confortable.
«No va a estar tan mal», me dije. Pero en mis adentros sabía que me equivocaba.