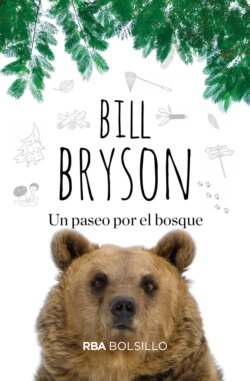Читать книгу Un paseo por el bosque - Bill Bryson - Страница 8
3
ОглавлениеTodo empezó con Benton MacKaye, un visionario tranquilo, amable e infinitamente bienintencionado, quien, en el verano de 1921, presentó a su amigo Charles Harris Whitaker, editor de una importante revista de arquitectura, sus ambiciosos planes para crear una ruta de senderismo de muy largo recorrido. Decir que la vida no le trataba demasiado bien por entonces a MacKaye es quedarse muy corto. Durante la década previa lo habían despedido de su empleo en Harvard, perdió un puesto en el Servicio Forestal Nacional y finalmente, a falta de otro puesto mejor, se vio asignado a una oficina del Departamento de Trabajo del gobierno federal, donde se le encomendó en términos muy vagos que desarrollase ideas con las que incrementar la eficiencia y la moral. Consecuentemente, fue generando propuestas ambiciosas e impracticables que sus superiores revisaban con indulgencia e inmediatamente tiraban a la papelera. En abril de 1921, su esposa, una conocida pacifista y sufragista llamada Jessie Hardy Stubbs, se tiró desde un puente sobre el East River de Nueva York y murió ahogada.
Fue en estas circunstancias, y apenas diez semanas después de aquel suceso, cuando MacKaye presentó su idea de un sendero por los montes Apalaches a Whitaker. Su propuesta apareció publicada en octubre de ese mismo año en un foro quizás insospechado, el Journal of the American Institute of Architects del propio Whitaker. La ruta de senderismo era solo parte de la gran visión de MacKaye, que concebía el sendero como un hilo conector de una red de campamentos de trabajo en las montañas a los que acudirían a millares los pálidos y desposeídos obreros urbanos para entregarse a una saludable y abnegada tarea que les permitiría además disfrutar de la naturaleza. Su plan preveía hostales, posadas y centros de estudios de temporada, y con el tiempo la creación de aldeas permanentes en los bosques, comunidades «autopropietarias» cuyos habitantes podrían sustentarse a sí mismos con «actividades no industriales» cooperativas, de carácter forestal, agrícola y artesanal. Un entusiasmado MacKaye describía el conjunto como un «refugio para huir del beneficio económico», concepto este que en opinión de otros «olía a bolchevismo», según uno de sus biógrafos.
Cuando MacKaye presentó su propuesta existían ya varios clubes de senderismo en la Costa Este de Estados Unidos: el Green Mountain Club, el Dartmouth Outing Club y el venerable Appalachian Mountain Club, entre otros, y tan patricias organizaciones disponían ya de varios centenares de kilómetros de senderos de montaña y bosque, sobre todo en Nueva Inglaterra, y se encargaban también de su mantenimiento. En 1925, representantes de los principales clubes se reunieron en Washington y fundaron la Conferencia del Sendero de los Apalaches con la intención de construir un sendero de 1.900 kilómetros de largo que conectase los dos grandes picos de la Costa Este: el monte Mitchell, en Carolina del Norte (2.037 m), y el monte Washington, en New Hampshire, apenas 120 metros más bajo. Lo cierto es que durante los siguientes cinco años no se hizo nada, debido sobre todo a que MacKaye se entretuvo en retocar y ampliar su proyecto hasta que tanto este como el propio MacKaye hubieron perdido casi por completo cualquier contacto con la realidad.
Hubo que esperar a 1930 para que Myron Avery, un joven abogado especializado en derecho marítimo y entusiasta montañero, se hiciera cargo del proyecto y comenzaran los trabajos. Eso sí, a partir de entonces las cosas avanzaron muy deprisa. Sabemos que Avery no era persona que despertase grandes simpatías. Tal como lo describió uno de sus contemporáneos, su legado fueron dos senderos entre Maine y Georgia: «Uno, el rastro de ánimos ofendidos y egos magullados que dejó a su paso. El otro, el sendero de los Apalaches». MacKaye y sus «epigramas semimísticos» le resultaban muy cargantes, y uno y otro nunca se llevaron bien. En 1935 tuvieron una agria disputa a propósito de la construcción del sendero a través del parque nacional de Shenandoah (Avery estaba dispuesto a aceptar la construcción de una autovía panorámica por las montañas; MacKaye consideraba que con eso se traicionaban los principios del proyecto) y jamás volvieron a dirigirse la palabra.
A MacKaye se le atribuye siempre el mérito de haber creado el sendero, pero eso se debe en buena medida a que alcanzó los noventa y seis años de edad y a que conservó una espesa cabellera blanca; ya anciano, siempre estaba disponible para pronunciar unas palabras en ceremonias celebradas en las soleadas laderas de las colinas. Avery, en cambio, falleció en 1952, veintitrés años antes que MacKaye, cuando el sendero era aún muy poco conocido. Pero en realidad el sendero es obra de Avery. Él fue quien trazó los mapas y quien apremió y engatusó a los clubes para que pusieran a su disposición equipos de voluntarios, y quien se encargó en persona de supervisar la construcción de cientos de kilómetros de sendero. Con él, la longitud original de 1.900 kilómetros se prolongó hasta abarcar más de 3.200, y, antes de que estuviese terminado, Avery recorrió hasta el último centímetro del camino. En menos de siete años, y con la ayuda de trabajadores voluntarios, construyó una ruta de más de tres mil kilómetros sobre terreno montañoso. Hay ejércitos que han conseguido menos.
La ruta de los Apalaches quedó completa oficialmente el 14 de agosto de 1937 con la apertura de un camino practicable a lo largo de tres kilómetros en un remoto territorio boscoso en Maine. Curiosamente, la construcción del sendero más largo del mundo no atrajo la atención de casi nadie. El fuerte de Avery no era la publicidad, y para entonces MacKaye, dignísimo y ofendidísimo, se había retirado. Ningún periódico se hizo eco del acontecimiento. No hubo ninguna celebración que conmemorase el evento.
El camino que habían construido no tenía ninguna base histórica. No seguía ningún sendero indio ni las rutas postales de la era colonial. Ni siquiera había buscado las mejores vistas, ni las colinas más altas, ni los espacios más llamativos. Al final, ni siquiera pasaba cerca de monte Mitchell, aunque sí incluía el monte Washington, además de prolongarse otros 560 kilómetros para llegar hasta el Katahdin de Maine (Avery insistió mucho en ello: se había criado en Maine y fue allí donde se aficionó a la montaña). Básicamente, la ruta pasaba por espacios accesibles, normalmente en lo alto de las montañas: cruzaba crestas solitarias y depresiones olvidadas que nadie había utilizado ni codiciado nunca, y que en algunos casos ni siquiera tenían nombre. Se quedó corta, además: le faltaban 240 kilómetros para alcanzar el extremo sur de la cadena montañosa de los Apalaches, y unos 1.100 para cubrir todo el extremo norte. Los campos de trabajo, las cabañas, las escuelas y los centros de estudio no llegaron a construirse nunca.
Aun así, buena parte del espíritu original nacido de la visión de MacKaye sigue en pie. Grupos de voluntarios se encargan de mantener en un estado impecable los 3.300 kilómetros del sendero, así como los caminitos secundarios, los puentes, la señalización, las marcas y los refugios. De hecho, se dice que el sendero de los Apalaches es la mayor empresa del mundo gestionada por voluntarios. Y lo que resulta más excepcional: no se ha comercializado. La Conferencia del Sendero de los Apalaches no contrató empleados asalariados hasta 1968, y aún hoy mantiene el aire de un proyecto amistoso, bienintencionado y asequible. El de los Apalaches ya no es el sendero para caminantes más largo del mundo (los del Pacífico y la Divisoria Continental, ambos más al oeste, tienen algunos kilómetros más), pero siempre será el primero y el más importante. Tiene muchos amigos. Y los merece.
Casi desde el día de su inauguración ha sido necesario modificar el recorrido del sendero. Primero fueron los 189 kilómetros que hubo que volver a trazar en Virginia para abrir paso a la construcción de la Skyline Drive, la carretera que atraviesa el parque nacional de Shenandoah. Más tarde, en 1958, la excesiva urbanización del área próxima al monte Oglethorpe (Georgia) hizo necesario recortar 35 kilómetros del extremo sur del sendero y desplazar su arranque hasta el monte Springer, en los terrenos protegidos del bosque nacional de Chattahoochee. Diez años después, el Maine Appalachian Trail Club desvió 423 kilómetros de sendero (la mitad de su recorrido por el estado) para apartarlo de vías madereras y llevarlo por terreno más agreste. Incluso ahora, en la actualidad, el sendero nunca es el mismo de un año a otro.
La parte más difícil del sendero de los Apalaches es llegar hasta él, sobre todo en sus extremos. El monte Springer, el punto de partida más al sur, está a once kilómetros del acceso al parque natural de Amicalola Falls, que es la salida de la autopista más próxima, y esta, a su vez, está bastante alejada de cualquier otro lugar. Desde Atlanta, el gran núcleo urbano más próximo al sendero, uno puede tomar el tren o uno de los dos autobuses al día con destino a Gainesville, y desde allí todavía os faltarán 65 kilómetros para estar a once kilómetros de distancia del arranque del sendero de los Apalaches. (Ir y venir desde el Katahdin, en Maine, resulta más problemático todavía.) Afortunadamente, hay gente dispuesta a recoger a los excursionistas en Atlanta y llevarlos hasta Amicalola. Pagando, claro. Y así fue como Katz y yo nos pusimos en manos de un tipo grandullón y simpático tocado con una gorra de béisbol, Wes Wisson, que se avino a recogernos en el aeropuerto de Atlanta y llevarnos hasta el hostal de Amicalola Falls, nuestro punto de partida hacia el Springer, a cambio de 60 dólares.
Cada año, entre principios de marzo y mediados de abril, unos dos mil excursionistas echan a andar desde el Springer, la mayoría con la intención de llegar hasta el Katahdin. Solo un diez por ciento, aproximadamente, lo consigue. La mitad no supera siquiera la zona central de Virginia, es decir, menos de un tercio del camino. Una cuarta parte no va más allá de Carolina del Norte, el estado vecino. Un diez por ciento abandona durante la primera semana. Wisson había visto de todo.
—El año pasado llevé a un tío al borde del sendero —nos contó mientras cruzábamos negros bosques de pinos con rumbo norte, hacia las escarpadas colinas del norte de Georgia—. Tres días más tarde me llama desde una cabina en Woody Gap, que es la primera cabina que se encuentra uno en el camino. Me dice que quiere volver a casa, que esto no era lo que esperaba. Total, que lo llevo de vuelta al aeropuerto. Dos días después vuelve a estar en Atlanta. Me cuenta que su mujer le ha hecho volver porque se ha dejado un dineral en el equipamiento y no piensa permitir que se rinda tan fácilmente. Y vuelvo a dejarle en el borde del sendero. Tres días más tarde me llama otra vez desde Woody Gap. Que quiere que lo lleve al aeropuerto. «¿Y tu mujer?», le pregunto, y me responde: «Esta vez no voy a casa».
—¿Cuánto trecho hay hasta Woody Gap? —pregunté.
—Treinta y tres kilómetros desde el Springer. No parece mucho, ¿verdad? No sé..., se había dado la panzada de viajar desde Ohio.
—¿Y por qué se rindió tan pronto?
—Me dijo que no era lo que esperaba. Eso lo dicen todos. La semana pasada, por ejemplo: tres mujeres de California (de mediana edad, muy majas, de risa fácil, pero, vamos, majas). Cuando las dejé estaban muy animadas. A las cuatro horas me llaman para decirme que quieren volver a casa. Piense que venían de California y que se habían gastado yo qué sé cuantísimo dinero en los billetes de avión y en el equipamiento (y era equipo del bueno, el mejor que he visto, todo nuevecito y de gama alta), y decidieron abandonar sin haber caminado ni tres kilómetros. Me dijeron que no era lo que esperaban.
—¿Y qué esperaban?
—A saber... Escaleras mecánicas, quizás. Esto son colinas, y rocas, y bosques, y un camino. No hace falta una investigación científica para darse cuenta. Pero les sorprendería cuánta gente lo deja correr. Pero luego hay gente como un tío que conocí hace unas seis semanas, uno que tendría que haberse rendido y no lo hizo. Estaba acabando el sendero. Venía desde Maine caminando solo. Le había costado ocho meses, más de lo que tarda la mayoría de la gente, y creo que durante las últimas semanas no había visto a nadie. Cuando salió del bosque estaba hecho una ruina. Yo lo esperaba con su mujer, que había venido a esperarle. Ella fue a su encuentro y él cayó en sus brazos y se echó a llorar. No podía ni hablar. Estuvo así todo el viaje hacia el aeropuerto. No he visto nunca a nadie tan aliviado por haber terminado de hacer algo, y lo único que podía pensar era: «Sí, bueno, caballero, recorrer el sendero de los Apalaches es un acto voluntario», pero evidentemente no dije nada.
—Entonces, cuando usted deja a alguien frente al sendero, ¿ya es capaz de ver si lo conseguirá?
—Bastante a menudo.
—¿Y cree que nosotros lo conseguiremos? —preguntó Katz.
Wisson nos miró por turno, primero al uno y luego al otro.
—Sí, claro, sin problemas —respondió, pero su mirada decía otra cosa.
El hostal de Amicalola Falls es una atalaya encaramada en lo alto de una ladera, y se llega a ella por una larga carretera que serpentea por el bosque. El tipo del aeropuerto de Manchester no se había equivocado con el parte meteorológico. Cuando nos bajamos del coche hacía un frío atroz. Soplaba un viento helador y traicionero que te asaltaba por todos los flancos a la vez y se colaba por mangas y perneras.
—¡Jooo-der! —gritó Katz, asombrado, como si alguien le hubiese echado encima un cubo de agua helada, y salió corriendo hacia dentro. Yo pagué a nuestro conductor y lo seguí.
El hostal era moderno, con pretensiones, y en él se estaba muy calentito. Una chimenea de piedra se imponía en el vestíbulo, y las habitaciones eran tan anodinas y confortables como las de cualquier Holiday Inn. Nos fuimos a nuestras habitaciones y acordamos que nos veríamos a las siete. Saqué una Coca-Cola de la máquina del pasillo, me di una suntuosa ducha que me dejó envuelto en vapor, derroché varias toallas para secarme, me metí entre unas sábanas recién planchadas (quién sabe cuánto tardaría en volver a disfrutar de semejantes placeres), seguí las descorazonadoras noticias ofrecidas por los sonrientes e inanes reporteros del canal de información meteorológica y apenas fui capaz de dormir.
Me desperté antes incluso del alba, y me quedé junto a la ventana, contemplando cómo la palidez del amanecer iba desvelando a regañadientes el paisaje que nos rodeaba, una inhóspita y aparentemente inabarcable extensión de colinas cubiertas de árboles desnudos ligerísimamente espolvoreados de nieve. No me pareció un reto imposible (no era el Himalaya, desde luego), pero tampoco parecía un sitio por el que apeteciese particularmente salir a pasear.
Mientras bajaba a desayunar el sol asomó por el horizonte e inundó el mundo con una luz alentadora, y yo salí a comprobar la temperatura ambiente. El frío me pilló de sorpresa, como una bofetada; el viento era glacial. Partículas de nieve seca se arremolinaban en el aire como bolitas de poliestireno. Junto a la entrada, un termómetro de pared muy grande indicaba once grados bajo cero.
—Récord de temperatura en estas fechas en Georgia —me dijo una sonriente empleada del hotel, que en ese momento volvía presurosa del aparcamiento.
Se detuvo un instante y me preguntó:
—¿Va de excursión?
—Sí.
—Usted sabrá. Buena suerte. ¡Brrrr!
Y corrió a meterse en el hotel.
Encontré a Katz en el comedor y también a él lo vi despierto y alerta. El motivo era que había hecho amistad con una camarera, de nombre Rayette, que se ocupaba de atenderlo con un coqueteo más que evidente. Rayette medía más de metro ochenta y tenía una cara de las que asustan a los niños, pero parecía amable y servía el café con diligencia. Si hubiera querido darle a entender a Katz con mayor claridad que estaba disponible, habría tenido que subirse las faldas por encima de la cabeza y tumbarse encima de su plato de Desayuno para Hambrientos. Como consecuencia de todo ello, Katz estaba que rezumaba testosterona.
—Huuy, cómo me gustan los hombres que saben apreciar las tortitas —tortoleó Rayette.
—Créeme que estas las aprecio mucho, guapa —respondió Katz, en cuya cara brillaban por igual el sirope y la alegría matutina.
No es que fueran precisamente Katharine Hepburn y Spencer Tracy, pero aun así resultaban hasta tiernos.
Ella fue a atender a otro cliente y Katz la observó alejarse con algo semejante al orgullo paternal.
—Es muy fea, ¿no? —dijo con una incongruente sonrisa de oreja a oreja.
Intenté ser diplomático.
—Bueno... Solo si la comparas con otras mujeres.
Katz asintió, pensativo, pero luego, de repente, se me quedó mirando, preocupado.
—¿Sabes lo que busco últimamente en una mujer? Que todavía respire y que tenga todas las extremidades.
Puse cara de comprenderlo.
—Y eso es solo para empezar a negociar, claro. Estoy dispuesto a transigir en lo de las extremidades. ¿Crees que está disponible?
—Me parece que tendrías que pedir la vez.
Asintió con la cabeza, muy serio.
—Quizá no sea mala idea si nos terminamos esto y nos largamos.
Me pareció buena idea. Apuré mi taza de café y fuimos a por nuestras cosas, pero cuando estuvimos en la calle diez minutos más tarde, listos para partir, me encontré con un Katz muy a disgusto.
—Quedémonos otra noche —me dijo.
—¿Qué? Será una broma, ¿no?
Me había pillado completamente por sorpresa.
—¿Por qué?
—Tenemos que hacerlo.
Volvió la vista hacia el bosque.
—Nos vamos a congelar.
Yo también me quedé mirando el bosque.
—Pues seguramente. Pero tenemos que hacerlo.
Cargué con mi mochila y el peso me hizo recular (tenían que pasar aún varios días para que pudiese hacer aquel gesto con algo de aplomo), me ajusté la cincha y eché a andar. En la linde del bosque me giré un instante para asegurarme de que Katz me seguía. Ante mí se abría un mundo vasto e inclemente de árboles en pleno sueño invernal. Consciente de la importancia del instante, entré en el caminito, un fragmento del sendero de los Apalaches original, de cuando pasaba por aquí entre el monte Oglethorpe y el Springer.
Era el 9 de marzo. Ya estábamos en camino.
La ruta avanzaba por un valle boscoso por el que serpenteaba un riachuelo bordeado todavía por hielo quebradizo; el sendero siguió el curso del agua durante algo menos de un kilómetro y luego, abruptamente, se adentró en el bosque. Pronto quedó claro que estábamos en la falda de la primera gran montaña, la Frosty Mountain, y desde un primer momento sufrimos. Lucía el sol y el cielo tenía un agradable color azul, pero todo cuanto había a pie de tierra era pardo: pardos los árboles, parda la tierra, pardas las hojas congeladas. Y hacía un frío inmisericorde. Avancé como buenamente pude treinta metros colina arriba y me detuve, con los ojos saliéndoseme de las órbitas, la respiración entrecortada y el corazón dando preocupantes saltos. Katz empezaba a rezagarse y resoplaba todavía con más fuerza que yo. Seguí caminando.
Fue infernal. Los primeros días de una caminata siempre lo son. Estaba muy falto de forma, completamente falto de forma. La mochila pesaba demasiado. Nunca me había enfrentado a nada tan difícil para lo que estuviese tan poco preparado. Solo dar un paso era un auténtico esfuerzo.
Cuando, pasada una eternidad, llegas a una zona en la que todo indica que de verdad estás en lo más alto, donde el aire huele a resina de pino y la vegetación es dura, retorcida y doblada por efecto del viento, cuando llegas a la cumbre despejada... para entonces, por desgracia, ya no te importa nada. Te dejas caer boca abajo sobre una pared de gneis en pendiente, con el peso de la mochila empujándote contra la roca, y pasas algunos minutos allí tendido, mientras piensas de manera ausente, como en una experiencia extracorpórea, que nunca hasta entonces has contemplado un liquen tan de cerca; que nunca has mirado ningún elemento del mundo natural, en realidad, desde que tenías cuatro años y te regalaron tu primera lupa. Por último, con un resoplido de resignación, ruedas sobre ti mismo, descuelgas la mochila, te pones en pie como buenamente puedes y te das cuenta (de nuevo con esa sensación distante y ligeramente vertiginosa de no estar del todo donde estás) de que las vistas son sensacionales; ante ti se abre un panorama ilimitado de montes boscosos, jamás tocados por la mano del hombre, que se extienden hasta donde alcanza la vista. Bien podría ser el cielo. Es un espectáculo espléndido, sin duda, pero la idea que no deja de darte vueltas por la cabeza es que vas a tener que recorrer ese paisaje a pie... y que lo que ves no es más que una porción mínima de lo que tendrás que atravesar antes de terminar.
Comparas entonces tu mapa con la vista que tienes ante ti y compruebas que el sendero desciende hacia un escarpado valle (una garganta, en realidad, no muy diferente de los cañones por los que el Coyote se despeña antes o después en los dibujos animados del Correcaminos; gargantas con auténticos puntos de fuga) que te conducirá hasta el pie de otra colina aún más empinada e imponente que esta, y que, cuando hayas superado ese pico, que va a requerir de ti un esfuerzo absurdo, habrás recorrido 2,7 kilómetros desde el desayuno, cuando tus previsiones (calculadas despreocupadamente en torno a la mesa de la cocina y anotadas tras quizá tres segundos de reflexión) te exigen haber recorrido 14,3 kilómetros antes del almuerzo, 26 kilómetros para la hora de la merienda y distancias mucho mayores al día siguiente.
Por supuesto, todo eso lo tenía yo aún por delante. Aquel día solo tenía que atravesar cuatro montañitas fáciles y recorrer once kilómetros de sendero perfectamente señalizado en un día seco y despejado. No parecía mucho pedir. Fue un infierno.
No sé cuándo perdí contacto con Katz, pero tuvo que ser en las primeras dos horas. Al principio lo esperaba hasta que llegaba a mi altura, rezongando sin cesar y deteniéndose cada dos o tres pasos para enjugarse la frente y contemplar con ojos torvos su futuro inmediato. Daba pena verle. Luego me dediqué a esperar hasta verle aparecer, para asegurarme de que seguía adelante, que no estaba caído en el camino, presa de convulsiones, ni había tirado su mochila harto de todo para ir a buscar a Wes Wisson. Lo esperaba, y lo esperaba, y antes o después veía aparecer su silueta entre los árboles, resollando y moviéndose con una lentitud increíble mientras hablaba consigo mismo amargamente en voz alta. Mediada la tercera gran pendiente (Black Mountain, 1.030 m) me detuve y lo estuve esperando un buen rato, y llegué a pensar en volver sobre mis pasos, pero finalmente opté por seguir adelante. Bastante tenía con lo mío.
Once kilómetros suenan a poco, pero no lo son, creedme. Con una mochila a cuestas no es fácil, ni siquiera para gente entrenada. ¿Sabéis lo que es estar en el zoo, o en un parque de atracciones, con un niño pequeño que se niega a dar un paso más? Al final cargáis con él a hombros y durante un ratito (un par de minutos) es casi divertido llevarlo ahí arriba, jugando a que lo vais a dejar caer o acercando su cabeza a algún saliente bajo antes de apartarla (si todo va bien) en el último momento. Pero luego empieza a ser incómodo. Notáis un pinchazo en el cuello, cierta rigidez entre los omóplatos, y esa sensación va a más hasta resultar decididamente insoportable, momento en el que le comunicáis a Jimmy que lo vais a tener que bajar.
Por supuesto, Jimmy se pone a berrear y decide que no da un paso más, y vuestra pareja os dedica esa mirada desdeñosa de «tendría que haberme casado con el futbolista», porque no habéis cargado con él ni cuatrocientos metros. Pero oye, que duele. Duele mucho. Es una situación que entiendo, creedme.
Bueno, pues ahora imaginad a dos Jimmys metidos en una mochila; o mejor, imaginad algo pesado pero inerte, algo que no quiere ser izado, algo que te deja bien a las claras que lo que quiere es yacer pesadamente en el suelo. Un saco de cemento, por ejemplo, o una caja de tratados de medicina; en cualquier caso, veinte kilos largos de intensa pesadez. Imaginad la sacudida que da la mochila al colgarla de los hombros, como el tirón de un ascensor al bajar. Imaginad lo que es caminar con ese peso durante horas y días, y no sobre caminos asfaltados llanos y con bancos, y puestos de refrescos a intervalos apropiados, sino por una trocha desigual llena de piedras afiladas y raíces inamovibles y pendientes agotadoras que transfieren una carga inimaginable a tus pálidos y temblorosos muslos. Ahora echad la cabeza atrás (hacedlo, por favor, es lo último que voy a pediros) hasta que os notéis el cuello tenso, y fijad la vista en un punto a tres kilómetros de distancia. Esa es vuestra primera ascensión. Son 1.427 metros hasta la cima, y os quedan muchas más por delante. No me digáis que once kilómetros no es mucho.
Y así fue como seguí caminando durante horas, en mi pequeño mundo privado de agotamiento y dolor, colina tras imponente colina, a través de una interminable colección de árboles, sin dejar de pensar ni un instante que «ahora sí que tengo que haber hecho ya once kilómetros, ¿no?». Pero el sendero seguía ante mí.
A las tres y media trepé unos cuantos escalones tallados en el granito y me encontré en un amplio mirador rocoso: la cumbre del monte Springer. Me deshice de la mochila y me recosté pesadamente contra un árbol, asombrado por lo agotado que estaba. Las vistas eran espléndidas: ante mí tenía los montes Cohutta, perdiéndose en el horizonte tras una tenue bruma azulada, del color del humo de un cigarrillo. La puesta de sol estaba próxima. Descansé durante unos diez minutos y luego me puse en pie y miré a mi alrededor. Una placa de bronce atornillada a un peñasco anunciaba el arranque del sendero de los Apalaches, y cerca de él, en un poste, había una caja de madera, y en su interior un bolígrafo Bic atado a un cordel y un cuaderno de espiral con las hojas rizadas por la humedad. Aquel cuaderno era el registro de la ruta (por algún motivo lo había imaginado con aspecto más fúnebre, y encuadernado en cuero) y estaba repleto de animosas anotaciones, casi todas escritas con letra juvenil. Habría unas veinticinco páginas manuscritas desde el 1 de enero: ocho comentarios eran de aquel mismo día. La mayoría eran notas apresuradas y animadas («2 de marzo. Ya estamos aquí. ¡Qué frío hace! ¡Nos vemos en el Katahdin! Jaimie y Spud»), pero un tercio aproximadamente eran más largas y reflexivas, mensajes del estilo de: «Aquí estoy al fin, en el Springer. No sé lo que me han de deparar las próximas semanas, pero mi fe en el Señor se mantiene firme y sé que cuento con el amor y el apoyo de mi familia. Mamá, Pookie: este viaje es por vosotras». Cosas así.
Estuve esperando a Katz tres cuartos de hora y luego bajé a buscarle. Empezaba a oscurecer, y ya refrescaba. Caminé y caminé colina abajo, entre los árboles sin fin, deshaciendo un camino que felizmente creía haber dejado atrás. Varias veces grité su nombre y me paré a escuchar, pero no oí nada. Seguí caminando, salvando árboles caídos que horas atrás me había costado un esfuerzo superar y descendiendo por pendientes que a duras penas recordaba. No dejaba de pensar que hasta mi abuela podía haber caminado hasta allí. Por fin, tras un recodo le vi avanzar renqueante hacia mí, despeinado y con un solo guante, y más próximo a la histeria de lo que nunca he visto a nadie.
Estaba tan furioso que se me hizo difícil conseguir que me contase la historia entera de manera coherente, pero entendí que en un arranque de furia había tirado parte de su equipaje por un precipicio. De la mochila no colgaba ya nada de lo que llevaba por fuera al comenzar, ni siquiera la cantimplora.
—¿Qué es lo que has tirado? —le pregunté, intentando que no me viera demasiado preocupado.
—Ya te digo lo que he tirado: la mierda más pesada. El salchichón, el arroz, el azúcar moreno, las latas de carne y yo qué sé qué más. Joder.
De puro cabreado, Katz estaba al borde de la catalepsia. Se comportaba como si se sintiese profundamente traicionado por el sendero. Supongo que no era lo que esperaba.
Vi uno de sus guantes tirado en el camino treinta metros más atrás y fui a recuperarlo.
—Venga —le dije cuando volví a su lado—, ya no queda mucho.
—¿Cuánto?
—Kilómetro y medio.
—Joder... —se quejó amargamente.
—Ya te llevo yo la mochila.
Me la eché a la espalda. No es que estuviese precisamente vacía, pero el peso era ahora moderado. A saber lo que habría tirado.
Trepamos mal que bien colina arriba y llegamos a la cima con la penumbra del anochecer. Unos pocos cientos de metros tras la cumbre había una zona de acampada con un refugio de madera en un claro del bosque rodeado de negros árboles. Ya había allí un montón de gente, mucha más de la que esperaba encontrar tan al principio de la temporada. El refugio, una construcción muy básica cerrada por tres lados y con el tejado a un agua, parecía abarrotado, y por el claro se veían esparcidas una docena de tiendas de campaña. Aquí y allá se oía el silbido de los hornillos de gas y se veían las volutas de humo y vapor de la comida, y gente joven y desgarbada deambulando.
Busqué un espacio en el borde del claro, casi en el bosque, donde pudiéramos estar más tranquilos.
—No sé montar mi tienda... —dijo Katz con tono malhumorado.
—Ya te la monto yo —«..., niñato gordinflón».
De repente, me sentí muy cansado.
Katz se sentó en un tronco a ver cómo yo plantaba su tienda. Cuando terminé, metió dentro su estera y el saco de dormir, y a continuación Katz entró en ella a gatas. Me dediqué entonces a montar mi tienda y puse mucho esmero en convertirla en un pequeño hogar. Cuando terminé, me di cuenta de que en la tienda de Katz no se percibían movimiento o sonido algunos.
—¿Te has echado a dormir? —pregunté, incrédulo.
—Ajá —respondió con un gruñido afirmativo.
—¿Ya está? ¿Te retiras? ¿Sin cenar?
—Ajá.
Puede que pasase un minuto quieto, desconcertado, sin palabras, demasiado cansado para indignarme. Demasiado cansado para tener hambre, ya puestos. Me arrastré al interior de la tienda con una cantimplora y un libro, me dejé al alcance el cuchillo y la linterna para iluminarme y defenderme en la noche, y me metí en el saco de dormir más contento de tomar la horizontal de lo que jamás lo había estado hasta entonces. Tardé segundos en quedarme dormido. Creo que nunca he dormido mejor.
Cuando me desperté ya era de día. El interior de la tienda estaba cubierto de una escarcha escamosa muy llamativa: al cabo de un instante comprendí que eran los ronquidos de toda una noche condensados, congelados y pegados sobre la tela, como un álbum de recuerdos respiratorios. El agua de la cantimplora estaba congelada. Me pareció un detalle muy de machote, y la examiné con interés, como si fuera un mineral desconocido. Me sentía muy cómodo en el saco, y no tenía ninguna prisa en forzarme otra vez a emprender la tontada esa de trepar colinas, así que me quedé tumbado, como si alguien me hubiese dado estrictas órdenes de no moverme. Pasado un rato percibí que Katz ya se movía en el exterior, gruñendo de vez en cuando por algún achaque y, por incongruente que pudiera parecer, afanándose en alguna actividad.
Uno o dos minutos más tarde se acuclilló junto a mi tienda. Su cuerpo dibujaba una sombra oscura sobre la tela. No me preguntó si estaba dormido, ni nada por el estilo. Se limitó a preguntarme con voz queda:
—Dime una cosa. ¿Puede ser que anoche estuviese hecho un imbécil de tomo y lomo?
—Puede ser, puede ser, Stephen.
Calló durante unos segundos.
—Estoy preparando café.
Interpreté que era su manera de disculparse.
—Muy amable por tu parte.
—Hace un frío de la leche aquí fuera.
—Aquí también.
—Se me ha congelado el agua de la cantimplora.
—Y a mí.
—¿Qué tal te sientes? —preguntó.
Flexioné las rodillas para comprobarlo.
—Pues la verdad es que no tan mal.
—Ni yo.
Vertió el agua en el cono del filtro.
—Hoy voy a ser bueno —me prometió.
—Me alegro.
Me asomé por encima de su hombro.
—¿Hay algún motivo especial por el que hayas decidido filtrar el café con papel higiénico?
—Ehh... A ver... Ayer tiré los filtros.
Proferí un ruido que no era exactamente una risa.
—No debían de pesar ni cincuenta gramos.
—Ya lo sé, pero para tirarlos eran fantásticos. Tenías que haberlos visto revolotear.
Echó otro chorrito de agua.
—Pero, bueno, el papel higiénico parece que sirve también.
Fue extraño, pero al ver cómo el papel higiénico filtraba el café nos sentimos orgullosos. Nuestro primer desayuno al aire libre. Me pasó una taza de café. Estaba lleno de posos y zurraspillas de papel rosado, pero estaba hirviendo, y eso era lo importante.
Katz me miró con aire compungido.
—También tiré el azúcar moreno, así que no hay azúcar para las gachas de avena.
Ah.
—Si te digo la verdad, tampoco hay copos de avena para las gachas. Los dejé en New Hampshire —le dije.
Se me quedó mirando.
—¿En serio? —Y luego añadió, para que quedase constancia—: Me encantan las gachas.
—¿Qué hay del queso?
Negó con la cabeza.
—Lo tiré.
—¿Los cacahuetes?
—Los tiré.
—¿Las latas de carne?
—No veas cómo las tiré.
Aquello empezaba a ponerse serio.
—¿Y la mortadela?
—Esa me la comí en Amicalola —dijo, como si hubieran pasado semanas desde entonces, y luego añadió haciendo una magnánima concesión—: Pero a mí me basta con un café y un par de Little Debbies.
Hice una mueca.
—También dejé en casa los Little Debbies.
Katz puso una cara muy larga.
—¿Que te los dejaste en casa?
Asentí, con cara de disculpa.
—Pero ¿todos?
Asentí. Katz resopló. Aquello era grave: iba a poner a prueba su prometido estoicismo. Decidimos que lo mejor que podíamos hacer era repasar nuestras existencias. Hicimos hueco en uno de los plásticos y pusimos en común nuestros víveres. El conjunto era muy austero: unos fideos, un paquete de arroz, pasas, café, sal, un buen surtido de barritas de chocolate y papel higiénico. Nada más.
Desayunamos una Snickers con el café, desmontamos el campamento, trastabillamos de lado al cargar con las mochilas y nos pusimos en camino.
—No me puedo creer que te dejases los Little Debbies —dijo Katz, e inmediatamente empezó a rezagarse.