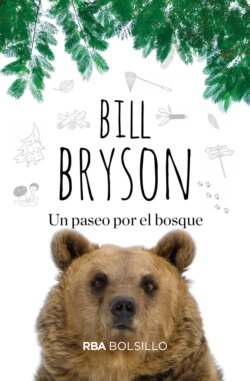Читать книгу Un paseo por el bosque - Bill Bryson - Страница 9
4
ОглавлениеUn bosque no se parece a ningún otro espacio. Para empezar, es cúbico. Los árboles te rodean, se ciernen sobre ti por todas partes. El bosque obstruye cualquier vista y te deja confuso y desorientado. Consigue que te sientas pequeño, confundido y vulnerable, como un niño perdido en una marea de piernas de extraños. Plántate en un desierto, o en una pradera, y sabrás que estás en un espacio grande. Plántate en un bosque y solo podrás intuirlo. Los bosques son un no-lugar, vasto y desprovisto de rasgos definitorios. Y están vivos.
Vamos, que los bosques meten miedo. Más allá del temor de que puedan albergar animales salvajes y tiparracos con claras carencias genéticas y nombres como «Zeke» y «Festus», hay algo siniestro en ellos, algo inefable que, con cada paso, hace que percibas los malos presagios que flotan en el ambiente. Entonces es cuando tomas conciencia de que no estás en tu elemento y deberías ir con el oído atento. Te vas repitiendo que es ridículo, pero no puedes quitarte de encima la sensación de que alguien te observa. Te obligas a mantener la compostura (¡que es solo un bosque, por favor!) pero en realidad estás constantemente en el disparadero. Cualquier ruido inesperado (el crujido de una rama al caer, el trote de un ciervo que sale huyendo) te hace darte la vuelta, asustado, y a punto estás de suplicar clemencia a quien sea. Sea cual sea el mecanismo responsable de la adrenalina en tu interior, nunca hasta entonces ha estado tan a punto, tan preparado, tan dispuesto a descargar un buen chorro de neurotransmisores en tu sistema. Estás tenso como un resorte incluso mientras duermes.
Los bosques norteamericanos llevan trescientos años generando desasosiego. Henry David Thoreau, tan moralista como cansino, consideraba que la naturaleza era algo espléndido, verdaderamente espléndido, siempre y cuando hubiese un pueblo a mano al que llegar paseando en busca de tartaletas y cerveza de alta graduación, pero en 1846, con ocasión de una visita al Katahdin, supo lo que era la espesura del bosque verdadero y la experiencia lo dejó sobrecogido. Aquel no era el mundo de huertos más o menos descuidados y senderos moteados por el sol que la población suburbana de Concord (Massachusetts) consideraba naturaleza agreste, sino un terreno hostil, opresivo, primigenio, un lugar «hosco y áspero [...] salvaje y aterrador», apropiado solo para «hombres de natural más próximo a las rocas y las bestias silvestres que nosotros». Según uno de sus biógrafos, aquel episodio lo dejó «casi histérico».
Pero también hombres mucho más recios que Thoreau, y más acostumbrados a la vida a la intemperie, se achantaban ante la extraña y palpable amenaza de los bosques. Daniel Boone (ese que no solo luchaba a brazo partido con osos, sino que intentaba ligar con sus hermanas) describió algunos recodos de los Apalaches meridionales como zonas «tan salvajes y espantosas que resulta imposible contemplarlas sin sentir pavor». Si Daniel Boone no las tenía todas consigo, es que hay que andarse con mucho cuidado.
Cuando los primeros europeos llegaron al Nuevo Mundo puede que hubiese 345 millones de hectáreas de terreno boscoso en los territorios correspondientes a los actuales Estados Unidos (exceptuados Alaska y Hawái). El bosque de Chattahoochee por el que avanzábamos Katz y yo era parte de una inmensa cubierta forestal que se extendía ininterrumpidamente desde el sur de Alabama hasta más allá de Canadá y desde la costa atlántica hasta las lejanas llanuras del río Misuri.
La mayor parte de ese bosque ha desaparecido, pero la porción que sobrevive es más impresionante de lo que imagina uno. El bosque de Chattahoochee es solo una parte de los 16 millones de hectáreas de terreno forestal propiedad del Estado que se extienden por cuatro estados hasta más allá de las Smokies. Sobre el mapa de Estados Unidos es poco más que una mota de verde, pero sobre el terreno sus dimensiones son colosales. Katz y yo necesitamos cuatro días para encontrar una carretera estatal, y no llegamos hasta una población hasta pasados ocho.
De modo que caminamos. Subimos montañas y atravesamos densas y olvidadas espesuras, seguimos crestas solitarias con amplias vistas de otras crestas, pasamos por claros cubiertos de hierba y descendimos por cuestas pedregosas y serpenteantes. Y caminamos por kilómetros y kilómetros de bosque oscuro, profundo y silencioso, siguiendo un sendero irregular de medio metro escaso de ancho, señalizado con marcas rectangulares blancas (cinco centímetros de ancho y quince de alto), dispuestas a intervalos sobre la corteza gris de los árboles. Si algo hicimos fue caminar.
Si lo comparamos con casi cualquier otro lugar del mundo desarrollado, Estados Unidos sigue siendo en buena parte un país de bosques. Una tercera parte de su superficie (de nuevo, excluyendo Alaska y Hawái) está cubierta de árboles: en total, 295 millones de hectáreas. Solo en Maine hay cuatro millones de hectáreas despobladas. Eso equivale a 40.000 kilómetros cuadrados, un área considerablemente más extensa que la de Bélgica, sin un solo residente habitual. Solo un dos por ciento del territorio estadounidense se considera completamente urbanizado.
El gobierno estadounidense es propietario de unos 97 millones de hectáreas, la mayor parte de las cuales (77 millones de hectáreas, distribuidas en 155 parcelas) están bajo el control del Servicio Forestal de Estados Unidos, que las cataloga como «bosques nacionales», «praderas nacionales» o «áreas nacionales de recreo». Todo esto suena sereno, virginal y ecológico, pero en realidad buena parte de las tierras gestionadas por el Servicio Forestal están clasificadas como «de uso múltiple», lo que da pie a interpretaciones muy generosas que permiten actividades de lo más ruidosas y variopintas (como minas y explotaciones petrolíferas y de gas; estaciones de esquí [hasta 137]; promociones urbanísticas; pistas para motonieves y vehículos todoterreno; y mucha, mucha, tala) que se antojan incompatibles con la serenidad de los bosques.
El Servicio Forestal es, no cabe duda, una institución extraordinaria. Mucha gente, al ver que su nombre incluye la palabra «forestal», da por supuesto que se ocupa de cuidar los árboles. Pero no es así, aunque ese era su objetivo original. La institución fue creada hace un siglo a modo de «banco de bosques», es decir, una reserva permanente de madera americana, cuando empezó a cundir la alarma ante el ritmo al que desaparecían los bosques del país. Su misión se cifraba en gestionar y proteger estos recursos nacionales. No estaba previsto convertirlos en parques: las empresas privadas podrían obtener concesiones para extraer minerales y efectuar talas, pero se les obligaría a hacerlo de manera contenida, inteligente y sostenible.
En realidad, lo que el Servicio Forestal hace sobre todo es construir carreteras. No es broma. En los bosques nacionales de Estados Unidos hay 608.000 kilómetros de vías transitables. Por sí sola, esta cifra no dice mucho, pero pongámoslo así: multiplica por ocho el kilometraje total de la red de autopistas interestatales del país. Es el mayor sistema de carreteras del mundo controlado por una misma entidad. El Servicio Forestal cuenta con la segunda mayor plantilla de ingenieros de caminos de cualquier institución gubernamental del planeta. Decir que les gusta construir carreteras no permite intuir siquiera su dedicación a esta causa. Si se les enseña un bosquecillo cualquiera, lo primero que harán será contemplarlo pensativos durante un buen rato para a continuación decir: «Mira, ahí podríamos construir una carretera». El Servicio Forestal de Estados Unidos tiene como objetivo declarado construir 930.000 kilómetros adicionales de carretera hasta mediados del siglo XXI.
El motivo por el que el Servicio Forestal construye esas carreteras (más allá del placer que supone irse al bosque a hacer ruido con grandes máquinas amarillas) es que así permite a las empresas madereras privadas llegar hasta áreas de tala hasta entonces inaccesibles. De los 60 millones de hectáreas susceptibles de tala que controla el Servicio Forestal, unos dos tercios se consideran reserva para el futuro. El tercio restante (20 millones de hectáreas, es decir, dos veces la superficie de Ohio) está abierto a la explotación maderera. En él está permitido talar por completo amplísimas zonas, incluidas (por poner un ejemplo reciente y desolador) 84 hectáreas de secuoyas en el bosque nacional de Umpqua, en Oregón.
En 1987, el Servicio Forestal anunció como si nada que iba a permitir que intereses madereros privados arrasasen cientos de hectáreas de bosque al año en el venerable y frondoso bosque nacional de Pisgah, al borde mismo del parque nacional de las Great Smokies, y que un ochenta por ciento de esa actividad sería «ingeniería forestal» (deforestación pura y dura, para entendernos), lo que no solo hace daño a la vista en cualquier paisaje, sino que también genera amplias escorrentías descontroladas que empantanan el terreno, privándolo de nutrientes y perturbando los ecosistemas existentes corriente abajo, en ocasiones a lo largo de varios kilómetros. Eso no es ingeniería. Es una violación.
Y pese a todo, el Servicio Forestal sigue funcionando. A finales de la década de 1980 (esto es tan extraordinario que casi me resulta insoportable) era el único agente de relevancia en la industria maderera estadounidense que talaba árboles a mayor velocidad de la que los replantaba; y lo que es peor, lo hacía con una ineficiencia casi ostentosa. Un ochenta por ciento de sus concesiones perdían dinero, en algunos casos enormes cantidades de dinero. Sirva como ejemplo un caso típico: el Servicio Forestal vendió pinos contortos centenarios del bosque nacional de Targhee (Idaho) por unos dos dólares la unidad, tras gastarse cuatro dólares por árbol en estudios de terreno, redacción de contratos y, por supuesto, construcción de carreteras. Entre 1989 y 1997, el servicio perdió una media de 242 millones de dólares al año, o lo que es lo mismo, casi dos mil millones de dólares, según la Wilderness Society.[3] Es todo tan descorazonador que lo voy a dejar ahí para volver junto a nuestros dos héroes solitarios, que avanzan todavía por el mundo perdido de Chattahoochee.
El bosque por el que caminábamos era en realidad poco menos que un adolescente. En 1890, Henry C. Bagley, un magnate del ferrocarril procedente de Cincinnati, llegó a este rincón de Georgia, contempló sus imponentes pinos blancos y álamos, y se sintió tan conmovido por su majestuosidad y abundancia que decidió talarlos todos. Eran mucho dinero. Además, el transporte de la madera a las fábricas del norte generaría negocio para sus trenes. Y así fue como, a lo largo de los treinta años siguientes, casi todas las colinas del norte de Georgia terminaron convertidas en soleados bosquecillos de tocones. Llegado 1920, los leñadores del sur cargaban 36,33 millones de metros cúbicos de madera al año. Hubo que esperar a la década de 1930 y la creación oficial del bosque de Chattahoochee para que la naturaleza volviese a la zona.
Hay una extraña violencia en suspensión en un bosque fuera de temporada. En cada calvero, en cada valle, parecía que acabara de producirse un cataclismo. Árboles caídos flanqueaban el camino cada cincuenta o sesenta metros; a menudo había grandes cráteres de tierra alrededor de sus raíces expuestas. Otros muchos se pudrían a docenas tirados sobre las laderas, y me dio la impresión de que uno de cada tres o cada cuatro árboles se recostaba contra sus vecinos. Era como si se muriesen de ganas por caer, como si su único cometido en el esquema del universo fuese crecer lo suficiente para vencerse luego y astillarse con estruendo. Una y otra vez encontré en el camino árboles precariamente inclinados sobre el camino; en esos casos titubeaba, antes de encogerme para pasar por debajo, y a cada momento temía haber escogido un mal momento y acabar aplastado, e imaginaba que Katz llegaba junto a mí pocos minutos después y al verme patalear decía: «Bryson, coño, ¿qué haces ahí debajo?». Pero no cayó ningún árbol. A mi alrededor, el bosque guardaba un inquietante silencio. A excepción del gorgoteo ocasional de algún arroyo y el casi imperceptible roce de las hojas sacudidas por la brisa, no se oía el más mínimo sonido.
El bosque estaba en silencio porque la primavera no había empezado todavía. Cualquier otro año nos habríamos encontrado con el vigoroso esplendor de la primavera en las montañas del Sur y habríamos caminado por un mundo renacido, fértil y radiante, acompañados por el zumbido constante de los insectos y el piar de los pájaros; un mundo rebosante de aire fresco y saludable, y del aterciopelado olor de la clorofila al abrirse paso por las hojas que despuntan en las ramas más bajas. Y sobre todo habría habido una asombrosa profusión de flores silvestres asomando en cada ramita y abriéndose paso valientemente entre el fértil lecho del suelo hasta alfombrar todas las laderas y riberas soleadas: lirios del bosque, flores de mayo, dicentras, raíces de dragón, mandrágoras, violetas, acianos blancos, ranúnculos y sanguinarias, flores de iris, farolillos, ocas y otras muchas maravillas casi incontables. Hay 1.500 variedades de flores silvestres en los Apalaches sureños, y 40 especies muy poco comunes solo en el norte de Georgia. El espectáculo que ofrecen alegra el corazón más encallecido. Pero aquel crudo marzo no se las veía. Caminábamos por un mundo frío y silencioso de árboles desnudos bajo un cielo de peltre y sobre un suelo duro como el hierro.
Nuestra rutina acabó siendo muy sencilla. Cada mañana nos levantábamos al alba, tiritando y frotándonos los brazos, preparábamos el café, desmontábamos el campamento, comíamos un par de puñados de pasas y seguíamos camino por el silencioso bosque. Caminábamos desde las siete y media hasta las cuatro, aproximadamente. Rara vez íbamos juntos (cada uno tenía un ritmo diferente) pero cada dos horas, más o menos, yo me sentaba en un tronco, atento siempre a la posible aparición de un oso o un jabalí entre la maleza, y esperaba a que Katz me alcanzase, para asegurarme de que todo iba bien. En ocasiones pasaban otros caminantes que me contaban por dónde andaba Katz y qué tal iba (la respuesta era casi siempre: lento pero constante). El camino se le hacía mucho más duro a él que a mí, y en su defensa tengo que decir que intentaba no quejarse. En ningún momento se me olvidaba que no había venido obligado.
Pensaba que nos habríamos anticipado a las multitudes, pero desperdigados por el camino coincidimos con un buen número de excursionistas: tres estudiantes de la Rutgers University, de Nueva Jersey; una pareja ya mayor y sorprendentemente en forma con mochilas diminutas de camino a la boda de su hija en la lejana Virginia; Jonathan, un chaval torpón de Florida... En total, un par de docenas de personas, todas con rumbo norte en aproximadamente la misma zona de la ruta. Dado que todos caminamos a ritmos diferentes y descansamos a intervalos distintos, tres o cuatro veces al día acabas reencontrándote con algunos de tus compañeros de caminata, si no todos, especialmente en la cima de las colinas con mejores vistas o junto a arroyos de aguas claras, y sobre todo en los refugios de madera que íbamos encontrando en el camino, dispuestos aparentemente (aunque no siempre en la práctica) a un día de camino unos de otros en un claro algo apartado del sendero. De esa forma, uno llega a conocer a los compañeros de ruta, siquiera superficialmente, y bastante más si coincide con ellos cada noche en los refugios. Acabas formando parte de un grupo informal, una colección dispersa de gente con la que te llevas bien, gente de edades y extracciones sociales muy diversas pero que comparten contigo el mismo tiempo, las mismas incomodidades, los mismos paisajes, la misma excentricidad que te empuja a querer caminar hasta Maine.
Aun así, el bosque ofrece muchas oportunidades de quedarse a solas, incluso en horas punta, y viví largos periodos de perfecta soledad en los que no veía un alma durante largos periodos de tiempo; a menudo pasaba que me sentaba a esperar a Katz un buen rato sin que pasase ningún otro excursionista. En esos casos acababa soltando la mochila e iba a su encuentro, algo que siempre lo alegraba. A veces venía con mi bastón en la mano, porque yo lo había olvidado apoyado contra un árbol mientras me ataba los cordones o me ajustaba la mochila. Cuidábamos el uno del otro. Era muy agradable. No hay otra manera de expresarlo.
Llegadas las cuatro, más o menos, buscábamos un sitio en el que acampar y plantar las tiendas. Uno de nosotros iba a buscar agua y la filtraba mientras el otro preparaba un pegote pegajoso y humeante de fideos. A veces hablábamos, pero las más de las veces manteníamos una especie de cordial silencio. Hacia las seis, el frío y el cansancio nos empujaban a las tiendas. Katz, al parecer, se dormía de inmediato. Yo pasaba una hora más o menos leyendo a la luz de mi extrañamente ineficaz lámpara de minero, cuyo foco dibujaba caprichosos círculos concéntricos sobre la página, como el faro de una bicicleta, hasta que me entraba frío en los hombros y los brazos, cansados además de sostener el libro en ángulos extraños para capturar la luz temblorosa. Me quedaba entonces a oscuras y me tumbaba a escuchar el bosque de noche, los suspiros y los revoleos del viento y de las hojas, el pesado crujir de las ramas, el sinfín de murmullos y movimientos, similar al de una sala de convalecientes en un hospital, hasta que finalmente caía profundamente dormido. Por la mañana nos despertábamos tiritando y frotándonos los brazos, repetíamos todas las tareas cotidianas, llenábamos las mochilas, nos las echábamos a la espalda y volvíamos a adentrarnos en la espesura del bosque.
A la cuarta tarde hicimos una amistad. Estábamos sentados en un claro muy agradable junto al sendero, con las tiendas ya plantadas, comiendo fideos y disfrutando del placer exquisito de estar sentados, cuando por el camino llegó una mujer joven y entrada en carnes, con gafas y una chaqueta roja, además de la ya habitual mochila sobredimensionada. Nos miró con los ojillos apretados de quien vive en permanente confusión o no ve demasiado bien. Intercambiamos saludos y las banalidades habituales sobre el tiempo y el lugar en el que nos encontrábamos. Luego escudriñó el avance de la penumbra y anunció que acamparía con nosotros.
Se llamaba Mary Ellen. Venía de Florida, y era (por usar la expresión con la que Katz se ha referido desde entonces a ella con asombro) todo un personaje. Hablaba sin parar, excepto cuando se desbloqueaba las trompas de Eustaquio (cosa que hacía a menudo) tapándose la nariz y soltando una serie de violentos resoplidos, un trompeteo de esos que obligan al perro a saltar del sofá y buscar refugio bajo una mesa en otra habitación. Hace tiempo que asumí que Dios, en sus designios, ha decidido que tengo que tratar uno por uno con los grandes tontos de este mundo, y Mary Ellen era la prueba palpable de que ni siquiera en la espesura de los Apalaches me iba a librar de mi sino. Desde el primer momento quedó muy claro que era una tía muy rara.
—¿Qué estáis comiendo? —preguntó mientras se dejaba caer en uno de los troncos libres y levantaba la cabeza para curiosear nuestros cuencos—. ¿Fideos? Supererror. Los fideos no tienen nada, nada, de energía. Pero como cero de energía.
Y se destapó los oídos.
—¿Eso es una tienda Starship?
Miré mi tienda.
—No lo sé.
—Megaerror. En la tienda de acampada debieron de verte cara de pardillo. ¿Cuánto pagaste por ella?
—No lo sé.
—Pagaste de más, ya te lo digo yo. Deberías haber comprado una tienda de tres estaciones.
—Es una tienda de tres estaciones.
—Perdona que te diga, pero hay que ser tonto para venir aquí en marzo sin una tienda de tres estaciones.
Y se volvió a destapar los oídos.
—Es una tienda de tres estaciones.
—Suerte tienes de no haberte congelado todavía. Deberías volver y pegarte con el tío que te la vendió, porque venderte algo así es... es antirresponsable.
Se destapó los oídos y sacudió impaciente la cabeza.
—Eso sí que es una tienda de tres estaciones.
Señalaba la tienda de Katz.
—Es exactamente la misma tienda.
Volvió a mirarla.
—Bueno, eso. ¿Cuántos kilómetros lleváis hechos hoy?
—Unos dieciséis.
En realidad habían sido trece y medio, pero con varias rampas muy escarpadas, y en concreto una pared infernal conocida como el monte Springer por la que nos habíamos recompensado con esos kilómetros de bonificación a efectos de mantener la moral.
—¿Dieciséis kilómetros? ¿Solo? Tenéis que estar en muy mala forma. Yo llevo hechos veintidós ochocientos.
—Y tus labios, ¿cuántos llevan ya? —preguntó Katz, apartando la mirada de sus fideos.
Ella lo miró con su seriedad habitual.
—Los mismos que yo, claro.
Me miró en un aparte, como diciendo: «¿A tu amigo le pasa algo? ¿Es así de raro?». Luego se destapó los oídos.
—Empecé en Gooch Gap.
—Nosotros también. Son solo trece y medio.
Sacudió la cabeza de golpe, como espantando a una mosca muy insistente.
—Veintidós ochocientos.
—De verdad que no, son trece y medio.
—Perdona, pero vengo de caminarlos. Creo que sé de lo que hablo.
Y luego, cambiando de tema:
—Oye, ¿esas son unas botas Timberland? Supererror. ¿Cuánto pagaste por ellas?
Y así una y otra vez. Al final me fui a limpiar los platos y colgar la bolsa de la comida. Cuando volví me la encontré preparando su cena pero hablando todavía con Katz.
—¿Sabes cuál es tu problema? —le estaba diciendo—. Perdona que te lo suelte así, pero estás demasiado gordo.
Katz se la quedó mirando, entre sereno y sorprendido.
—¿Cómo dices?
—Que estás muy gordo. Deberías haber perdido peso antes de venir. Haber entrenado algo, porque aquí, en el bosque, te puede dar eso del corazón.
—¿Eso del corazón?
—Sí, eso de que se te para el corazón y te mueres y tal.
—¿Te refieres a un ataque al corazón?
—Eso.
Mary Ellen, a todo esto, también estaba de buen año, y no se le ocurrió mejor momento que aquel para agacharse a sacar algo de su mochila, dejando al descubierto unas posaderas sobre las que bien se habrían podido proyectar películas en, pongamos por caso, una base del ejército. Fue interesante ver la capacidad de aguante de Katz puesta a prueba. No dijo nada, pero se puso en pie para ir a mear y cuando pasó a mi lado soltó por lo bajini un exabrupto ahogado de tres sílabas, como los pitidos de un tren de noche.
A la mañana siguiente, como siempre, nos despertamos ateridos y con mal cuerpo, y empezamos a atender las tareas habituales, pero esta vez con la tensión añadida de tener a alguien observando y evaluando cada movimiento. Mientras comíamos nuestras pasas y bebíamos café con trocitos de papel higiénico, Mary Ellen se dio un banquetazo con gachas, Pop Tarts, frutos secos y una docena de pastillas de chocolate que dispuso en una hilera sobre el tronco junto a ella. La observamos como huérfanos refugiados mientras se empapuzaba y nos ilustraba sobre las deficiencias de nuestra dieta, nuestro equipamiento y nuestra masculinidad en general.
Luego, convertidos en trío, nos adentramos en el bosque. Mary Ellen caminaba a veces conmigo y a veces con Katz, pero siempre con uno de los dos. Resultaba evidente que, pese a sus baladronadas, tenía poquísima experiencia y ninguna aptitud para el senderismo (no tenía ni la menor idea de cómo se lee un mapa, por ejemplo), y que yendo sola se encontraba muy incómoda en el bosque. No pude por menos que sentir algo de pena por ella. Además, me empezaba a resultar extrañamente entretenida. Tenía una habilidad especial para las redundancias. Decía cosas como «ahí hay un arroyo de agua» y «son casi las diez a.m. de la mañana». Una vez, hablando de los inviernos en el centro de Florida, me dijo muy solemne que «solemos tener heladas una o dos veces cada invierno, pero este año ha habido un par». Katz, por su parte, aborrecía su compañía y torcía el gesto ante sus incesantes apremios a que acelerase el paso.
Recorrimos los siete kilómetros de subidas y bajadas del Blood Mountain, con sus 1.359 metros la cima más alta y dura del sendero en Georgia, y luego emprendimos un empinado y emocionante descenso de tres kilómetros hacia Neels Gap. Emocionante porque en Neels Gap había una tienda en un local llamado Walasi-Yi Inn en el que se podían comprar bocadillos y helados. A eso de la una y media oímos los desacostumbrados sonidos del tráfico a motor y pocos minutos después salimos a la US Highway 19/129, que, pese a su numeración, no era más que una carreterita secundaria, un puerto de montaña entre dos nadas boscosas. Al otro lado de la carretera estaba el Walasi-Yi Inn, un espléndido edificio de piedra construido por el Cuerpo de Conservación Civil (una especie de ejército de desempleados) durante la Gran Depresión que albergaba ahora una tienda de equipamiento de montaña, un súper, una librería y un albergue, todo en uno. Nos apresuramos a cruzar la carretera (no miento si digo que lo hicimos a la carrera) y entramos en él.
Bien: puede que suene poco creíble si digo que cosas como una carretera asfaltada, el zumbido de los coches al pasar y un edificio de verdad pueden resultar atractivos y desacostumbrados tras unos míseros cinco días viviendo a la intemperie, pero así era. Solo el hecho de cruzar una puerta, de estar en un interior, rodeado de paredes y un techo, era una experiencia nueva. Y lo que tenían en el Walasi-Yi era... era... Me faltan palabras para describir lo maravilloso que era. Había una nevera de tamaño no muy grande llena de bocadillos recién hechos, refrescos, cartones de zumo y productos perecederos, como quesos. Y Katz y yo nos quedamos mirándola durante un buen rato, casi atontados. Empezaba a comprender que el rasgo definitorio de la vida en el sendero de los Apalaches eran las privaciones, que el objetivo final de la experiencia es alejarse hasta tal punto de las comodidades de la vida cotidiana que hasta las cosas más comunes (el queso industrial, una lata de refresco sobre la que se condensan como perlas preciosas gotitas de agua) merecen asombro y gratitud. Probar una Coca-Cola como si fuera la primera vez y conocer el sabor casi orgásmico del pan blanco son experiencias embriagadoras, hacen que todas las incomodidades hayan valido la pena, os lo digo yo.
Katz y yo compramos cada uno dos bocadillos de ensalada con huevo, patatas fritas, chocolatinas y refrescos, y nos fuimos a una mesa de picnic de la parte trasera para devorarlo todo ruidosamente y con fruición, y luego volvimos a la nevera para admirarla un poco más. Comprobamos que el Walasi-Yi ofrecía otros servicios a los senderistas de verdad por un módico precio: lavandería, duchas, alquiler de toallas... Dijimos que sí a todo como glotones. La ducha era una antigualla con poca presión, pero el agua salía caliente; nunca, y cuando digo nunca lo digo en serio, he disfrutado tanto al cuidar de mi higiene. Contemplé con satisfacción como cinco días de mugre caían por mis piernas arrastrados por el agua hacia el sumidero y comprobé, asombrado y agradecido, que mi cuerpo era ahora visiblemente más esbelto. Hicimos dos coladas, fregamos las tazas, los platos, los cazos y las sartenes, compramos y enviamos postales, llamamos a casa e hicimos acopio de provisiones frescas y envasadas en la tienda.
Al frente del Walasi-Yi estaban un inglés llamado Justin y su esposa estadounidense, Peggy, y durante nuestras idas y venidas durante la tarde fuimos pegando la hebra con ellos. Peggy me contó que desde el 1 de enero habían pasado por allí más de mil excursionistas, pese a que la temporada de verdad todavía no había empezado. Eran una pareja muy amable, y me llevé la sensación de que Peggy en particular dedicaba buena parte de su tiempo a convencer a la gente de que no abandonara. El día anterior, un joven procedente de Surrey les había pedido que llamasen un taxi que lo condujese a Atlanta. Peggy estuvo a punto de convencerlo de que perseverara y lo intentara una semana más, pero al final el otro se hundió y entre sollozos pidió de corazón que le dejasen volver a casa.
Yo, por mi parte, sentía por primera vez que de verdad tenía ganas de continuar. El sol brillaba. Me sentía limpio y fresco. Teníamos comida de sobra en la mochila. Había hablado por teléfono con mi esposa y sabía que todo iba bien. Y sobre todo empezaba a sentirme en forma. Estaba seguro de haber perdido al menos cuatro kilos. Estaba listo. Katz también estaba reluciente y parecía muy animado. Empaquetamos nuestras compras en el porche y en ese preciso instante constatamos jubilosos que Mary Ellen ya no formaba parte de nuestra comitiva. Metí la cabeza en la tienda y pregunté si la habían visto.
—Creo que salió hará una hora —dijo Peggy.
Las cosas se ponían cada vez mejor.
Pasaban de las cuatro cuando nos pusimos en marcha. Justin nos había dicho que a una hora de allí había un prado natural, ideal para acampar. El sendero resultaba especialmente atractivo a la última luz de la tarde (los árboles dibujaban largas sombras sobre el suelo y abrían amplias vistas de un valle atravesado por un río y, a lo lejos, unas montañas negras como tizones), y el prado era efectivamente ideal para acampar. Plantamos nuestras tiendas y sacamos los sándwiches, las bolsas de patatas y los refrescos que habíamos comprado para la cena.
Y entonces, con tanto orgullo como si las hubiese horneado yo mismo, saqué una pequeña sorpresa: dos bolsitas de magdalenas Hostess.
A Katz se le iluminó la cara como a los niños cumpleañeros en los cuadros de Norman Rockwell.
—¡Anda!
—No tenían Little Debbies —me disculpé.
—Eh... —dijo—. Oh...
Le fallaban las palabras. A Katz le encantaban todos los bollitos y pastelitos.
Entre los dos nos comimos tres magdalenas y dejamos la cuarta en el tronco para admirarla y comérnosla luego. Allí tumbados, recostados contra unos troncos, eructamos, fumamos y nos sentimos descansados y contentos; por una vez estábamos hablando. Era, en suma, todo lo que había imaginado en los momentos de mayor optimismo en casa, pero justo entonces a Katz se le escapó un gruñido. Busqué el punto hacia el que miraba y vi a Mary Ellen caminando a buen paso por el sendero en dirección contraria.
—Ya me estaba preguntando dónde os habríais metido —nos regañó—. Sois muy lentos, pero que mucho. Podríamos llevar otros siete kilómetros hechos... Oye, ¿eso de ahí es una magdalena Hostess?
Antes de que pudiera decir nada, o de que Katz pudiese blandir un tronco para aplastarla, ya había dicho: «Pues no os digo que no», y se la zampó de dos bocados. Katz no volvió a sonreír en varios días.