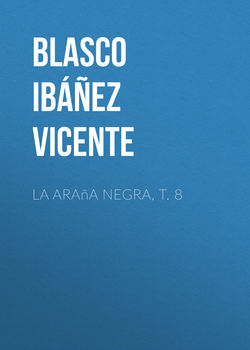Читать книгу La araña negra, t. 8 - Висенте Бласко-Ибаньес, Blasco Ibáñez Vicente - Страница 1
OCTAVA PARTE
JUVENTUD A LA SOMBRA DE LA VEJEZ (CONTINUACIÓN)
VI
Cambio de decoración en casa de la baronesa
ОглавлениеLlegó el momento fatal en que Juanito Zarzoso, con su título de doctor en Medicina, alcanzado con gran brillantez, obedeciendo las órdenes de su tío, al que temía tanto como amaba, hubo de separarse de María para trasladarse a París.
En los tres meses que transcurrieron desde la conferencia con el padre Tomás hasta el día en que partió el joven médico, doña Esperanza no había logrado aminorar el cariño de los novios ni enturbiar la confianza que mutuamente se tenían.
Un día en que el estudiante esperó a la viuda en uno de los puntos que ella frecuentaba para darle una carta con destino a María, doña Esperanza aprovechó la ocasión para “abrirle los ojos”, según decía.
Con afectada inocencia llevó la conversación al terreno que ella deseaba; habló de la niñez de María, de su carácter ligero, de sus atrevimientos hombrunos en el colegio, y como digno final de tanta preparación, como el que cierra los ojos para disparar el trueno gordo, sin ilación alguna… “¡paf!”, la viuda espetó al estudiante la relación de cuanto ella suponía ocurrido en aquella noche célebre, cuando las monjas encontraron a la joven en el tejado, durmiendo en los brazos de un muchacho.
Al ver la viuda que Juanito se ruborizaba intensamente escuchando sus palabras, creyó que el joven iba a estallar en indignación; pero se quedó fría, cuando en vez de la emoción terrible que esperaba, púsose a reír el joven diciendo que nunca había él llegado a imaginarse que doña Esperanza supiera tales cosas.
La intrigante viuda, que pensaba sorprender al estudiante, resultó la sorprendida, y su asombro fué sin límites cuando Juanito la dijo que aquel muchacho que amaneció en la azotea del colegio era él mismo.
El golpe había fracasado; y en vez de desunir a los novios aquella revelación, sólo había servido para convencer a la viuda de que tal amor, por lo mismo que era antiguo y nacido en el dulce despertar de la pubertad, había de ser forzosamente de larga duración.
Apresuróse doña Fernanda a llevar la noticia al padre Tomás, quien, al saberla, no mostró su acostumbrada y fría indiferencia.
– Ahora resulta – dijo – más preciso que nunca apartar cuanto antes a esos dos jóvenes. Veo que la tarea va a ser más difícil de lo que al principio creíamos; pero con tal de que él marche pronto a París todo se logrará. Es simplemente cuestión de tiempo y paciencia.
– ¿Y qué me aconseja usted, reverendo padre? – dijo la viuda – . ¿Debo seguir siendo medianera en estos amores?
– Sí; continúe usted hasta que ese joven se vaya a París. Nada adelantaríamos con que usted se negase a facilitar sus entrevistas y a llevarles sus cartas; encontrarían otro medio para cumplir sus deseos. Ya daremos el golpe cuando estén separados.
Desde que el padre Tomás supo los amoríos de María visitó con más asiduidad la casa de la baronesa.
La tertulia de momias realistas alegrábase por esta distinción que la dispensaba el padre Tomás. Aquello era, para los visitantes de doña Fernanda, como un halagador holocausto a su terquedad reaccionaria y una demostración de que el poderoso jesuíta, reconociendo que en la aristocracia transigente con el siglo sólo se encontraba miseria e impiedad, volvía al seno de sus antiguos amigos, los “puros”, los “integristas”, los que protestaban contra todo lo que no oliese al polvo del pasado.
Lejos estaban aquellos seres de adivinar el verdadero motivo que impulsaba al padre Tomás a visitar con tanta frecuencia la casa de la baronesa.
Doña Fernanda no era la que se sentía menos ufana por aquella asiduidad del poderoso jesuíta. El más grave pesar a la muerte del padre Claudio lo había experimentado pensando que el nuevo jefe de la Orden en España no visitaría ya su casa con tanta frecuencia, y así ocurrió; por esto al ver ahora al padre Tomás casi todas las tardes en su salón, confundido entre sus habituales tertulianos, y hablándola con gran dulzura, el orgullo y el amor propio satisfecho coloreaban su rostro con el rubor de la felicidad, y se sentía dichosa como pocas veces.
Su satisfacción era inmensa al pensar que en los elegantes hoteles de la Castellana, donde residía aquella aristocracia moderna, a la que odiaba secretamente, se notaría la ausencia del padre Tomás, a quien ella contaba ya como uno de sus acostumbrados tertulianos, y, ganosa de retenerle, le asediaba con toda clase de consideraciones y se mostraba dispuesta a obedecer su más leve indicación.
No le costó, pues, gran trabajo al jesuíta el inculcarla sus deseos.
Doña Fernanda, a pesar de tener su director espiritual, que era un individuo de la Compañía, quiso confesarse con el padre Tomás, arrastrada por el deseo de aparecer públicamente como penitente del célebre jesuíta, que sólo se sentaba en el confesonario en muy contadas ocasiones.
Durante la tal confesión, fué cuando el padre Tomás convenció a la baronesa de que debía consentir en que su sobrina contrajera matrimonio, no violentando su carácter y las tendencias de su temperamento.
Doña Fernanda oyó con recogimiento casi religioso las palabras del jesuíta, e inmediatamente se propuso obedecerle como un autómata.
Tan grande era el poder que sobre ella ejercía el padre Tomás, que sus indicaciones bastaron para derrumbar las ilusiones que la baronesa se forjaba hacía ya muchos años.
No; María no sería monja, ya que así se lo aconsejaba un sacerdote tan ilustre y digno de respeto. Ella había soñado en hacer de María una santa como su tío Ricardo; quería meter a su sobrina en un convento, creyendo que esta resolución sería muy grata a los ojos de Dios y que resultaría del gusto de los padres jesuítas, a los que ella consideraba como legítimos representantes del Señor; pero ya que un sacerdote tan respetable le aconsejaba todo lo contrario, ella estaba dispuesta a obedecer inmediatamente.
Y doña Fernanda, al decir estas palabras, extremaba el gesto y los ademanes, intentando demostrar de este modo que su sumisión a las órdenes del jesuíta era inmensa.
Lo que ella pedía únicamente, lo que solicitaba a cambio de su obediencia, era que, ya que María debía casarse, fuese el mismo padre Tomás quien se encargase de buscarla un marido propio de su condición social, con la seguridad de que la elección sería acertada.
Nadie como él conocía a los jóvenes de la aristocracia. Habíanse educado todos ellos en el colegio de los jesuítas, a los más principales los dirigía el padre Tomás en los momentos difíciles de su vida, y, merced al espionaje perfecto de la Compañía, conocía hasta en sus menores detalles la vida y las costumbres de cada uno.
– Casar a María – decía doña Fernanda en la rejilla del confesonario – es un asunto tan difícil, que yo misma no me atrevo a encargarme de ello, y preferiría que usted, reverendo padre, llevado del cariño con que siempre ha distinguido a nuestra familia, se encargase del asunto. Mi sobrina es riquísima, como usted ya sabe; el título de condesa de Baselga a ella le pertenece, y ya ve usted que una joven que tales condiciones reúne bien merece que se fije toda la atención al buscarla un esposo. ¡Oh, reverendo padre! ¡Si usted fuese tan bueno que accediera a encargarse de este asunto! Ya que María ha de tener marido, viviré yo tranquila si éste es del gusto de usted.
Y el padre Tomás fué tan bueno, que, después de exponer algunos escrúpulos sobre la incompatibilidad que existía entre su augusto ministerio y el ser agente de matrimonios, accedió por fin a encargarse de buscar un esposo para María.
Para esto era necesario, según consejo del jesuíta, que doña Fernanda cambiase algo su sistema de vida, que olvidase un poco la exagerada devoción y se acordara algo más del mundo; en una palabra, que ella y su sobrina ocupasen el lugar que les correspondía por su rango en ese mundo elegante que brilla, se agita y se divierte.
Fiel doña Fernanda a los consejos de su director, desde aquel día cambió por completo de vida.
Los rancios tertulianos de la baronesa vieron con asombro que su amiga deponía una parte de su intransigencia con el mundo, y que en aquel retorno a la vida de la juventud, arrastraba a su sobrina, con gran contento de ésta.
El palacete de la calle de Atocha perdió rápidamente aquel sello conventual que le distinguía. Parecía como que, abiertos los balcones, el viento de la calle había penetrado arrollándolo todo y desvaneciendo aquella atmósfera pesada que olía a incienso.
Los carruajes de forma antigua y modesta que usaba la baronesa para ir a la iglesia fueron cambiados por elegantes “landós”; los salones perdieron su aspecto conventual y sombrío, siendo adornados con nuevos muebles, y en las personas de doña Fernanda y su sobrina operóse igual cambio, pues sus antiguos vestidos obscuros y de corte casi monjil, fueron reemplazados por trajes de última moda.
María se dejaba llevar dulcemente por aquella tendencia que su tía manifestaba a favor de las costumbres que poco antes anatematizaba con severo lenguaje.
Tan vehemente era el deseo de entrar de lleno en la vida elegante experimentado por doña Fernanda, que muchas veces reñía a su sobrina cuando ésta se mostraba reacia a asistir a las diversiones, sin duda porque la falta de costumbre influía en su carácter.
– Mujer; eres un hurón – decía la tía – . Es preciso que te acostumbres a esta vida agitada y de continuo goce. Por ti hago yo también esta vida. Se acabaron ya nuestras costumbres de antaño, y es preciso que vivamos a la moderna. Otras muchachas se darían por muy contentas con tener una tía tan amable y complaciente como yo lo soy para ti, y tú parece que no quieres agradecerme lo que por ti hago. ¿No te negabas a ser monja? Pues bien; no lo serás; yo no quiero violentar a nadie que no se sienta con vocación suficiente para abrazar la vida de santidad. Ya que tu carácter te aleja del claustro, serás mujer elegante, dama del gran mundo, y te casarás con un hombre que sea digno de ti. Ya ves que no puedo ser más complaciente. A ver si tienes talento para brillar en sociedad y distinguirte entre las jóvenes de tu clase.
María, con el cambio que la baronesa hacía en su modo de vivir, veía realizado aquel bello ideal que ocupaba su imaginación en Valencia, cuando soñaba en ser una señorita del gran mundo y asistir a las suntuosas fiestas, que sólo de oídas conocía, o por las relaciones de las pocas novelas que a hurtadillas leía en el colegio.
Ya figuraba en aquella sociedad tan acariciada por su pensamiento; ya asistía todas las noches a las óperas del Real en una platea de las más elegantes; paseaba por la Castellana, contestando a numerosos saludos, y hasta un día había figurado su nombre con los adjetivos de hermosa y distinguida, en una reseña que del baile de la Embajada francesa hizo un periódico de gran circulación; pero estas satisfacciones, que en otra época hubiesen constituído su felicidad, no bastaban ahora para amortiguar el dolor que sufría, justamente en los días en que verificaba su iniciación en la vida elegante.
Juanito estaba ya próximo a partir.
El doctor Zarzoso le apremiaba para que cuanto antes fuese a París, pues ya había escrito recomendándole a los más famosos profesores de Francia, y el pobre muchacho no sabía qué excusa inventarse para prolongar algunos días más su estancia en Madrid.
El pesar que a ambos amantes producía la próxima separación era lo que hacía que María se mostrase huraña a los halagos de su tía y asistiese a todas las diversiones con el ánimo preocupado por tristes ideas.
En el teatro, en el paseo, en las reuniones elegantes, en las suntuosas funciones religiosas, en todos los puntos de distracción donde se encontraba, la idea de que Juanito iba a partir enturbiaba todas sus alegrías.
Contribuía a hacer aún más penosa su situación la circunstancia de que la baronesa, con su nuevo género de vida, hacía menos frecuentes las ocasiones en que María podía hablar con su novio.
La joven rara vez lograba ir de paseo acompañada únicamente por doña Esperanza, pues así que manifestaba deseos de salir, la baronesa se prestaba a acompañarla.
Fueron, pues, poco frecuentes las entrevistas de los novios en los últimos días que pasó el joven médico en Madrid, y forzosamente hubieron de contentarse con verse de lejos, como en los primeros tiempos de sus amores, y cambiar apasionadas cartas, que doña Esperanza, siempre complaciente, llevaba de uno a otro, cada vez más amable y satisfecha, conforme se acercaba el momento de partida para Juanito.
La última vez que los novios se hablaron fué en el Retiro, una mañana en que María consiguió salir a pie, en compañía de la viuda de López.
La escena fué sencilla y conmovedora, tanto, que impresionó un poco a doña Esperanza. ¡Ay, Dios! Así se despedía ella de su difunto marido, cuando aún era su novio, cada vez que abandonaba el pueblo para ir a estudiar a Madrid.
Hablaron poco los dos amantes; parecía que cada palabra que salía de sus labios iba a provocar una explosión de sollozos, y se limitaban a mirarse con expresión compungida, estrechándose las manos nerviosamente.
Convinieron en la forma que debían adoptar para cartearse sin que se apercibiera la baronesa.
El dirigía las cartas a doña Esperanza, que se encargaría de entregarlas a María, y recoger las de ésta remitiéndolas a París.
Despidiéronse veinte veces, para volver otra vez a entablar una conversación incoherente y temblorosa, en la cual las miradas significaban más que las palabras, y, al fin, se separaron, no sin volver a cada paso la cabeza para verse por última vez.
Al día siguiente, cuando comenzaba a cerrar la noche, María contemplaba melancólicamente el reloj de su gabinete.
Era la hora en que el “exprés” salía para Francia. En él se alejaba Juanito.
María creía percibir en torno de ella un espantoso vacío, que por momentos se agrandaba, y se sintió próxima a llorar.
Pero la voz de su tía vino a sacarla de esta estupefacción dolorosa.
Había que prepararse para ir aquella noche al Real. Era noche de debut; un célebre tenor cantaba “Los Hugonotes”, y todo el mundo elegante se había dado cita en el aristocrático coliseo para tomar parte en aquella fiesta, que iba a ser una de las grandes solemnidades de la temporada.
La baronesa callaba el interés que tenía en asistir a dicha función.
Uno de los más respetables individuos de su tertulia le había pedido permiso para presentarle en un entreacto a Paco Ordóñez, muchacho distinguido, e hijo segundo del difunto duque de Vegaverde.