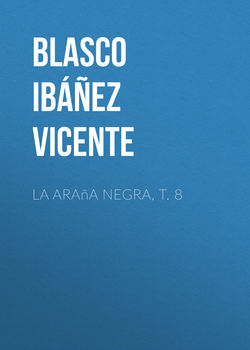Читать книгу La araña negra, t. 8 - Висенте Бласко-Ибаньес, Blasco Ibáñez Vicente - Страница 2
OCTAVA PARTE
JUVENTUD A LA SOMBRA DE LA VEJEZ (CONTINUACIÓN)
VII
En el teatro Real
ОглавлениеCuando la baronesa y su sobrina entraron en su platea, la representación de “Los Hugonotes” había comenzado ya.
El debutante, un Raúl algo aviejado, con tipo de mozo de cuerda y un poco patizambo, que según era fama le costaba a la Empresa seis mil francos por noche, estaba en aquel momento lanzándole al público, ensimismado y silencioso, el famoso “raconto”, describiendo su primero y novelesco encuentro con la gentil Valentina.
La media voz del tenor, subiendo y bajando siempre igual, sin perder en intensidad como deslumbrante hilillo con que se tejiera una tela de plata, resonaba en medio del profundo silencio que reinaba en el gigantesco teatro, y las dos damas hubieron de entrar en su palco casi de puntillas, por no turbar la profunda atención del público.
No les gustaban a la baronesa ni a la sobrina esos arranques de distinción de muchas de aquellas damas que estaban en los otros palcos, las cuales tomaban asiento después de producir algún estrépito para llamar la atención, atrayéndose con esto los feroces siseos de los “dilletantis” fanáticos que estaban en las alturas.
María, al tomar asiento, apoyó un codo en la baranda del palco, y cogiendo sus gemelos de nácar y oro, paseó su mirada por todo el coliseo.
Presentaba el vasto teatro el mismo aspecto deslumbrador y lujoso de todas las noches, sólo que en aquélla era más perceptible el recogimiento, la expectación de un público deseoso de juzgar por sí mismo a una notabilidad que llega precedida por el ruido de las ovaciones recibidas en los primeros coliseos del mundo.
Los palcos estaban deslumbrantes, como doble fila de dorados canastillos, dentro de los cuales brillaban montones de joyas sobre las rizadas cabezas y hombros esculturales de nítida blancura; al agitarse algún torneado y desnudo brazo, dejaba tras de sí el reguero de azuladas chispas que la luz arrancaba a las pulseras de brillantes, y semejantes a estrellas parpadeando en blanquecino cielo, en el centro de tersas pecheras, tiesas y crujientes como corazas, titilaban gruesos diamantes envueltos en irisados resplandores. Todo el Madrid elegante se amontonaba en aquellos palcos, y desbordado, se extendía por las infinitas butacas del patio, donde los vistosos uniformes militares y los alegres trajes de las señoras, matizaban con vivos colores la sombría monotonía del frac negro.
María paseó sus gemelos por encima del patio, vasto mar de cabezas peinadas, las más en correcta raya desde la nuca a la frente, y erizadas las otras de airosas plumas y cabellos rizados que dejaban en el ambiente un grato perfume femenil.
Para completar María su examen, apuntó sus gemelos a lo alto, y entonces fué viendo los palquitos superiores para hombres solos, donde se agrupaban como pollada recién salida del cascarón los socios de los Clubs elegantes, los gomosos que a aquellas horas comenzaban su existencia diaria hasta las primeras horas de la mañana; y más arriba aún, el populacho, según decía doña Fernanda, el público anónimo, la gente sin gusto, que iba allí a oír la ópera con el silencioso recogimiento del fanatismo musical, sin fijarse para nada en aquel derroche de suntuosidad y elegancia que tenían a sus pies.
María miró al palco de la familia real y lo vió vacío, lo que no le extrañó. Sabía por las murmuraciones de salón que para el rey Alfonso la música era el ruido que menos le incomodaba, y cuando asistía a la ópera estaba siempre próximo a dormirse, si es que no le entretenían hablándole de corridas de toros o de “juergas” en las posesiones reales.
El acto primero tocaba a su fin. El tenor, al terminar su “raconto”, había ya recibido una ovación, aunque ésta había sido recelosa y en gran parte obra de la “claque”, como si el público no estuviera del todo convencido de la eminencia del artista y reservase su opinión para más adelante.
La baronesa, después de contestar a varios saludos, curioseaba con sus gemelos de un modo impertinente, sin fijarse para nada en el escenario, al cual volvía la espalda.
María por su parte, después de examinar el teatro, que todas las noches le causaba idéntica impresión de deslumbramiento, miraba a la escena deseosa de distraerse y olvidar aquella idea fija que la martirizaba.
¡Ay, Dios! Aquel Raúl, que tan melancólicamente expresaba su tristeza al no ver la mujer que se había apoderado de su corazón, a pesar de que físicamente, con su abdomen algo hinchado y su aspecto maduro, no tenía la menor semejanza con Zarzoso, forzosamente le hacía recordar al joven médico, que a aquellas horas, mientras ella encontrábase en un lugar de diversión, era arrebatado por el veloz “exprés”, y en el interior del vagón iba sin duda llorando, desalentado por la larga ausencia que veía en su porvenir.
Y luego aquella música de Meyerbeer, que cual ninguna sabe interpretar con exacta verdad los diversos estados del alma humana, en vez de producirla placer, causaba en su corazón el efecto de una lluvia de fuego que todavía aumentaba sus sufrimientos.
La joven se sentía molesta, y casi deseaba que dejase de sonar cuanto antes aquella música que, sin que ella pudiera explicarse la causa, la entristecía hasta el punto de que en los pasajes más vivos y alegres la acometían deseos de llorar.
Cuando terminó el acto no faltaron visitantes en el palco.
La platea de la baronesa era una de las mejores del teatro, y doña Fernanda, para adquirirla, había tenido que dar una prima de algunos miles de pesetas a sus anteriores poseedores que tenían prioridad en el abono. Esto parecía dar alguna distinción a la actual dueña del palco y a los que la visitaban, lo que, unido a la hermosura de María y a su fama de millonaria, hacía que se considerase como un gran honor el ser admitido en la tertulia del palco, y el que fuesen muchos los que durante los entreactos dirigían a él los gemelos con insistencia.
El primero que entró aquella noche fué el viejo señor que en la vetusta tertulia de la baronesa hablaba de Donoso Cortés y el cual, entre la aristocracia anticuada, era respetado como un genio literario, porque en su juventud había escrito dos sonetos y cinco romances, méritos, que con el de tener un título de marqués, habían sido considerados suficientes para hacerle sentar en un sillón de la Academia Española.
El aristocrático académico, que para sostener su fama de poeta creía necesario mostrarse galanteador y pegajoso como un cadete, dirigió algunos floreos a Fernandita, asegurando, bajo palabra de honor, que la encontraba cada día más joven y distinguida (afirmación que repetía todas las noches), y después le disparó a María unos cuantos requiebros mitológicos mostrando al hablar así la facha más deplorable, con su tupé teñido, su dentadura postiza que le hacía cecear y su chaleco bordado, de moda veinte años antes, y que no quería abandonar, porque, según afirmación propia, le sentaba muy bien.
El fué quien se encargó de toda la conversación, pues su charla incesante nunca dejaba meter baza; comenzó a hablar del tenor, repitiendo su biografía y sus anécdotas que ya conocían todos por haberlas publicado la Prensa días antes.
La conversación duró hasta que los timbres eléctricos dieron la señal de que iba a comenzar el acto segundo.
El académico se levantó dando su mano a tía y sobrina, con el mismo extravagante ademán de los gomosos cuyas costumbres imitaba.
– Adiós, baronesa; vuelvo a mi butaca. Hasta luego.
– Adiós, marqués; y no olvide usted el presentarme a ese joven de quien me habló. Tendré mucho gusto en que sea nuestro amigo: basta que sea presentado por usted.
– Paco Ordóñez también tiene deseos de conocer a ustedes. En el entreacto vendremos.
Y el aristocrático poeta, al ver que comenzaba el acto, salió del palco con toda la ligereza que le permitían sus gotosas piernas.
Transcurrió el segundo acto sin incidentes. El tenor hacía esfuerzos por agradar al público que le aplaudía, pero a pesar de las demostraciones de agrado con que era acogido su canto, notábase en el entusiasmo general cierto fondo de frialdad; era el convencimiento de que aquello no valía seis mil francos, reflexión justísima que acomete al público en presencia de todos esos hijos del arte, que al par son hijos mimados de la fortuna.
En el otro entreacto se presentó en el palco el marqués académico, seguido de un joven alto, enjuto de carnes, con una fisonomía a primera vista agradable, y que llevaba con una soltura sobradamente graciosa para no ser estudiada, su frac cortado tan mezquinamente como aconsejaba el último figurín.
– Baronesa. Presento a usted a mi amigo don Francisco Ordóñez, hermano del senador del reino duque de Vegaverde.
El presentado se inclinó haciendo una reverencia ceremoniosa, copiada sin duda de algún galán amanerado de comedia.
María le examinó con esa curiosidad pronta e instintiva de las mujeres, que con una sola mirada aprecian a un individuo desde la cabeza hasta los pies.
No era mal mozo, pero encontraba en él algo que le desagradaba. Parecíale algo fatuo, y, además, demasiado viejo para los treinta años que representaba. Iba peinado según la moda favorita de los gomosos, y su cabeza relamida y charolada tenía algo de bebé. Olía toda su persona a tonta insubstancialidad, pero a su rostro asomaba en ciertos momentos una expresión maliciosa que le hacía antipático.
Había algo en aquellos ojos negros, moteados de pintas doradas, que no era una expresión de astucia, sino de despreocupación canallesca, y en sus facciones cuidadas y un poco embadurnadas por afeites de tocador mujeril notábanse ciertas placas violáceas que eran como el indeleble sello de placeres buscados en los postreros estertores de la orgía y en las últimas capas del vicio.
María no comprendía el verdadero significado del exterior de aquel hombre, pero adivinaba en él algo repugnante y le resultaba antipática su presencia.
Atraída por la fuerza del contraste, hizo mentalmente un parangón entre aquel hombre, fiel representación de la juventud aristocrática, y el que a aquellas horas marchaba en el “exprés” de Francia, y se sintió próxima a maldecir en voz alta a la fatalidad, que dejaba a su lado tipos como Ordóñez, mientras alejaba al joven doctor Zarzoso.
El hijo segundo del difunto duque de Vegaverde era bien conocido por toda la aristocracia de Madrid.
Su hermano mayor, el heredero del título de la casa, prócer sesudo, que en el Senado llamaba la atención por la manera de decir “sí” o “no” en las votaciones y que desde niño había sentado plaza de hombre tan formal como imbécil, demostraba cierto rastro de buen sentido, despreciando a su hermano menor y diciendo en todas partes que era un perdido, que deshonraba a su familia; pero la sociedad elegante no le hacía coro, antes bien, encontraba que Paco era un muchacho distinguido, ligero, eso sí, pero con mucho “chic”.
A los veinticinco años, cuando entró en posesión de su herencia, ésta quedó entre las uñas de prestamistas y usureros, a causa de los enormes anticipos aumentados por intereses bárbaros que se le habían hecho antes de ser dueño de su fortuna.
El elegante Ordóñez se encontró arruinado y casi en la miseria, justamente cuando más agradable comenzaba a encontrar la existencia; pero no era él (según decía) mozo capaz de ahogarse en tan poca agua y siguió adelante en su vida de despilfarros y locuras sin fijarse en el presente, ni importarle gran cosa el porvenir.
Las grandes fortunas son como esos navíos colosales, que al ser tragados por el mar, dejan sobre la superficie innumerables objetos que sobrenadan y son todavía utilizados. Ordóñez, a pesar de su total ruina y de que su fortuna entera había quedado en manos de los usureros, todavía gozaba de recursos que sobrevivían a su empobrecimiento y el más principal era el crédito que le daba su apellido y sus relaciones sociales.
El hijo del duque de Vegaverde fué el tipo perfecto del aventurero aristocrático, que explota su nacimiento y vive a costa de los que le rodean, explotándolos con gran frescura, como quien hace uso de un derecho y tiene por feudataria a toda la sociedad. Dió sablazos de miles de pesetas; vendió fincas que ya no le pertenecían; tomó cantidades a préstamo que nunca debía devolver, firmando para ello escrituras de depósito; importunó a todos sus amigos, que él creía ricos e imbéciles, pidiéndoles favores pecuniarios con diversos pretextos; llegó hasta la estafa, y todo esto lo hizo con la mayor sangre fría, con la más asombrosa indiferencia, con una ligereza insolente y sin arrepentirse de sus acciones ni temer las consecuencias, pues, según él decía, los presidios se habían hecho únicamente para gentes sin distinción, y era imposible que llegase a entrar en ellos un individuo, cuyos antecesores gozaban de la grandeza de España desde muchos siglos antes, y que, además, tenía un hermano senador por derecho propio.
Por dos veces había estado próximo a ser expulsado del Casino a causa de sus trampas en el juego; gozaba, entre la juventud elegante, una fama poco envidiable; pero, a pesar de esto, ninguno se negaba a estrechar su mano, y era frase corriente al hablar de él, exclamar:
– ¿Quién? ¿Paco Ordóñez? ¡Lástima de chico! Tiene mala cabeza, pero en el fondo es un corazón de oro. Su defecto más capital es no tener un céntimo.
El corazón de oro consistía en que Ordóñez, en su época de opulencia, había derramado el dinero con loca prodigalidad, dejando tras sí muchos estómagos agradecidos, y en que gozaba fama de espadachín, habiendo muchas veces pagado a algún acreedor de los que se creaba en torno de la mesa de juego, primero con insultos y después con una estocada.
Además, entre la balumba de necios con quienes vivía en intimidad en el Casino y en todos los puntos de reunión de la juventud elegante, tenía sus admiradores, y llamaba la atención por la originalidad de sus maneras y la extremada novedad de sus trajes. Sus reverencias y saludos, copiados de actores, eran imitados por su corte de gomosos, que también en el vestir se regían por aquel aventurero, que tenía como acreedores a los principales sastres y sombrereros de Madrid.
Ordóñez vivía en grande, gastaba como un potentado, era uno de los árbitros de la moda, ocupaba un lindo entresuelo en la calle de Alcalá, y él mismo no sabía explicarse cómo verificaba el milagro de gastar cual un potentado, sin otras rentas que el dinero ganado en la ruleta alguna noche de buena suerte.
Era muy inteligente en materia de caballos; asistía todas las noches a la Opera, sin que sus conocimientos artísticos fuesen más allá de saber que la tiple tenía buenos brazos y conocer algunas obscenas anécdotas de bastidores; y en las corridas de toros, distinguíase como furibundo aficionado, tuteándose con todos los toreros de renombre, a los cuales consideraba como compañeros de “juerga”.
Su mala fama no era un secreto para nadie. Sus canalladas trascendían y, aumentadas por la voz pública, eran conocidas por todas las pudibundas señoritas y severas señoras de la alta sociedad; pero, a pesar de esto, no se le cerraba la puerta de casa alguna, antes bien, en las fiestas aristocráticas, era muy apreciado como un hábil organizador de cotillones.
Ordóñez era hombre de suerte. También, entre las mujeres se había fabricado una frase en honor de él, y las mamás se decían:
– ¡Oh! ¡Ordóñez! Un buen muchacho; algo ligero de cascos, ¡eso sí!, pero muy distinguido; muy “chic”, y, además, ya sentará la cabeza cuando se case. Esos que son tan calaveras en la juventud, después resultan maridos modelos. Lástima que esté arruinado.
Y el aventurero, con su cabeza charolada, su bigotillo erizado y su fría sonrisa de hombre audaz y fatuo, seguro de su cinismo, exhibíase en todas partes, siempre distinguido y correcto, con su frac a la última moda, la camelia en el ojal y el “claque” apoyado en el muslo.
Las jóvenes casaderas, con el instinto propio de las mujeres, leían en su cerebro. Bailaban con él, admitían con gusto los obsequios de un hombre de moda, pero no hacían el menor esfuerzo para retenerle. Todas decían lo mismo:
– ¡Oh! Ese no sirve; no hay que poner en él esperanzas. Ese busca una buena dote.
Cinco años de aquella vida de despilfarro, sin una base firme, comenzaban a agotar su ingenio y a gastar rápidamente sus hábiles procedimientos de elegante estafador. El número de acreedores era tan inmenso, que le aplastaba como una inmensa mole, y todas las fuentes de dinero comenzaba a encontrarlas cegadas.
Había contado, como un protector seguro, al padre Tomás, de la Compañía de Jesús, que era antiguo amigo de su familia por ser el difunto duque uno de los hermanos laicos de la Orden.
El poderoso jesuíta le había protegido en varias ocasiones. Nunca le pidió dinero, porque sabía el aventurero que a los hijos de Loyola los distribuyen desde Roma sobre las diversas naciones, para que chupen el jugo de éstas, afectando siempre la mayor pobreza para ponerse a cubierto de toda clase de demandas; pero, en cambio, Ordóñez solicitó del jesuíta lo único que éste podía hacer, que eran favores.
Cuando se veía asediado por los acreedores y su ingenio agotado no le proporcionaba recursos para salir del paso, cuando contemplaba próxima una causa criminal por sus ligerezas en tomar dinero, entonces acudía a impetrar el auxilio del padre Tomás, y el enemigo del difunto duque, tocando todos los ocultos resortes que constituían su poder, hablando a unos y mandando a otros, lograba alejar por algún tiempo la nube amenazadora que se cernía sobre la frente del calavera.
Esta amistad con el padre Tomás, servía también al joven para dar a su persona cierto tinte de religiosidad, que no sentaba mal en los salones que frecuentaba. Podía ser calavera, tener costumbres canallescas, cometer ligerezas penadas en el Código, pero cuando en las tertulias elegantes se hablaba de religión, Ordóñez sabía ponerse serio, y, con la gravedad del hombre sesudo, declaraba, cerrando los ojos, que era preciso creer en algo y de paso ensartaba cuatro lugares comunes que había leído en cualquier periódico conservador y que recordaba por casualidad.
El padre Tomás, que era quien conocía mejor su vida y sus enredos, apreciábale, a pesar de esto. La audacia y el cinismo del aventurero de frac, gustábanle al aventurero de sotana, y el poderoso jesuíta sentía por Ordóñez la misma simpatía que en otros tiempos había profesado el padre Claudio a Quirós.
Ordóñez sentíase próximo a la ruina en la época que fué presentado a la baronesa de Carrillo y su sobrina.
Su amigo, el poderoso jesuíta, no quería ya sacarle a flote de sus enredos, o no podía alcanzar nada de los acreedores para desenmarañar la situación del aventurero, y éste, a pesar de su serenidad, comenzaba a desconfiar sobre su porvenir.
Un matrimonio de negocio era su única esperanza; pero lo juzgaba irrealizable, pues las herederas ricas eran cada vez más raras y él ofrecía pocos alicientes para encontrar una que le concediese su mano.
En esta situación fué cuando el marqués académico, otro de sus protectores, a quien hacía blanco de sus aceradas burlas, sin duda despechado por lo poco que le servía, le propuso presentarlo a la baronesa de Carrillo, que era para Ordóñez casi desconocida. La casa de la baronesa, con aquel aspecto claustral que hasta entonces había tenido y la beatería que en ella se reunía, ofrecía pocos alicientes para un aventurero que iba siempre en busca de gente que pudiera serle útil, y a esto era debido que desconociese la existencia de tal familia él, que se trataba con toda la alta sociedad.
La sobrina de la baronesa era una estrella mate que tímidamente se había presentado en el cielo de la elegancia y en la cual apenas se fijó Ordóñez hasta entonces. Pero cuando el académico, con ciertas palabras indiscretas que se le escaparon, dió a entender que su presentación a la tal familia le había sido recomendada por una persona importante, Ordóñez pensó que ésta no podía ser otra que el padre Tomás, y esta circunstancia le interesó bastante.
Puesto que el poderoso jesuíta descendía a ocuparse de un asunto tan baladí, como era su presentación, resultaba indudable que sentía interés por el porvenir de su joven protegido.
Ordóñez no tardó en suponer el significado de aquel acto.
– Sin duda – se dijo – el padre Tomás, compadecido de mí, al verme en situación tan apurada, piensa en mi porvenir y me pone en camino de hacer fortuna. Algo significa el querer que me presenten a la baronesa de Carrillo cuya sobrina es millonaria. ¡Adelante, amigo mío! No hay que desconfiar del éxito; pues en este asunto, el reverendo padre trabajará en la sombra como él sólo sabe hacerlo.
Y Ordóñez se dejó presentar.
La baronesa le recibió con gran amabilidad. Sabía muy poco de su vida y costumbres, y el padre Tomás le había hablado con grandes elogios de aquel muchacho, que, aunque algo calavera, tenía muy buen fondo, y prometía ser un hombre de provecho el día en que la edad le hiciese sentar la cabeza. Además, doña Fernanda, como la mayoría de las devotas viejas, sentía cierta inclinación en favor de los calaveras.
A invitación de la baronesa, sentóse Ordóñez entre ella y su sobrina; el académico quedó en pie apoyándose en un sillón y adoptando esa actitud rebuscada de personaje de cromo, que a él le parecía el colmo de la elegancia espiritual, y entre los cuatro entablóse una conversación animada sobre el asunto de la noche, o sea la ópera y sus intérpretes.
La baronesa experimentó gran satisfacción al ver que el joven se adhería en todo a la opinión que ella manifestaba. ¡Cuán pronto se conoce la buena y sana educación! ¡Cómo se daba a entender que aquel joven había sido educado por los padres jesuítas!
Doña Fernanda lanzaba dulces miradas a Ordóñez, cada vez que éste se manifestaba de su misma opinión, y, rebuscando palabras, alambicando conceptos, ni más ni menos que si estuviera presidiendo una junta de Cofradía, hablaba de la ópera y del debutante, que era el tema de conversación en todos los palcos, alternando con las noticias del día y la crítica del vestido y de las joyas de la que se sentaba en el compartimiento inmediato.
¡El tenor!.. ¡Phs! No le parecía mal a la baronesa; además, ella, según confesión propia, no entendía gran cosa de apreciar el mérito de las voces. Pero… la ópera que se cantaba aquella noche, “Los hugonotes”, no le merecía igual indiferencia desdeñosa.
Era un atentado contra la moral y las buenas costumbres que se permitiera la representación de óperas como aquélla. No negaba ella que la música era buena; así lo afirmaban los que lo encendían, y, además, a ella le parecía muy bien, sobre todo en los bailables.
Pero la baronesa de Carrillo fijaba por completo su atención en el libreto, en el argumento, y al llegar aquí, se mostraba iracunda e inexorable. ¿No era una vergüenza que en un país tan eminentemente católico como España asistiera la gente más distinguida a una representación, en la cual los protestantes desempeñaban la parte más noble y simpática, y los representantes de la buena causa, los defensores de la Iglesia y del Papa, aparecían como verdugos alevosos, como asesinos dominados por el salvajismo? Aquello era inicuo, y parecía imposible que un público tan distinguido no silbase a Meyerbeer, que creaba un Raúl simpático, a pesar de ser protestante, y un Saint-Bris, torvo y sanguinario, sin tener en cuenta que era un señor católico.
Y luego aquel Marcelo, grosero soldadote, que siempre tiene en los labios la monótona canción del maldito Lutero; y aquella Valentina, mozuela corretona y desobediente, que, a pesar de ser educada por su señor padre en los sanos principios católicos, se hace hugonote por seguir al boquirrubio de Raúl, eran personajes que irritaban a la baronesa, quien, hablando de la obra de Meyerbeer, resumía su opinión con estas desdeñosas palabras:
– Al fin y al cabo, la obra de un judío. A mí, en óperas, nada me gusta tanto como el “Poliuto”.
El académico, para dejar bien sentado su prestigio de poeta y volver por el honor de los de la clase, protestaba débilmente, limitándose a formular una sentencia tan profunda como ésta:
– Baronesa; es usted muy injusta. El arte es el arte.
Y aquí se atascaba su luminosa inteligencia, no encontrando mejores argumentos.
Ordóñez acogía las palabras de la baronesa con sendas inclinaciones de cabeza, y hacía esfuerzos para demostrarla que era en un todo de su opinión.
¡Oh! El también pensaba así, la ópera era inmoral; iba contra el catolicismo, y esto no podía consentirse, porque era preciso confesar que “había algo”. Y esto lo decía con tono sentencioso, mirando arriba, y con la expresión de un hombre que, tras profundas reflexiones, ha llegado a adivinar la existencia de la divinidad.
Además, él, arrastrado por el deseo de agradar a la baronesa, llegaba hasta la exageración, y no se contentaba con criticar “Los Hugonotes”, sino que encontraba la ópera, en general, digna de ser suprimida, como atentatoria a la moral y a las buenas costumbres. Y daba pruebas de ello. En “La Africana”, poníase en ridículo a la respetable clase de obispos; en “La Hebrea”, un cardenal resultaba padre de una judía, y así casi todas; y cuando no resultaban tales obras encaminabas a escarnecer la Religión, aún era peor, pues hacían ruborizar con sus bailes inmorales y sus dúos de amor, en que faltaba poco para que el tenor y la tiple se comieran a besos a la vista del público.
Y aquel granuja, a quien tuteaban todas las bailarinas del Real y que en cierta ocasión galanteó a una tiple para empeñarle los brillantes, hablaba de la inmoralidad de la ópera con un santo horror de capuchino, que impresionaba a la baronesa.
Doña Fernanda, oyéndole se afirmaba en su primitivo pensamiento. ¡Qué gran cosa era la educación de los jesuítas, cuando aquel joven, después de la borrascosa vida de calavera, todavía conservaba tan buenas ideas, tan sanos principios!
Pero el académico, más sencillo, o menos crédulo, contemplaba a Ordóñez con mirada fija, y pensando en las mil perrerías que acometía todos los días, se decía interiormente, poseído de cierta admiración:
– ¡Ah, redomado hipócrita! ¡Ah, grandísimo tuno! ¡Cómo mientes!
María sólo atendía a ratos a la conversación. Ordóñez le resultaba antipático y adivinaba algo de la falsedad que encerraban sus palabras.
La proximidad de aquel hombre había servido para excitar en ella el recuerdo de Juanito Zarzoso y la tristeza la invadía de tal modo, que, para disimularla, miraba a todas partes con sus gemelos, sin fijarse en nada.
El acto tercero había comenzado, y los dos hombres seguían en el palco, pues la baronesa les había invitado a quedarse.
Doña Fernanda y Ordóñez seguían conversando sobre el tema religioso; el académico miraba a todos los palcos con expresión aburrida, y María fijaba toda su atención en la escena, buscando en las sensaciones artísticas un medio para olvidar momentáneamente su dolor.
Estaba de espaldas a Ordóñez, y dos o tres veces que éste, aprovechando momentos de silencio con la tía, intentó dirigirla la palabra y hacerla sonreír con alguno de sus chistes mordaces que tanto efecto lograban entre las damas, quedó desconcertado ante la frialdad con que le contestó la joven.
María estaba conmovida. Conocía muy bien la ópera; pero en aquella noche las diversas escenas le impresionaban más que de costumbre, sin duda, a causa del estado de su alma. Aquella Valentina que, con el velo de desposada, se escapaba de la iglesia e iba en la oscuridad nocturna buscando a su Raúl, parecíale que era ella misma, que marchaba desolada en busca de su novio, huyendo de la baronesa, que quería casarla con otro hombre; por ejemplo, con el majadero pretencioso e hipócrita que tenía al lado.
Y esta novela que rápidamente se forjaba en su imaginación, la hacía mirar con odio a aquel Ordóñez que se mostraba obsequioso y galante de un modo que desesperaba.
Terminó el acto, y los dos hombres se levantaron para retirarse.
La baronesa ofreció a Ordóñez su casa. Ella no tenía muchos amigos, ni las reuniones en su casa ofrecían gran atractivo; allí sólo entraban personas sesudas y de sanos principios, y, por esto mismo, tendría mucho gusto en recibir a un joven tan sensato que, por sus ideas y su modo de ver las cosas, tenía alguna analogía con su difunto cuñado Quirós, el padre de María, el héroe de la causa santa en el 22 de junio, y del cual la sociedad, ingrata y olvidadiza, no se acordaba para nada.
Ordóñez consideróse muy honrado por tal invitación, y se retiró.
El académico, que se quedó en el palco, siguió hablando con la baronesa y contestando a las preguntas que ésta le hacía sobre Ordóñez.
Iba a comenzar el acto cuarto, cuando la baronesa se levantó. Estaba muy excitada por la conversación que había sostenido con el joven.
– ¿Nos vamos ya, tía? – preguntó con extrañeza María.
– Sí, hijita. No me siento con fuerzas para ver ese acto, que siempre me ha repugnado; y esta noche más aún. No quiero presenciar esa infernal “conjura”, en la que salen revueltos frailes y monjas con el puñal en la mano. Detesto ese acto.
– ¡Pero Fernandita! – exclamó escandalizado el académico – . ¡Si es lo mejor de la obra!.. Además, todos esperan en el gran dúo al tenor, creyendo que en él hará prodigios. ¡Vamos, quédense ustedes!
– ¡Que no! No quiero tragar bilis viendo tales impiedades en escena. Niña, ponte el abrigo.
Y las dos mujeres salieron del teatro. El académico las acompañó hasta el vestíbulo, y tía y sobrina subieron en su carruaje.
María se felicitaba de la resolución de la baronesa. Aquel dúo de amor, con sus gritos de suprema pasión y su penosa despedida, le hubiese causado mucho daño, y tal vez, haciendo estallar su comprimido llanto, habría revelado el dolor que la dominaba por la marcha de su novio. Bien había hecho la baronesa en retirarse.
Rodaba el elegante carruaje con dirección a la calle de Atocha, y las dos mujeres guardaban el más absoluto silencio.
María iba ensimismada, hasta el punto de no darse cuenta exacta de en dónde estaba. La voz de la baronesa le sacó de tal situación.
– Di, niña, ¿qué te ha parecido ese joven?
– ¿Quién? – preguntó azorada la muchacha, que aún no había salido de la sorpresa producida por tan repentina pregunta.
– ¿Quién ha de ser, tonta? Paco Ordóñez, ese muchacho que nos ha presentado el marqués.
María tardó en responder, y, por fin, dijo con indiferencia:
– Pues me ha parecido un hombre insignificante.
Y reclinándose otra vez en el fondo del coche, cerró los ojos y volvió a entregarse de lleno a sus pensamientos, que le arrastraban lejos, muy lejos, a la infinita cinta de hierro por donde, rugiendo y exhalando bufidos de fuego, volaba el tren que le arrebataba a su novio.