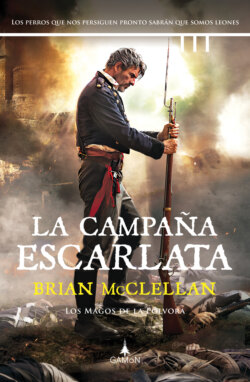Читать книгу La campaña escarlata (versión española) - Brian McClellan - Страница 16
ОглавлениеCapítulo 7
En el noreste de Adopest había un pequeño sector del Distrito Samalí que no había sido incendiado cuando el mariscal de campo Tamas permitió el saqueo de las propiedades de la nobleza después de la ejecución de Manhouch. Se trataba de una zona comercial, repleta de negocios que ofrecían sus bienes y servicios a la nobleza. Según los rumores, los dueños de aquellos negocios habían colocado sus propias barricadas y ellos mismos habían mantenido a raya a los saqueadores.
En ese momento, cinco meses después de los disturbios, el antiguo emporio de los ricos se había transformado en un mercado para la clase media. Los precios habían bajado, pero no la calidad, y la gente atravesaba media ciudad y esperaba en fila los servicios de zapateros, sastres, pasteleros y joyeros.
Adamat fue temprano por la mañana, antes de que llegaran las multitudes, y encontró al sastre que había adquirido el depósito de Vetas. Se sentó en un pequeño café que había frente a la sastrería y ordenó el desayuno, atento por si llegaba la compañía que esperaba. No pasó mucho tiempo hasta que lo vio.
Adamat se levantó de su asiento y cruzó la calle. Se colocó con discreción junto a SouSmith y preguntó:
—¿Te han seguido?
En su favor, SouSmith casi no se sobresaltó.
—Diablos —dijo SouSmith—. No te había reconocido.
—Esa es la idea.
Adamat se había teñido el pelo de gris. Un polvo seco en el rostro hacía que su piel pareciera agrietada, lo que lo hacía aparentar veinte años más de edad, y fingía que cojeaba. Sostenía buena parte de su peso sobre un bastón nuevo con mango de plata. Su chaqueta y su pantalón eran los mejores que el dinero podía comprar; había tenido que cobrarse algunos favores solo para obtenerlos. Pero necesitaba parecer un caballero acaudalado.
SouSmith meneó la cabeza.
—No me han seguido —dijo—. Mantuve un perfil bajo.
—Bien —respondió Adamat—. ¿Cómo te sientes?
—Peor imposible. Maldita Dotada sanadora.
A pesar de sus palabras, SouSmith se veía mejor. Hacía solo cinco semanas, había recibido dos disparos y lo habían apuñalado; casi no había salido con vida. La recuperación habría muy larga si no fuera por la generosidad de Ricard.
—Ve a ese café de allí —dijo Adamat— y pide un desayuno. Siéntate mirando a esa tienda de allí. —Señaló el negocio del sastre—. Iré a hacer algunas preguntas.
Por mucho que quisiera que SouSmith fuera con él al negocio del sastre por si llegara a resultar solo una tapadera de Vetas y este tuviera hombres apostados allí, SouSmith era un sujeto demasiado fácil de recordar, y no había forma de disfrazar a un boxeador de su tamaño. No tenía sentido llevarlo hasta que fuera necesario.
Adamat cruzó la calle y entró en la tienda. Una mirada rápida le indicó que aquel sastre se especializaba en chaquetas de alta calidad. Había maniquíes alrededor de la sala, y exhibían toda clase de artículos; desde esmóquines y chaquetas de noche hasta prendas que un duque llevaría a un baile de gala. Había un fuerte aroma a aceite de menta en el lugar, que el dueño utilizaba para ocultar el olor a tela guardada.
—¿Que deseáis?
El sastre emergió de la habitación trasera. Era un deliví; un hombre pequeño de tez oscura con dedos largos y firmes. Llevaba unos anteojos con montura fina y un chaleco de solapas anchas que tenían clavadas toda una serie de agujas y alfileres.
—¿Haime? —dijo Adamat adoptando un acento común en los suburbios del sur de Adopest.
—Soy yo —dijo el sastre con una leve reverencia—. Chaquetas y trajes. ¿Queréis que os tome las medidas para una nueva chaqueta?
—No vine en busca de vestimenta —dijo Adamat. Levantó la mirada y fingió estudiar los maniquíes—. Al menos, hoy no.
Haime cruzó las manos detrás de la espalda.
—¿Algún otro asunto?
Adamat extrajo un trozo de papel del bolsillo del pecho y lo desdobló.
—Mis jefes están buscando adquirir una propiedad —le dijo—. Los registros dicen que vos sois el dueño.
Haime parecía genuinamente desconcertado.
—Yo no tengo ninguna propiedad.
—¿No comprasteis un depósito ubicado en la calle Donavi, en el distrito industrial, hace dos años?
—No, yo... —Haime se detuvo repentinamente y se golpeteó la barbilla con el dedo—. Ah, sí. Así es. Uno de mis clientes me pidió que hiciera la compra y que después le transfiriera el título a su nombre. Quería mantener el asunto en secreto. Me dijo que no quería que los periódicos se enteraran de las adquisiciones de su empleador, o algo así.
Adamat sintió que el corazón le daba un salto. Había muy pocas organizaciones que podrían llegar a los periódicos por la simple compra de una propiedad. Una de ellas era la Sociedad Mercantil Brudania-Gurla. Y su director era lord Claremonte, el empleador de Vetas.
—¿Me podríais decir el nombre de vuestro cliente, por favor? —dijo Adamat. Extrajo una pluma fuente del bolsillo y la colocó encima de su trozo de papel.
Haime lo miró como pidiendo disculpas.
—Lo lamento mucho, pero mi cliente me pidió que no divulgara esa información.
—Mi empleador tiene muchos deseos de adquirir ese edificio —dijo Adamat—. Estoy seguro de que podríamos llegar a algún acuerdo... —Extrajo una chequera del bolsillo.
—No, no —dijo Haime—. Lo lamento, pero no es una cuestión de dinero. Soy un hombre de palabra.
Adamat lanzó un suspiro sufrido.
—Ya veo.
Guardó la chequera y la pluma y tomó el sombrero y el bastón. Se detuvo un momento y fingió admirar los maniquíes una vez más. Su mirada se detuvo en uno de ellos y Adamat casi se atragantó. Era la misma chaqueta que lord Vetas llevaba la última vez que habían hablado.
—Veo que tenéis buen ojo —dijo Haime yendo hacia el maniquí—. Esta chaqueta es de muy buen gusto, es sutil. Os quedaría fantástica.
Adamat sintió que el corazón comenzaba a latirle más rápido. Vetas debía de haber sido el mismo cliente que había comprado el depósito y la chaqueta. Si Haime se daba cuenta de que él lo sabía, comenzaría a sospechar.
—No, creo que no es de mi estilo.
—Tonterías —dijo Haime—. Esta chaqueta estiliza y atrae las miradas al rostro. Podría haceros el traje entero.
Adamat fingió pensarlo un rato. Era obvio que la chaqueta estaba hecha a medida. Había una leve decoloración en la cintura, donde se había remendado un desgarro, y se dio cuenta de que aquella podía ser realmente la chaqueta que había tenido puesta el propio lord Vetas.
—Esta parece de mi talla. ¿Podríais ajustármela ahora?
—Por desgracia, no. Esta chaqueta en particular tiene dueño. La retirará en algunos días. Podría haceros una nueva en... —Se detuvo para pensar—. Una semana. Tan solo dejadme tomaros las medidas.
Adamat se tanteó los bolsillos.
—Parece que me he dejado la chequera en casa. Solo tengo la de mis empleadores. Hoy no os podría pagar la señal.
—Obviamente, sois un caballero, señor —dijo Haime—. Me basta con que me deis vuestra dirección.
Adamat no tenía una dirección que darle. No quería arriesgarse a que le llegara algún comentario a Vetas. Estaba corriendo un gran peligro, ya que Haime podría mencionar el intento de compra a Vetas de pasada. Adamat extrajo su reloj de bolsillo.
—Tengo una cita en menos de una hora —dijo—. Y no puedo llegar tarde. Me gustaría volver a principios de la semana que viene para que me toméis las medidas.
Haime pareció decepcionado. Un buen vendedor nunca permite que un objetivo se vaya sin un compromiso de compra.
—Si es lo que más os conviene.
—Así es —respondió Adamat—. Regresaré, no os preocupéis.
Adamat cruzó la calle deprisa y encontró a SouSmith esperando en el café.
—¿Algún indicio de Vetas o de alguno de sus espías?
SouSmith meneó la cabeza.
—Vamos —dijo Adamat.
—El desayuno, en camino.
Adamat se fijó para asegurarse de que el sastre no lo observaba por la ventana de la tienda y tomó asiento junto a SouSmith.
—El sastre no está directamente involucrado —dijo—. Compró y vendió la propiedad para uno de sus clientes: creo que se trata de Vetas. Vi la misma chaqueta que Vetas llevaba la última vez que lo vi, y coincide hasta el último detalle.
—¿Estás seguro?
—Yo no olvido, ¿recuerdas? —Adamat se dio un golpecito en la sien—. Me di cuenta de que las líneas de la chaqueta coincidían perfectamente. Por desgracia, el sastre no me dio ni el nombre ni la dirección de Vetas.
—Callejón sin salida.
—No. Vetas, o más probablemente uno de sus hombres, vendrá a recoger la chaqueta en los próximos días. La estaban arreglando. Vigilaré la sastrería y veré quién recoge la chaqueta. Lo seguiré y averiguaré dónde vive Vetas.
—¿Dónde quieres que me ponga? —El desayuno de SouSmith llegó: cuatro huevos pasados por agua y queso de cabra de Novi. Sonrió cuando lo colocaron frente a él y comenzó a comer rápido.
—En ningún lado —respondió Adamat—. No puedo arriesgarme a que te reconozcan. Yo puedo disfrazarme. Pero tú no.
SouSmith se sorbió la nariz.
—No puedo permitir que lo sigas solo —dijo con la boca llena de huevo.
Adamat conocía los riesgos. Si Vetas o su hombre era lo suficientemente habilidoso para detectar a Adamat, podía darse por muerto. Pero SouSmith era una carga en esa clase de trabajo. Era fácil de reconocer, y aun si no lo fuera, su tamaño lo hacía poco apto para seguir a alguien.
—Lo haré yo solo —dijo Adamat.
Tamas yacía sobre la alta hierba de una loma que había debajo de las montañas Adranas; observó a través de su catalejo al ejército keseño, que se preparaba para atacar Budwiel.
Tenía el uniforme de combate empapado por el rocío matinal. Ese día, las nubes se encontraban bajas y había una niebla persistente en las llanuras de las afueras de Budwiel. Había mucha humedad en el aire. Tamas sabía que eso perjudicaría las armas de fuego de ambos bandos, pero cuando miró hacia Budwiel, notó un rayo de sol que se asomaba por entre las nubes sobre la ciudad y limpiaba el aire.
Sin duda, la participación indirecta de Mihali en la batalla.
Y necesitarían toda la ayuda que él pudiera darles. Tamas volvió a apuntar el catalejo hacia los keseños. El aliento se le atascó en la garganta al ver el ejército. Había hilera tras hilera de uniformes color canela con ribetes verdes extendiéndose hacia lo que parecía el infinito. Su larga experiencia le permitió contar las hileras a primera vista.
Ciento veinte mil, como mínimo. Y eso solo contando la infantería.
Enviarían primero a sus reclutas para utilizarlos como carne de cañón, para poner a prueba las defensas de Budwiel. Cinco mil o quizá diez mil de ellos atravesarían los campos pisoteando la hierba húmeda y recibirían toda la intensidad de la metralla. Los seguirían sin demora los hombres más experimentados, quienes formarían el pilar del ataque principal y empujarían sin piedad a los reclutas que tendrían delante, incluso a punta de bayoneta. Los Guardianes acompañarían el frente de la segunda oleada.
Para Tamas, aquel era un método absurdo de ataque, pero los comandantes keseños siempre habían preferido un ataque en masa antes que la astucia, sin importar el costo en vidas.
Y podía ser que funcionara. La clave para rechazar el ataque de Kez sería quebrantar la resolución de la segunda oleada. Matar a los Guardianes y hacer que los veteranos corrieran para ponerse a cubierto. Sería difícil romper una fuerza tan formidable.
Pero no imposible.
Y para eso estaban la Séptima y la Novena. Una vez que Kez pusiera en movimiento el cuerpo principal, Tamas ordenaría a ambas brigadas pasar sobre el montículo y cargar contra el flanco keseño.
Sin importar el tamaño de la multitud, correrían si el pánico se apoderaba de ellos.
Los cañones keseños habían sido adelantados antes del amanecer. Disparaban contra las fortificaciones de Budwiel, y la artillería pesada de Hilanska les devolvía el fuego.
Tamas observó mientras la infantería keseña se acomodaba en hileras algunos cientos de metros detrás de la artillería. Sintió que se le revolvía el estómago.
—Son muchos hombres, señor —dijo Olem junto a él.
—Muchísimos —admitió Tamas. ¿Había percibido inquietud en la voz de Olem?
Si así era, Tamas no podía culparlo. Semejante número de soldados pondría nervioso a cualquiera.
—¿Pensáis que podremos vencerlos?
—Mejor que así sea. La caballería ayudará.
—Pero solo contamos con doscientos jinetes —dijo Olem.
—Lo único que necesitamos es la ilusión de una brigada de caballería. Estamos aquí para causar pánico y luego una matanza. No al revés.
Durante la noche, habían tenido tiempo para llevar doscientas unidades de caballería por las cavernas. El hecho de que los ingenieros de Tamas se las hubieran arreglado para ensanchar las cavernas el espacio suficiente para que pasaran diez mil hombres y un pelotón de caballos en solo una noche era un testimonio de su gran pericia.
La victoria real de la noche, sin embargo, habían sido los seis cañones de campaña. Eran pequeños, disparaban bolas de casi tres kilos y tenían ruedas de un metro y medio que les permitían moverlos con facilidad; eran suficientes para dar la impresión de que había un ejército completo sobre el flanco keseño.
Tamas dejó que su mente divagara hacia los momentos posteriores de la batalla. Podrían hacer que los keseños huyeran, pero no podrían perseguirlos demasiado tiempo. Morirían decenas de miles, pero para los keseños eso sería tan solo otro número. Aún les quedarían cientos de miles. Aquella batalla serviría para quebrantar la moral de su ejército. Kez no podía darse el lujo de sufrir otra derrota del nivel psicológico de la batalla por el Pico del Sur.
Los espías de Tamas ya le habían informado que había descontento en el ministerio de Ipille. Con la chispa suficiente, el ejército podría incluso volverse contra Ipille, aunque eso ya era demasiado esperar.
—Señor —dijo Olem—. Las columnas están avanzando.
Tamas regresó al presente. Daba mala suerte pensar en la victoria al comienzo de la batalla. Él tenía planes en marcha. Si llegaba el triunfo, ese sería el momento de implementarlos. No antes.
—Hazles señas a los hombres para que se preparen.
Vlora se acercó arrastrándose y se colocó junto a Tamas mientras Olem se alejaba deprisa.
—¿Tus hombres ya están en posición? —preguntó Tamas.
—¿Os referís a los hombres de Andriya, señor?
Tamas detectó el rencor de su voz. Para esa batalla, él le había dado el mando de la camarilla de la pólvora a Andriya, y eso la fastidiaba.
Él reprimió su propio enfado. ¿Cuándo aprendería que, por muy hábil que fuera, ella aún no tenía la experiencia suficiente para estar al mando?
—Mis magos de la pólvora —respondió Tamas con severidad—. ¿Están en posición?
—Sí, señor.
—¿Y has visto a los Privilegiados keseños que quedan?
—Están más atrás —respondió Vlora—. Creen que estamos sobre las murallas de Budwiel, esperándolos a ellos, por lo que están muy por detrás de las columnas. Pero bien a tiro desde esta posición. Ordenad el ataque, señor, y nosotros mataremos a los Privilegiados.
—Excelente. Ve a tu posición.
Vlora descendió del montículo sin decir nada más. Tamas miró sobre su hombro y la vio alejarse.
—Todo listo, señor. —Olem subió al trote la colina y se arrojó al suelo junto a Tamas—. Es momento de apresurarse y esperar. —Notó la dirección en que miraba Tamas—. ¿Aún pensáis en golpearla, señor?
Tamas miró a Olem con ironía. ¿Desde cuándo sus hombres le hablaban de esa manera y se salían con la suya?
—No.
—Parecéis enojado, señor.
—Aún tiene que madurar mucho. Estoy más bien triste. Si las cosas hubieran sido distintas, en este momento ella podría ser mi nuera. —Tamas suspiró y se volvió a llevar el catalejo al ojo—. Taniel podría no haber estado en esa maldita montaña ni en coma bajo la Casa de los Nobles.
Olem habló en voz baja.
—Él podría no haber estado allí para meterle un balazo a Kresimir en el ojo y salvarnos a todos, señor.
Tamas tamborileó en el catalejo con los dedos. Olem tenía razón, por supuesto. Si cambias un evento de la historia, bien podrías cambiar todo lo que sigue. Lo que le preocupaba entonces era encontrar la forma de despertar a Taniel del coma, y mantener su cuerpo a salvo hasta que lograran hacerlo.
Como si pudiera leer los pensamientos de Tamas, Olem dijo:
—Él estará bien, señor. Tengo a algunos de mis mejores rifleros cuidándolo.
Tamas quería volverse hacia Olem y agradecerle las palabras de aliento.
Pero aquel no era momento de preocupaciones o de sentimientos.
—Las líneas comienzan a avanzar —dijo Tamas—. Asegúrate de que los hombres esperen. No quiero que los keseños sepan que estamos aquí hasta el momento indicado.
—Esperarán —dijo Olem con confianza.
—Asegúrate. Personalmente.
Olem se alejó para revisar las brigadas y dejó a Tamas solo sobre el montículo por unos preciados momentos. Pronto, un flujo interminable de mensajeros comenzaría a solicitar más y más órdenes, cuando la batalla comenzara y se fuera extendiendo durante el día.
Tamas cerró los ojos y se imaginó el campo de batalla tal como lo vería un cuervo.
La infantería keseña formaba un semicírculo frente a las murallas de Budwiel. Sus filas se amontonarían a medida que avanzaran, a causa del terreno, y llenarían los huecos que dejaban las muertes ocasionadas por los cañones adranos. Una única hilera de caballería keseña, de quizás unos mil jinetes, esperaba en el Gran Camino del Norte que la infantería tomara las murallas y abriera las puertas, en cuyo momento ellos cabalgarían hacia el interior de la ciudad. El resto de la caballería acampaba a unos tres kilómetros detrás del campo de batalla. La mayoría de los jinetes ni siquiera se encontraban montados. No consideraban que fueran a ser necesarios.
Las reservas de Kez aguardaban detrás del resto del ejército. La multitud era algo terrible de observar, pero el catalejo y los espías de Tamas decían otra cosa: solo estaban allí para hacer bulto. Solo uno de cada cinco tenía mosquete. Llevaban uniformes desparejados y los colores no eran los correctos. Tamas meneó la cabeza. Kez tenía más hombres que armas. Las reservas romperían filas y correrían en cuanto vieran sus tropas.
El rat-tat-tat-tat de los tamborileros keseños reverberaba contra las montañas, y Tamas sintió que el suelo temblaba cuando la infantería de Kez comenzó a avanzar. Apuntó el catalejo hacia las murallas de Budwiel.
La artillería pesada, que ya estaba disparando hacia los cañones de campaña keseños, redobló los esfuerzos mientras el muro de infantería se fue acercando. Tamas llegaba a ver soldados de la Segunda sobre las murallas, con sus uniformes adranos en perfecto estado y su disciplina inquebrantable.
Mientras las líneas de la infantería keseña se acercaban al campo de batalla, la artillería fue dejando huecos en las filas. Esos huecos se cerraron enseguida, y los uniformes canela y verde siguieron marchando, dejando atrás unos cien muertos por cada decena de pasos que avanzaban. El viento le hizo llegar a Tamas el olor a pólvora; él inhaló profundamente y saboreó el azufre amargo.
Se puso de pie y llamó con un gesto a su abanderado. En el campo que veía bajo su posición estratégica, observó que las reservas keseñas avanzaban y se situaban detrás de la infantería. Tamas miró con preocupación. Si la idea era tomar la ciudad, lo harían con la infantería. ¿Por qué moverían las reservas a su posición...?
Tamas sintió un hormigueo frío por la columna vertebral. Los keseños pensaban que podrían saquear Budwiel ese mismo día. Asegurarían las murallas con la infantería y ordenarían a las reservas que entraran a la ciudad para incendiar, violar y saquear. Él los había visto hacer lo mismo en Gurla. Si traspasaban las murallas, sería un horror inimaginable.
Pensar que podrían hacerlo en un solo día era más que optimista por parte de los comandantes de Kez.
Él no podía permitir que eso sucediera.
—Envía la señal de preparados —dijo Tamas. El abanderado hizo ondear la bandera con la orden. Tamas veía las ansias en el rostro del soldado. La Séptima y la Novena estaban listas. Atravesarían el flanco keseño con entusiasmo. Tamas sintió que la sangre comenzaba a encendérsele—. Un momento... un momento...
Tamas parpadeó sorprendido. ¿Qué era aquello?
Se llevó el catalejo al ojo. Cuando enfocó en el campo que había justo delante de Budwiel, vio decenas de hombres retorcidos corriendo hacia las murallas. Llevaban abrigo negro y bombín. Guardianes.
Pero aquellos Guardianes... Tamas tragó saliva. Nunca había visto a nadie correr tan rápido, ni siquiera a uno de esos condenados asesinos creados por la hechicería. Cubrieron los últimos cientos de metros hasta el muro con la velocidad de un pura sangre.
A través del catalejo, Tamas llegaba a ver a los comandantes de la muralla gritando órdenes. Los mosquetes abrieron fuego. No cayó ni uno de los Guardianes. Llegaron a la base de la muralla y brincaron, se aferraron a la pared vertical como insectos y treparon a toda prisa hasta la parte superior. En unos instantes, se encontraban entre los artilleros, blandiendo espadas y pistolas.
Un momento, ¿pistolas? Los Guardianes no portaban pistolas. Los Privilegiados eran alérgicos a la pólvora, y eran sus poderes los que permitían crear a aquellos monstruos.
Unas pequeñas explosiones sacudieron la parte superior de las murallas. De las fortificaciones fueron cayendo cuerpos y, uno a uno, los cañones dejaron de disparar.
Tamas se inclinó hacia atrás sobre los talones. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podían esos Guardianes haber ganado la muralla tan fácilmente? Golpeó el catalejo contra la palma de su mano. Sin los cañones para mantenerla a raya, la infantería keseña tomaría las murallas con facilidad. No tendrían la amenaza de tener la artillería a su espalda para evitar que se volvieran y enfrentaran a las brigadas de Tamas frontalmente.
—Señor —preguntó el abanderado—, ¿envío la señal de atacar?
—No —dijo Tamas. La palabra le salió como un grito entrecortado.
Continuó observando mientras la infantería llegaba a la base de la muralla. Las escaleras se elevaron, y para cuando los uniformes canela y verde llegaron a la parte superior de la muralla, Tamas no divisaba ni un uniforme adrano en pie. Los Guardianes los habían eliminado a todos.
—Señor. —Olem apareció a un lado de Tamas. Se llevó su propio catalejo al ojo—. ¿Qué... qué ha sucedido? —Tamas oía su propia incredulidad reflejada en la voz de Olem.
—Guardianes —dijo Tamas con la voz entrecortada. Quería escupir, pero tenía la boca demasiado seca.
Enseguida se acercaron los oficiales de la Séptima y de la Novena. Todos se pusieron a observar la batalla.
La infantería de Kez pasaba a raudales sobre las murallas. Unos minutos después, las puertas de entrada se abrieron. La caballería de Kez avanzó por el camino hacia las puertas.
—Debemos atacar, señor —dijo un mayor cuyo nombre Tamas no recordaba.
Tamas oyó que sus oficiales, entre murmullos, expresaban su asentimiento y se volvió hacia ellos.
—Es un suicidio —dijo. La voz se le quebró—. Budwiel está perdida.
—Podríamos salvar la situación —dijo otra voz.
Tamas apretó los dientes. Estaba de acuerdo con ellos. Demonios, claro que estaba de acuerdo.
—Tal vez —dijo—. Quizá podamos hacer huir a la retaguardia del ejército keseño. Podríamos eliminar las reservas e incendiar el campamento keseño. Pero entonces quedaríamos atrapados en la llanura vacía, nos podrían rodear con facilidad y no podríamos recibir refuerzos.
Hubo silencio. Aquellos oficiales eran valientes, pero no eran estúpidos. Podían ver que tenía razón.
—Entonces, ¿qué hacemos?
Tamas oyó una explosión que resonaba desde Budwiel. De la base del Pilar Oeste brotaron humo y polvo. Gritó la orden de que un explorador revisara los túneles, pero él ya sabía qué había sucedido. Las catacumbas.
Alguien había colocado una carga explosiva en el interior y le había bloqueado a Tamas el camino de regreso a Budwiel.
—He sido traicionado de nuevo —susurró. En voz más alta, dijo—: Nos mantendremos de espaldas a la montaña. —Trató de recordar cuál era el paso más cercano de la Guardia de la Montaña que les permitiera regresar a Adro. Sería una pesadilla mover diez mil hombres por cualquiera de los pasos—. Marcharemos hacia el paso de Alvación. Avisad a vuestros hombres.
El general Cethal, de la Novena Brigada, tomó a Tamas del brazo.
—¿Alvación? —preguntó—. Eso nos llevará más de un mes de marcha severa.
—Tal vez dos —dijo Tamas—. Y nos perseguirán. —Echó un vistazo hacia Budwiel. Había humo elevándose de la ciudad—. No tenemos alternativa.
Se le revolvió el estómago. Muchos de sus hombres tenían familia en la ciudad, seguidores de campamento. Los keseños la incendiarían. Las mismas técnicas para infundir el miedo que había visto en Gurla. Sus hombres lo odiarían por alejarse mientras la ciudad ardía, pero era la única esperanza que tenían de sobrevivir. Juró hacerlos regresar a Adro y brindarles su venganza.