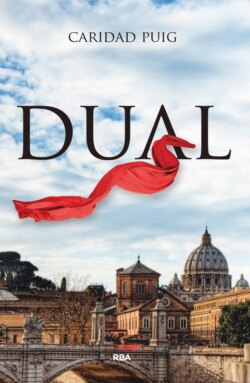Читать книгу Dual - Caridad Puig - Страница 5
I
ОглавлениеXenia y Alex Moore contaban diez años cuando, como cada mañana, miss Marta les anunció la llegada del doctor Osborn y las instó a presentarse en su despacho del Columbia Presbyterian Medical Center de Nueva York. Las niñas sabían que allí, además de su padrino, les esperaba su ración diaria de golosinas, y acudieron corriendo. Cruzaron ante la sonriente miss Porter y, sin llamar, se colaron en la gran estancia cogidas de la mano.
George Osborn se enterneció al ver a las dos pequeñas y, como era usual en él, abrió los brazos. Era la señal para que se acercaran a registrar sus bolsillos. Entre gritos de júbilo, Xenia y Alex se abalanzaron sobre el médico y, tras cubrirlo de besos, lo liberaron de los caramelos que traía preparados para ellas. El doctor Osborn gozaba lo indecible con el ritual. Como siempre, le conmovía el cariño que aquellas criaturas le demostraban, de quienes era deudor, pues a ellas debía su fama.
Las niñas le llenaban de orgullo y amor, como si fueran sus hijas. Había intentado adoptarlas, pero su mujer se opuso, temerosa de que se desencadenaran los celos entre sus propios hijos; de modo que las pequeñas, al carecer de parientes, y como al doctor Osborn le repugnaba la idea de que fueran a parar a una institución, habían crecido con el hospital como único hogar.
Mientras las miraba juguetear con el chocolate, no pudo evitar exhalar un suspiro de complacencia. Sin embargo, lamentó lo efímero del tiempo. Aquellos años se habían volatilizado demasiado deprisa. Rememoró la inolvidable fecha en que empezó todo, la víspera de Navidad de 1975, cuando recibió una llamada urgente en su casa de Nueva Jersey donde celebraba la Nochebuena con su familia. Se trataba de una noticia bomba: dos niñas siamesas habían nacido en el Columbia Hospital, un caso anómalo que solía despertar el interés del público. Mientras circulaba a toda velocidad por el West Side hacia el hospital, Osborn dedujo que si lo habían llamado a él, primer ayudante del equipo de neurología del doctor Richard Topper, era porque este último se encontraba en Aspen pasando las vacaciones navideñas, circunstancia que lo dejaba a él al frente de la situación.
Cuando Osborn llegó al hospital, tuvo que abrirse paso entre los periodistas que ya invadían el departamento de ginecología. Médicos y enfermeras rodeaban la cuna donde las recién nacidas reposaban. Osborn se inclinó sobre ellas, retiró la ligera sábana, y observó que la unión de los cuerpecitos se formaba en la espalda. Por eso habían llamado a un neurólogo, seguramente existían problemas con la columna vertebral.
—¿Dónde están los padres? —quiso saber.
—Solo conocemos a la madre —dijo una enfermera—. Llegó acompañada de una anciana muy rara, e ingresó por Urgencias. Había sufrido un accidente con un camión, pero gracias a Dios estos tesoros están a salvo. El doctor Green no cree que la mujer sobreviva, ha sido trasladada a reanimación.
—Examinaré a las recién nacidas. ¿Han avisado al doctor Topper? —preguntó, rogando que el viejo se encontrara en un lugar donde el teléfono brillara por su ausencia.
—No ha habido forma de ponerse en contacto con él.
Osborn casi saltó de júbilo. Sin poder creer en su buena suerte, ordenó que los bebés fueran trasladados a radiología mientras él iba a hablar con los periodistas.
—¿Es usted el doctor que se encarga del caso?
—En ausencia de mi superior no me queda otro remedio.
Luego, fue a realizar un minucioso reconocimiento a las recién nacidas. Pronto concluyó que la operación de separación era simple, como un juego de niños. Los dos cuerpos eran perfectos, y cada uno poseía intacta su propia columna vertebral. Cualquier cirujano podría realizar la operación sin problemas, pero él se guardaría bien de admitirlo; en cambio, evidenciaría las dificultades y se las arreglaría para presentar un caso que lo hiciera parecer un héroe.
Decidió intervenir inmediatamente antes de que el asunto escapara de sus manos. El único problema residía en cómo enredar a la enfermera de radiología que había visto las placas. Mirando a la buena mujer, vio enseguida que no se trataba de una profesional. Se encontraba allí de guardia por casualidad, no pertenecía al equipo del hospital, y seguramente trabajaba en alguna agencia privada y hoy hacía horas extraordinarias.
Osborn se volvió hacia ella con una expresión grave.
—Imagino que es consciente de la urgencia del caso —dijo. Y golpeó las radiografías, cubriéndolas casi por completo con la carpeta.
La chica enrojeció, nerviosa, y puso todo su empeño en entender a aquel inteligente doctor. Al final del discurso, lo único que estaba claro en su cabeza era que se encontraba ante un genio. Una vez Osborn se hubo asegurado de haber reclutado a una devota admiradora que en el futuro daría prueba de su pericia, ordenó que prepararan el quirófano mientras iba a hablar con la anciana que aguardaba en la sala de espera.
Encontró a una mujer alta, delgada y altanera, con la cara llena de arrugas y el pelo blanco encrespado sobre los hombros. Sostenía una botella de vodka, pero si había bebido lo disimulaba muy bien. Al acercarse, ella se incorporó y le tendió la mano esperando que se la besara. Osborn vio algunos periodistas en la sala, con los ojos clavados en él, y decidió mostrarse cortés. Se inclinó, tomando su mano, y se la llevó a los labios estremecido por la belleza de la anciana.
—¿Es usted pariente de las recién nacidas?
—Soy la condesa Lorsangeliev —dijo la mujer—. Las niñas son mis bisnietas. ¿Cómo se encuentra mi nieta?
Osborn le explicó que se encontraba en la sala de reanimación, que cuando hubiera noticias la informarían, y acto seguido le pidió su consentimiento para operar a las pequeñas.
La condesa lo miró de arriba abajo, atravesándolo con los ojos, y asintió lentamente.
La actuación de Osborn en el quirófano fue espléndida. Alargó la primera etapa con destreza, se enfrascó más de lo necesario en el microscopio electrónico, y, como deseaba crear un aura de verosimilitud en torno a la operación, se esmeró en su trabajo. Por último, se entretuvo en la perfecta sutura de las heridas para que las cicatrices desaparecieran y así las niñas, en el futuro, pudieran exhibir una espalda sin la menor señal.
—Bien, ya he terminado —dijo Osborn—. Ahora solo es cuestión de vendar y colocar un yeso, manos a la obra —pidió al adormilado equipo.
Diez minutos más tarde, el color volvía a las mejillas de las siamesas transformadas en gemelas. El mismo Osborn empujó la camilla para conducirlas a pediatría, donde deberían permanecer en la incubadora hasta que se estabilizaran.
—Habría sido mejor esperar a que las niñas fueran más grandes y fuertes para realizar la operación —dijo la pediatra, acomodando a los diminutos bebés en las incubadoras.
Osborn observó su oscuro semblante y se asustó. La idea de la muerte entró por primera vez en su cabeza al contemplar la fragilidad de los dos pequeños cuerpos.
—No —replicó—, la malformación oprimía la arteria impidiendo la correcta irrigación del cerebro. Habrían perecido.
—Si usted lo dice... A mí me pareció que estaban bien.
—Las radiografías no mienten —dijo Osborn, temblando ante la posibilidad de que la doctora lo verificase.
Permaneció varias horas aterrado por la suerte de las niñas; en parte debido a los remordimientos, en parte porque si morían se practicaría una autopsia. Osborn no quería ni pensar en las consecuencias que le acarrearía. Estaba tan preocupado que, cuando a las siete de la mañana, la doctora, conmovida por lo que creía dedicación a sus pacientes, le trajo una taza de café, esta se le escurrió de las manos y se estrelló en el pavimento.
—Parece que reaccionan —comentó la pediatra—, el pulso es débil pero regular. Ha sido una noche terrible, pero con un poco de suerte creo que acabará bien.
Osborn dejó escapar un intenso suspiro de alivio.
Los periodistas dormían a pierna suelta en los divanes de la sala de espera; todos menos uno que se entretenía charlando con la anciana y tomando notas. Al entrar Osborn en la sala, todos se pusieron en pie. Su imagen los conmovió.
—¿Ha permanecido toda la noche en el quirófano?
—Quizás hubiera hecho mejor en adecentarme un poco antes de venir a hablar con ustedes —dijo—. Las niñas han sido separadas y están bien, ¿quieren echar un vistazo?
Osborn ayudó a la dama a incorporarse, observando que la botella de vodka que sostenía estaba prácticamente vacía.
—Me vendría de perlas un buen trago —le sonrió.
Cuando el grupo se detuvo ante el cristal que protegía la enfermería, encontraron allí a más gente. La noticia de que habían nacido unas siamesas durante la Nochebuena, y que habían sido separadas con éxito, había corrido por el hospital como un reguero de pólvora. Se trataba de un suceso sin precedentes que atraía la atención de todos.
La pediatra olvidó sus dudas cuando controló por última vez los monitores de las incubadoras. Todas las funciones de las recién nacidas eran correctas. Satisfecha, la doctora solo recordaría de aquella noche las horas de abnegada dedicación del dotor Osborn a las pequeñas, y a eso se refirió a lo largo del camino de salida al ser asaltada por los periodistas.
La tragedia, sin embargo, también hizo acto de presencia. Y por partida doble. Esa misma noche la joven madre murió en la sala de reanimación; y la anciana condesa, tras contemplar sanas y salvas a sus bisnietas, brindó por la salud de su dinastía, se llevó a la boca las últimas gotas de vodka, estrelló la botella contra el suelo, y, acto seguido, se desplomó muerta.
Horas más tarde, las cadenas televisivas relataban las alegrías y las tristezas del acontecimiento, señalando sobre todo la actuación del joven doctor Osborn. Así fue como el doctor Topper descubrió lo sucedido en el hospital, en su departamento de neurología, y la noticia casi le provocó un síncope. ¿Por qué no lo habían esperado? La decisión de operar, de cómo hacerlo y cuándo, era suya. «Alguien pagará cara esta falta de ética profesional», se dijo, vengativo.
Entretanto, las niñas reposaban en sus incubadoras, ajenas a la conmoción que su llegada al mundo había provocado.
No había transcurrido del todo la jornada cuando una avalancha de regalos llovía sobre las recién nacidas. Ropas, juguetes y dinero no cesaban de afluir al Columbia. Los periódicos relataron la tragedia enfatizando los detalles de las muertes de las dos únicas parientes conocidas de las gemelas, pobres y desvalidas al parecer, y los mensajes de solidaridad no cesaron de llegar desde todos los rincones de la ciudad. De este modo, y a partir de entonces, la situación cambió para ellas, facilitándoles un porvenir desahogado. Su familia sería el hospital, Osborn su padre, y sus posibilidades económicas, que durante el período de su niñez aumentarían sin cesar, les permitirían en el futuro afrontar los gastos de su educación y vivir con independencia.
Únicamente fue una Nochebuena triste para los hijos de Osborn. El pequeño Junior, de siete años, esperaba con ansia el regalo prometido por su padre, pero debió aceptarlo de manos de su madre que no entendía nada de computadoras. Para él fue una Navidad desagradable, al igual que para su hermana Patty, que no pudo disfrutar de la presencia de su progenitor.
Al día siguiente, una imagen martilleaba el cerebro de Osborn atormentando sus sueños: las placas. Conocía demasiado bien a Topper, sabía que el neurólogo estudiaría a fondo el cuadro clínico de las siamesas, y allí estaban las delatoras radiografías. Se daría cuenta inmediatamente del fraude. Un sudor frío perló su frente. ¿Qué hacer? Hacerlas desaparecer era imposible; sustituirlas sería una solución, pero ¿cómo? Por muchas vueltas que le daba, no se le ocurría ninguna idea brillante. Presa de los nervios, consultó su reloj de muñeca: un Rolex Daytona que le regaló, como muestra de gratitud por sus cuidados, un paciente. Don Vittorio Storino. Un mafioso, convicto de asesinato.
Durante una semana Osborn se mantuvo en estrecho contacto con él mientras lo preparaba para una intervención, asombrándose con frecuencia por su afabilidad y sentido común. Don Vittorio no hablaba mucho, pero Osborn le caía bien y a menudo le pedía que se quedara con él tras la visita.
—Estoy solo —se lamentaba—. Después de la desgracia tuve que mandar a mis hijos a Sicilia, allí estarán mejor protegidos. —Y al ver la mirada perpleja de Osborn, añadió—: Porque usted sabe quién soy, ¿verdad?
Osborn tenía una vaga idea. Había leído en la prensa algo acerca de un crimen pasional cometido por un jefe de la mafia que controlaba el crimen organizado en Nueva Inglaterra, y que por fin había permitido a las autoridades echarle el guante. Al parecer, los crímenes abundaban en su currículum, pero a Osborn le costaba imaginar que aquel benévolo personaje estuviera enredado en tales fechorías.
—Me han dicho que usted es un mafioso.
Don Vittorio se rio con desdén.
—Digamos que soy un hombre de honor dedicado a los negocios y a la protección de mi familia, ¿comprende, doctor Osborn? —Suspiró—. ¿Será usted capaz de quitarme este dolor de cabeza? No puedo permitir que mis muchachos me vean en un estado tan vulnerable.
—Se trata de un tumor, pero confío en extirparlo. Según su grado de malignidad podrá salir de esta, aunque debe estar preparado para afrontar lo peor. —Hizo una pausa y, sin pensar, le formuló una pregunta—: ¿Qué le hizo a su mujer? Quizá soy indiscreto, no tiene por qué contármelo.
La expresión de don Vittorio mudó al instante, y una furia salvaje encendió su mirada. Sin embargo, su voz era tranquila cuando respondió como si se tratara de un suceso banal.
—La estrangulé con estas manos, lentamente, para que sufriera por haberme disonorato con mi mejor amigo, mi consigliere. Los cogí in fraganti, en mi propia cama. Aquel traidor era mi hombre de confianza y le hundí el cuchillo en el estómago; luego, le corté los testículos y dejé que se desangrara. —Se echó a reír y su ferocidad dejó sin aliento a Osborn—. Un buen final para un traidor que ambicionaba mi puesto y conspiraba en mi contra junto a mis rivales. Querían liquidarme. Por eso me entregué a la policía y mandé lejos a mis hijos.
Osborn no podía entender la dualidad de don Vittorio. Tan pronto demostraba nobleza como al instante se regodeaba en una escena criminal. Sabía que era un monstruo, y se preguntaba por qué le había relatado el terrible suceso sin ahorrar detalles. ¿Se trataba de una advertencia? No obstante, puso todo su empeño en la operación y esta resultó un éxito. Don Vittorio quedó tan satisfecho que, cuando se despidieron al cabo de diez días, le estrechó la mano con fuerza mientras ponía el reloj en su bolsillo.
—Recuerde mi nombre, doctor Osborn. Don Vittorio Storino está en deuda con usted. Si alguna vez se encuentra en dificultades, acuérdese de mí.
Ahora Osborn rememoraba sus palabras, aunque no confiaba mucho en las posibilidades de un tipo que estaba entre rejas. Pero no veía otra alternativa. Salió de casa sin dar explicaciones y cogió el coche. Corrió por la autopista Lincoln, atravesó Queens y subió al ferry para llegar a la prisión. Una vez en la penitenciaría, mencionó el nombre de Vittorio Storino y, para su sorpresa, le permitieron entrar. Don Vittorio se alegró de verlo. A pesar de las fiestas navideñas, era su único visitante.
—Lo he visto en la televisión —dijo. Lo escrutó de tal modo que Osborn bajó la mirada—. Doctor, es usted un héroe.
Osborn se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Tardó unos segundos en decidirse y, jugándose el todo por el todo, confió en aquel hombre. Comenzó a hablar a borbotones. Cuando terminó, se apercibió de que había despertado su atención. Los ojos de don Vittorio chispeaban de interés.
—Hábleme de las niñas, doctor. ¿Cómo están? Quiero saber la verdad, no lo que cuenta la televisión.
—Están fuera de peligro, y evolucionan favorablemente.
—Bien, eso está bien. Ahora permítame reflexionar unos instantes —dijo. Sacó del bolsillo una agenda muy usada, escrita en un galimatías indescifrable y, tras estudiarla, alzó su oscura mirada—. Puede hacerse, sí. ¿Le parece bien recibir las radiografías mañana por la noche? Solo debe precisarme lo que deben mostrar.
Osborn lo miró estupefacto, consciente por primera vez del gran poder de su organización. Aquel hombre, pese a su encierro, disponía de los recursos necesarios para mover los hilos con discreción, eficacia y en un breve lapso de tiempo.
—A lo mejor ignora cómo llevamos a cabo nuestros negocios —dijo don Vittorio, en tono profesional—. Se trata de un intercambio de favores. ¿Comprende usted a qué me refiero?
—Mientras no me pidan que mate a alguien...
—No, de eso se encargan otros; y le aseguro, doctor, que son muy eficaces. —Osborn se estremeció—. Le aconsejo que lo piense bien antes de decidir. Una vez dentro, es muy difícil abandonar la organización. Y peligroso.
—Estoy con ustedes —se atragantó Osborn—. Si ahora me ayudan, les seré leal en el futuro.
—Hablemos de las radiografías. ¿Prefiere que nosotros nos ocupemos de la sustitución o desea recibirlas usted mismo?
Osborn no podía creer lo que estaba oyendo.
—¿Es posible? ¿Puedo contar con que mañana por la noche estarán en su lugar en el Columbia?
—Eso he dicho, doctor, puede creer en mi palabra.
Osborn empleó una hora en realizar un croquis de lo que necesitaba. Entonces se lo dio, pero don Vittorio lo rechazó.
—No, usted mismo lo llevará. La entrega debe ser esta noche, dentro de una hora. En el último piso del Empire State hay una escalerilla que conduce al mirador. Deje los dibujos bajo el primer escalón. Muévase, no dispone de mucho tiempo.
Osborn se incorporó de inmediato.
—¿Volveremos a vernos?
—Quién sabe. Vaya, vaya... —sonrió don Vittorio.
Presa de la angustia por no perder la oportunidad, Osborn exprimió hasta el último segundo para llegar a tiempo. Por fin, aparcó frente al colosal rascacielos y entró en el edificio.
Faltaban diez minutos para la hora establecida cuando abandonó el primer ascensor del Empire y subió al segundo que lo llevaría hasta la torre. Una vez allí, cumplió las instrucciones con discreción. De forma disimulada, se deslizó por la escalera y colocó bajo el primer peldaño los dibujos que decidirían su destino. Luego, retrocedió hasta el ascensor, que en ese momento abría sus puertas a unos pocos turistas que salieron a la terraza.
De nuevo en la calle, circuló por Park Avenue con las manos temblando sobre el volante. Decidió tomar una copa para serenarse, y se detuvo ante el Suissotel The Drake. El bar estaba semidesierto. Pidió un whisky doble, que bebió de un trago, y después otro que paladeó lentamente. Al cabo, sintió que la bebida lo tranquilizaba y pagó al camarero dejando una abultada propina. De improviso, el cansancio le cayó encima como una losa. Como no se veía con fuerzas para regresar a Nueva Jersey, se dirigió a recepción y tomó una habitación. Pidió más bebidas y llamó a su mujer para explicarle que, después de visitar a las siamesas, pasaría la noche en el Drake, cerca del Columbia. Tras disculparse como pudo, colgó para realizar otra llamada, ahora al hospital, por si había novedades. La pediatra le explicó que todo iba bien y Osborn pensó que por fin podría descansar. Se metió en la cama y, al instante, se quedó profundamente dormido.
El doctor Topper sintió dispararse su adrenalina al observar la prensa del día siguiente. En primer plano, destacaban las fotografías de Osborn ante las incubadoras de las siamesas. Sin esperar a su familia, abandonó Aspen para correr al aeropuerto de Denver y desde allí tomar el primer vuelo para Nueva York.
Ante la sorpresa de su equipo, el día 27 por la mañana Topper se presentó en el Columbia y los convocó a todos. Su ira contra Osborn creció al ver que no acudía a la reunión.
—¿Dónde está ese mal nacido? —gritó.
Le explicaron que Osborn, después de visitar a las siamesas el día anterior, había anunciado que pensaba tomarse un respiro de un par de días y se había marchado sin dar explicaciones.
—¿Sin mi permiso? —se escandalizó Topper.
Rojo de rabia, decidió ver a las pequeñas y salió en tromba de la sala. Xenia y Alex dormían tranquilamente en su cuna, cubierta por una cortina de plástico con una abertura para el tubo que les proporcionaba oxígeno. Cuando Topper intentó apartarla para observar de cerca a las criaturas, un dragón en forma de enfermera se lo impidió.
—El doctor Osborn me avisó que usted vendría —dijo con firmeza—. Es mejor por ahora no mover a las niñas a causa del yeso que las cubre. También dejó a su disposición el cuadro clínico, el historial y las radiografías. Cualquier información que desee, la obtendrá de la doctora Macgree, la pediatra que se encontraba de guardia en Nochebuena.
Topper echó una última mirada a las niñas y sonrió. No mostraban ninguno de los síntomas ni traumas usuales tras una importante operación de microcirugía. Atreverse a montar todo ese tinglado por una nimiedad... Ya se encargaría él de que las aguas volvieran a su cauce.
Satisfecho de su perspicacia, Topper se dirigió a pediatría para consultar con la doctora Macgree. No encontró a la doctora, pues empezaba su turno más tarde, pero el pediatra que la sustituía le comentó lo que opinaba. Estaba de acuerdo con Topper en que las siamesas parecían demasiado en forma tras haber sufrido el terrible trauma, pero él lo achacaba al mérito del doctor Osborn.
—¿Ha visto las radiografías? —atajó Topper. Y ante su respuesta negativa, señaló—: Yo tampoco, estimado colega, así que reservaré mi juicio hasta haberlo hecho.
En radiología fue obedecido de inmediato. Al minuto, las placas se encontraban en los cuadros retroiluminados.
—¿No le parece excepcional, doctor Topper? —dijo el radiólogo—. Es un caso que hará historia en la medicina.
Topper abrió la boca sin emitir ningún sonido.
—¿Seguro que se trata de las verdaderas? —preguntó con un hilo de voz—. Quizá se ha confundido con otro caso...
—Son las correctas, doctor. En los últimos quince años es el primer caso de hermanos siameses en el Columbia. —Le tendió el sobre con los informes—. Está todo en orden.
Topper lo cogió de malos modos.
—¿Quién se hallaba de turno en Nochebuena?
—La enfermera Mansell. Solemos contratarla como auxiliar en este departamento. Es muy eficiente, trabaja en el centro de radiología de Nattan & Fauler, de la Tercera Avenida.
—¿Tiene su teléfono? Quiero hablar con ella.
El radiólogo disimuló su sonrisa mientras le entregaba la tarjeta de la enfermera. Topper marcó el número del centro.
Cuando estableció la comunicación, le informaron de que la enfermera Mansell no había acudido a trabajar a causa de unas anginas. Entonces les pidió su teléfono particular, aduciendo una consulta urgente, y se lo dieron. Algunos miembros del personal de radiología lo miraron con sorna al ver sus esfuerzos por desacreditar al joven doctor Osborn.
Por fin, Topper logró hablar con la enfermera Mansell.
—Desde luego que me acuerdo. El informe está claro, me lo dictó el propio doctor Osborn.
—¿Podría usted identificar las radiografías?
—Sin duda, fui yo quien las metió en el sobre y las guardó en el archivo.
—¿Había alguien más con usted esa noche?
—No, solo estábamos el doctor Osborn y yo.
—¿Pudo regresar y cogerlas después de la intervención?
—Le aseguro que no. ¿Ocurre algo, doctor?
—Es lo que trato de averiguar —gruñó Topper—. Necesito que venga al hospital para comprobar que el sobre que archivó es el mismo que ahora tengo en mis manos... Es decir, cuando se recupere de las anginas, por supuesto.
Mansell aceptó y Topper colgó, decepcionado.
—¿Cómo funciona el sistema de seguridad aquí? —preguntó—. ¿Podría sustituirse la documentación?
El radiólogo empezó a perder la paciencia por la terquedad del viejo. ¿Qué demonios trataba de demostrar?
—Acompáñeme —dijo, conduciendo a Topper hasta la entrada—. El departamento es grande como un almacén, pero esta —golpeó el hierro— es la única puerta de entrada y no tiene llave. Se abre accionando un dispositivo desde Seguridad. Siempre hay más de una persona trabajando aquí. ¿Cómo podría entrar alguien sin ser visto? La llave de los archivos del último año está en mi poder; y las demás, con el resto del material reservado, se guardan en la caja fuerte de Dirección. —Sacudió la cabeza—. Es una idea absurda, ¡y en tan poco margen de tiempo! Jugar con las radiografías es muy difícil, yo diría que tanto como falsificar un billete de banco. Puede irse tranquilo, doctor Topper, aquí todo está en orden.
—¿Y si lo hubiera hecho el propio doctor Osborn? Él tiene acceso a cualquier información y...
—¡Esto es demasiado! —estalló una enfermera—. ¿Se da cuenta de las acusaciones que está lanzando contra él?
—Su opinión no me interesa —dijo Topper, colérico. Se volvió hacia el radiólogo—. Me sobran motivos para estar en desacuerdo con el proceder del doctor Osborn y con su diagnóstico. Llevo a cabo una investigación y, si no colabora, estoy dispuesto a llegar hasta Dirección. ¿Va a responder a mis preguntas?
El radiólogo se encogió de hombros.
—El doctor Osborn hubiera podido hacerlo... Encontrar Dios sabe dónde un caso parecido al de las siamesas, en tan escaso lapso de tiempo, y colarse aquí, en un lugar vigilado, para sustituir uno por otro y luego salir sin ser visto por nadie, como si fuera un fantasma... —Hizo una mueca—. Doctor Topper, usted sabrá, pero yo diría que roza lo imposible.
—Me llevaré el informe y las radiografías para estudiarlas con calma —rezongó Topper.
—No puede llevarse los originales, pero le haremos una copia. Ya sabe, son las órdenes —se apresuró a calmarlo el radiólogo—. Solo los pacientes pueden retirar los originales.
Topper aguardó enfurecido a que le entregaran las copias y se llevó la documentación a Neurología.
La ausencia de Osborn lo obligó a visitar a los pacientes pese a que ardía de impaciencia por quedarse solo. De vuelta a su departamento, se entretuvo unos instantes en pediatría y pudo observar patalear a las gemelas. «¡Absurdo! —se dijo—. ¡Agitar las piernas tras una operación de separación de la columna!».
Mucho más tarde, ya de madrugada, en la soledad del despacho de su casa, se rindió a la evidencia. El informe le resultaba una fantasía científica, pero las pruebas estaban allí, tangibles, en las personas de las siamesas separadas y sanas. «En vez de patalear en la cuna, tendrían que estar muertas —pensó—. ¿Quién era aquel Osborn?». Topper creía conocerlo, pero al parecer se equivocaba. Tal vez había subestimado a un genio.
Osborn contempló con cariño a las gemelas y decidió llevárselas a comer con él. Se sentía muy a gusto con ellas, y le agradaba exhibirlas en público. Eran unas criaturas maravillosas. No había permitido que fueran adoptadas pese a la incesante lluvia de ofertas que recibieron durante los primeros años. Al principio sus rechazos se debían a hipotéticos problemas de orden médico, y más tarde logró que el Tribunal de Menores le concediera su tutela. Desde entonces, era su orgulloso padrino; cuidaba de ellas más que de sus propios hijos; administraba su dinero con la misma destreza que empleaba para acrecentar su propia fortuna, e incluso se ocupó de conseguirles un apartamento en propiedad en la nueva ala del Columbia, cargando los costes al programa anual de una sociedad benéfica. De este modo, Xenia y Alex crecieron felices correteando por un hospital donde eran adoradas por todos, bajo la sombra protectora de su director George Osborn.
—¿Qué os parecería ir a comer a Little Italy? —propuso.
—¡Sí! —aceptaron, encantadas—. ¡Llévanos a Paolucci!
—Y después —dijo Xenia—, podríamos ir al cine... ¡a ver una película de romanos!
—Estoy muy ocupado, pero podríais ir con miss Marta.
—No, contigo... —dijo Alex, haciendo pucheros.
Osborn sabía que era inútil intentar resistirse y claudicó.
—De acuerdo —dijo—, al diablo con el trabajo. Pero ¿no preferiríais ir a ver una de Steve McQueen?
—¡De romanos, de romanos! —exclamaron las niñas.
—Muy bien —se resignó—. ¿Qué os parece Atila? La han estrenado en el Alice Tully Hall del Lincoln Center.
Por un momento, Osborn pensó en llamar a su mujer, pero les habría aguado la tarde y decidió llamar en su lugar a la señora Cassiani, convencido de que aceptaría encantada la invitación.
La anciana señora Cassiani era una afable dama de blancos cabellos que gozaba del privilegio de ocupar una de las mejores habitaciones del Columbia. Había sufrido un intento de robo, y el incidente se saldó con una rotura de fémur pero con el bolso en su poder. Debido a su edad avanzada, había pasado un año en el hospital entre yesos y terapias de rehabilitación. Era ella quien, a través de sus historias, había insuflado en las niñas todo el amor que sentía por su lejana patria.
Los gritos y risas que solían escapar de su habitación, siempre atestada de alegres parientes y amigos italianos, fue lo que atrajo la curiosidad de las pequeñas. Una mañana asomaron sus rubias cabecitas por la puerta ante la sorpresa de la anciana.
—¿De dónde han salido estas preciosidades? —dijo, sintiendo derretirse su corazón italiano.
—Deben de ser las famosas siamesas —respondió su hija mayor, Ángela—. Las siamesas del doctor Osborn.
—Entrad, queridas —dijo la señora Cassiani abriendo los brazos—. ¿Os apetece un dulce?
Desde aquel día, las niñas se convirtieron en asiduas de la habitación de la abuela Cassiani, en quien encontraron algo muy parecido al amor materno. La anciana las entretenía con historias de su país, y fue así como las hermanas descubrieron, maravilladas, el mundo fascinante del otro lado del océano: el mundo de Ulises, de Enea, de Rómulo y Remo, y sobre todo del esplendor de Roma, ciudad soberana de la antigüedad.
Cuando la señora Cassiani regresó a su vida ordinaria, no se olvidó de las niñas. A menudo se veía su limusina negra aparcada ante la puerta del Columbia, y a las dos, muy modosas, tocadas con unos sombrerillos provistos de una larga cinta que se mezclaba en las rubias cabelleras, avanzar hacia ella bajo la atenta mirada del chófer, un guardaespaldas italoamericano que solo dulcificaba su expresión en presencia de las gemelas.
Osborn sentía demasiado respeto por la riqueza de la familia Cassiani, cuyos miembros eran parte importante de los donantes de la fundación del Columbia, y no puso ningún obstáculo al afecto surgido entre sus pupilas y la anciana. Es más, se alegró el día que fue invitado, junto a su mujer y las pequeñas, a la fiesta del ochenta aniversario de la matriarca de los Cassiani en su lujoso apartamento dúplex de Sutton Place.
Las gemelas, que ya habían cumplido doce años, lucían preciosas en sus trajes de muselina celeste, destacando entre la miríada de nietos y bisnietos de la señora Cassiani. La flor y nata de la sociedad italoamericana de Nueva York acudió a felicitar a su anciana compatriota. Era una heterogénea mezcla que provenía del mundo de la moda, el teatro, la industria y la política; todas personas brillantes pero que nada tenían en común con los italianos de Little Italy ni con el mundo que la señora Cassiani había relatado a las niñas. Ella era de las pocas que, por su edad, aún recordaba los terribles días de las emigraciones tras la Primera Guerra Mundial, cuando centenares de familias habían huido de las desoladas tierras europeas, amontonadas en lúgubres barcos, sostenidas por la esperanza de una nueva vida. Lo que los emigrantes italianos ignoraban era que, al otro lado del Atlántico, les aguardaba el desprecio y el rechazo, lo que unido a la nostalgia de su tierra, obligó a aquellos pobres desheredados a unirse y refugiarse entre las casuchas de los suburbios de Canal Street por el sur, hasta Houston Street al norte, hacinándose en un gueto que, con el correr de los años, se convertiría en uno de los barrios más típicos de Nueva York y al que sus moradores darían el nombre de «Pequeña Italia».
Los descendientes de aquellos pioneros que se habían enriquecido en el Nuevo Mundo se consideraban americanos; hablaban inglés y apenas chapurreaban su lengua, e incluso detestaban a los italianos del gueto que habían mantenido intactas las tradiciones de su tierra natal. La señora Cassiani sabía que solo la influencia de su marido había logrado que ella se apartara del barrio italiano y renunciara a ciertos hábitos que en ocasiones añoraba terriblemente. Entre sus descendientes, casi nada recordaba sus orígenes, ninguno de los pequeños hablaba italiano, y la anciana ya no tenía a nadie con quien hablar del pasado. De ahí su afición por las gemelas, entusiasmadas oyentes de sus narraciones, embriagadas con la historia del país más extraordinario de la tierra.
Fue la señora Cassiani quien se empeñó en que las hermanas asistieran al colegio italiano de Nueva York para que pudieran realizar estudios clásicos, y Osborn accedió vista la afición que ellas demostraban por la arqueología. En el fondo, opinaba que encajarían más en el papel de actrices o de modelos por su belleza, la cual se acrecentaba con el tiempo, pero estaba de acuerdo en que una buena instrucción las favorecería.
Osborn y su mujer se acercaron a felicitar a la anciana. Patricia Randall no sentía la menor simpatía por los italianos, a quienes consideraba sin excepción unos mafiosos; sin embargo, procuró mostrarse encantadora. Y mientras besaba sus arrugadas mejillas, observó a lo lejos a las dos pequeñas, consumida por los celos. «Son odiosas, tan absorbentes y desconsideradas; se creen el centro del mundo», se dijo, forzando una sonrisa.