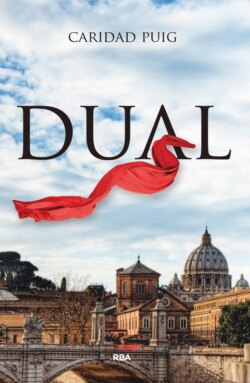Читать книгу Dual - Caridad Puig - Страница 7
III
ОглавлениеLa doctora March terminó de redactar los informes sobre las gemelas. Por fin consideraba el caso concluido. Durante los últimos cuatro meses, tres días a la semana, había soportado unas sesiones que para ella significaron una dura prueba. Con un suspiro, consultó el reloj. Eran casi las cinco, y en unos minutos el director Osborn acudiría a su consultorio para comentar con ella los resultados. Escéptica, se preguntó quién había sido el verdadero paciente durante ese tiempo, si las jóvenes o ella misma. Sabía de algunos colegas que, tras una laboriosa terapia sobre un sujeto complejo, habían debido someterse ellos mismos a curas psiquiátricas.
El problema no consistía en que las jóvenes presentaran síntomas de esquizofrenia o exhibieran algún tipo de complejo, como la culpa o las simples fobias ocultas en el subconsciente, sino en que desplegaran ante ella solo las normales esperanzas, los sueños y deseos que afloraban en el interior de cualquier joven. Con una particularidad: en ocasiones, sus conceptos sobre la vida y el amor se acercaban más a los ideales paganos que a la moral cristiana. Quizás esta anomalía se debía a que las niñas ignoraban cuál era su procedencia. Carecían de puntos de referencia que afirmaran su personalidad. Como por encanto, habían ingresado en el mundo en unas condiciones que las convertían en únicas. Tal vez las historias de la señora Cassiani habían poblado sus mentes infantiles de figuras mitológicas que, mezcladas con las situaciones del hospital, eran la causa de su desarrollado sentido de la imaginación.
Con toda naturalidad, las gemelas se movían en un mundo muy personal que ella, en el fondo, envidiaba. ¿O era admiración lo que sentía por la extraña y ambigua Xenia, incluso cuando descubrió una peligrosa vulnerabilidad tras su compleja máscara? Y allí estaba la dulce Alex, su manera exótica de fruncir los labios en un gesto de contrariedad que empujaba sutilmente a los demás a desear complacerla. Eran dos perfectos ejemplares de la raza humana, plenamente conscientes de su belleza, y rodeadas de una natural aureola de sensualidad.
Contemplar aquellos milagros de la naturaleza había reabierto la antigua herida que escondía el alma de la doctora March. Una parte importante de su vida se había escapado en su lucha por afirmarse en su profesión. De rebote consiguió un marido, ya viudo y con dos hijos, que le duró el tiempo suficiente para darle un sinfín de preocupaciones y poca felicidad antes de morir de un ataque cardíaco. Tras los sacrificios que le costó criar a los retoños de otra mujer, ellos crecieron y se fueron. Ahora, al compararse con las gemelas, su vida le pareció gris y mezquina, y se preguntó si acaso esta había tenido algún significado. Saber que la mayor parte de los pacientes que acudían a su consultorio se planteaban las mismas preguntas no la consolaba en absoluto.
Ya eran más de las cinco; dedicaría a Osborn solo unos minutos y luego se marcharía. Se tomaría unos días de vacaciones para recobrar el equilibrio. Iría a la pequeña casa que, tras la muerte de su marido, había comprado en una cala de Ipswich. Allí era donde se refugiaba muchos fines de semana, en soledad, sin escuchar más que las olas del mar y las gaviotas.
De improviso, sin hacerse anunciar, Osborn irrumpió en su consulta. Algo molesta, decidió no dejarse avasallar. Pero al ver su expresión fatigada, detuvo la frase agria que tenía en la punta de la lengua.
—Siéntese doctor, lo estaba esperando —dijo en su lugar. Al parecer, el asunto de su hijo lo había afectado más de lo que él pensaba. La doctora March no creía los rumores que corrían por el hospital acerca de sus problemas conyugales. Sin embargo, al observarlo derrumbarse en el diván de los pacientes, pensó que quizá los chismes no carecían de fundamento.
—¿Tiene un poco de tiempo para mí, doctora March? Diez minutos serán suficientes —dijo Osborn, cerrando los ojos.
—Creía que deseaba hablar de los resultados de los tests practicados a las gemelas.
—Desde luego, pero dentro de un minuto. Necesito hablar con alguien. ¿Es demasiado pedir?
La doctora lo miró con asombro, pues normalmente los neurólogos despreciaban a los psiquiatras. No podía negarse, y decidió que tomaría el tren de la noche para Ipswich. Resignada, se acomodó en el sillón que ocupaba durante las sesiones y aguardó en silencio. Sabía por experiencia que era el método más eficaz para obtener información.
En efecto, Osborn empezó a hablar con voz neutra.
—Mi hija Pat ha anunciado que se casa, abandona la carrera de Medicina y se va a Atlanta a vivir con un vendedor de coches. Mi hijo Junior está causando graves problemas en el Ejército, ya ha intentado desertar dos veces y eso que solo han transcurrido cuatro meses desde que se enroló. Mi mujer ha empezado a beber; intenta ahogar sus penas en la ginebra y no se lo reprocho. El asunto de Junior ha supuesto un duro golpe para ella. ¡Pobre Patricia! Ella soñaba con el día en que su hija se casara, y había proyectado para ella una boda fastuosa. Pero Patty se empeña en celebrar el matrimonio en familia sin la menor ostentación. Creo que lo que ella desea es, sobre todo, abandonar mi casa lo antes posible. ¿Tiene usted hijos, doctora?
—Sí, doctor Osborn, dos —dijo, harta de escuchar siempre las mismas lamentaciones. Era el tema diario que debía afrontar: el miedo a la vejez y la soledad. Sin embargo, le sorprendía que también el gran Osborn cayera en lo mismo. Para él, después de haber disfrutado del éxito y de una vida plena, sería mucho más penoso soportar la perspectiva de un futuro gris. Eran las personas como ella, las que poco tenían que recordar, quienes aceptaban con resignación su destino. Pero el miedo no cuadraba con el carácter de Osborn; debía de haber algo más, algo que él estaba deseando decirle.
De repente, él se incorporó del diván, esbozó una sonrisa y volvió a ser el de siempre.
—¿Sabe que su trabajo puede afectarle personalmente?
—¡A mí me lo va a decir! —bromeó ella—. Por ello hace unos minutos he decidido tomarme unos días de vacaciones.
—Excelente idea —alabó Osborn—. Bien, no le robaré más tiempo, hablemos de las gemelas. Dígame qué opina sobre los resultados de los tests que les ha practicado.
La doctora le tendió el dossier que contenía los informes. Osborn lo cogió y, acto seguido, lo dejó sobre la mesa.
—Me interesa su opinión. ¿Qué piensa de ellas?
—¡Son maravillosas, envidiables! —dijo de forma impulsiva. Y ante la mirada de sorpresa de Osborn, recuperó su tono profesional—. Son bellas, inteligentes y, según he oído, poseen una discreta fortuna. ¿Qué más se puede pedir?
—Vamos, doctora March —sonrió Osborn—, olvide su envidia y hábleme del otro lado de las niñas, el que no se ve.
—Solo he detectado cierta fragilidad en el carácter de Xenia. Es influenciable, sobre todo si se la induce a la autodestrucción, de ahí su problema con las drogas. Se ha liberado, pero eso no significa que no pueda tener una recaída.
—¿Por qué? Su voluntad no intervino, fue empujada.
La doctora March sacudió la cabeza.
—Xenia es terreno abonado. El camino más fácil para escapar de la vida es la muerte; y las drogas, el método ideal.
—¿Insinúa que tiene tendencias suicidas? —se alarmó.
—No bien definidas, pero es algo latente en ella, reprimido. Xenia es consciente de la suerte que la rodea, pero si esta le volviera la espalda... Hay que ser muy cuidadosos, vigilar a las personas que frecuenta, al menos hasta que alcance una edad madura. Quizás entonces se estabilice. Por su parte, Alex es una criatura extraordinaria. Ambas lo son, pero han crecido influidas por el extraño suceso de su nacimiento, la falta de parientes, y el hecho de ignorar incluso si su apellido les pertenece. Han crecido en un hospital y vivido muchos de sus dramas. Pese a su preocupación por ellas y el cariño de la señora Cassiani, ustedes no son su familia real. Ellas desconocen sus raíces, las cuales apoyan y estabilizan la personalidad con puntos de referencia, como por ejemplo: «Te pareces a tu abuelo», «Has salido a tu madre», «Tienes los ojos de tu padre»...
—Comprendo.
—Estos factores han contribuido a crear en ellas la necesidad de un mundo propio donde afirmarse, y lo han construido a su gusto, concentrándolo en ellas dos. Se sienten como una unidad, y como una unidad desean afrontar el porvenir. Sería aconsejable separarlas, con mucha diplomacia, y empezando por breves períodos. Y también, investigar la realidad de sus orígenes y dársela a conocer.
—Algo sé al respecto. Son de origen ruso, conocí a su abuela en el hospital la noche en que nacieron; incluso tengo un pequeño dossier sobre su pasado familiar. Quería hablarles de ello cuando fueran mayores, pero parecían tan felices...
—Lo son. Superado el bache de Xenia, ambas han regresado a su mundo particular y ahora se sienten libres y distintas. Su particularidad las coloca, según ellas, por encima de nuestras reglas; su realidad se basa solo en ellas y en su imaginación. Por fortuna, se trata de dos seres bondadosos, esencialmente buenos; de otro modo podrían surgir serios problemas. Deberíamos lograr que sus vidas discurrieran de forma independiente la una de la otra para que puedan adaptarse a la idea de que son dos personas. De no ser así, me temo que acabarán metiéndose en un buen lío. Llegar a esta conclusión ha sido difícil, pero mi experiencia me indica que no se puede ser feliz refugiándose en la imaginación.
Osborn cogió el dossier y se incorporó.
—Las gemelas son todo lo que me queda —murmuró—. Hablaré con ellas, doctora. Gracias por su colaboración, espero que continúe aconsejándome —dijo. Y le tendió la mano.
Mientras se alejaba de psiquiatría, Osborn se preguntó si la doctora March aceptaría una invitación para cenar. Se sentía atraído por ella y no sabía por qué. Era una mujer madura, sin atractivo. Quizá se debía a su profesión; emanaba una seguridad que él necesitaba con urgencia, sobre todo tras recibir los informes sobre el estado de salud de su garganta. Pensar en un cáncer hacía que el mundo se desplomara sobre su cabeza. Aún tenía esperanzas, los análisis no habían terminado, y podían ser tantas cosas... Se concentró en sus pupilas. Tenía cita para cenar con ellas y la señora Cassiani. Había decidido con esta última encontrarse una hora antes para comentar a solas los resultados de los tests y hablar del futuro de las niñas.
La limusina de la anciana aguardaba frente al hospital y Osborn agradeció el detalle. Se acomodó en el interior, y el vehículo enfiló la autopista oeste del Hudson.
Ángela Cassiani se hallaba sentada en la terraza ante el jardín. Las enredaderas que trepaban por las paredes, y los parterres de rosas y otras flores, convertían el lugar en un regalo para la vista. Los últimos rayos del sol acariciaban sus blancos cabellos y se diluían en las aguas del río en minúsculas centellas.
Osborn llegó, y la anciana quiso incorporarse para darle la bienvenida; pero él la detuvo, besó su mejilla con afecto y tomó asiento a su lado. En un extremo observó una mesa preparada para cuatro personas y se le abrió el apetito al imaginar la fuente de parmigiana que ella solía cocinar.
Señaló los fríos y altaneros rascacielos.
—Parecen ajenos a la vida hogareña que se respira en este jardín —dijo.
La señora Cassiani, sonriendo, hizo sonar una campanilla y al instante apareció Pietro, impecable en su chaqueta blanca.
—¿Desea probar un vino blanco antes de cenar, doctor? Nos ha llegado de Italia un espléndido Gaia & Rey del 86.
Osborn asintió satisfecho, sintiéndose relajado y en casa, algo que últimamente encontraba mucho a faltar. Luego, mientras paladeaba el vino seco y helado, le contó a la anciana su conversación con la doctora March, incluido lo que no tuvo valor para contarle sobre sí mismo. La señora Cassiani le cogió la mano y se la apretó con firmeza.
—Estoy segura de que todo saldrá bien, George. Uno de mis hijos tuvo algo parecido y al final todo ha quedado en que debe rebajar el volumen de voz, de modo que ahora no puede gritarle a su mujer —sonrió—. De todas formas, si la operación fuera inevitable, usted, por su posición, dispondría de lo mejor.
Osborn hizo un gesto de resignación.
—Ángela, le ruego que no les cuente mis problemas a las niñas. Usted y yo somos el único lazo que las liga al resto del mundo y no deseo alarmarlas sin motivo —dijo. Y acto seguido, pasó a detallarle las conclusiones de la doctora March—. He traído la documentación que en su día pude reunir sobre sus orígenes. Creo que un lugar como este, tranquilo y familiar, es el sitio ideal para plantear el tema.
—No se me había ocurrido que las niñas pudieran sentirse extrañas por el hecho de ignorar su procedencia —dijo la anciana, sorprendida—. Y lo cierto es que siento curiosidad por conocer algún detalle sobre la mujer que las dio a luz.
—Lo que sé no es muy halagüeño —dijo Osborn. Se encogió de hombros—. Tres generaciones de infelicidad...
Las gemelas entraron corriendo y Osborn se calló. Xenia se sentó en sus rodillas mientras Alex besaba a la anciana.
—¿Quién ha sufrido tres generaciones de infelicidad? —quiso saber Xenia. Después de darle un beso, insistió—: No has contestado a mi pregunta.
—Ya te lo explicaré, es algo que os atañe personalmente.
Las siamesas cruzaron una rápida mirada.
—¿Estabais confabulando a nuestras espaldas? —dijo Alex acariciando los cabellos blancos de la abuela Cassiani.
—Vuestro padrino ha reunido una información que puede interesaros —aclaró la anciana—. Creímos que os gustaría saber algo de vuestros orígenes.
—¿Por qué? —soltó Alex—. ¿Alguien nos reclama?
—¿Quién quiere desvelar el secreto de las famosas siamesas de Osborn? —inquirió Xenia.
—No es nada de eso —dijo George—, sencillamente pensé que os alegraría enteraros de quiénes eran vuestros padres.
—Ya no nos importa —señaló Xenia—, nos basta con ser nosotras mismas: las siamesas Moore.
—Las primeras de la dinastía —apostilló Alex.
—¿No tenéis una pizca de curiosidad? —indagó Ángela.
—Sí, pero no la suficiente como para quitarme el apetito —dijo Xenia revoloteando alrededor de Pietro, que portaba en las manos una fuente de la que emanaba un delicioso aroma.
Alex ayudó a la señora Cassiani y todos se sentaron a la mesa ante el servicio de cerámica de Positano que Ángela había hecho traer de Italia para ser usado en el jardín. La cena resultó exquisita y los vinos excelentes. Pese a que las chicas bebían unos refrescos, Osborn se empeñó en hacerles probar el tinto Barbaresco Sori San Lorenzo de 1985.
Entre bocado y bocado, Ángela volvió al tema.
—George, quizás a las niñas no les importe, pero yo tengo interés en conocer detalles sobre sus familiares.
Osborn extrajo unos papeles de su bolsillo y dijo:
—Son de procedencia rusa. —Se volvió hacia ellas—. Yo conocí a vuestra bisabuela, la condesa Lorsangeliev.
Alex abrió los ojos como platos.
—¿Quieres decir que somos nobles?
—Así parece —confirmó Osborn, contento de haber despertado por fin el interés de las jóvenes.
—Eso altera todos nuestros planes —dijo Xenia—. Dejaremos de lado a los hombres comunes para concentrarnos en alguien de nuestra alcurnia...
—¿De qué diablos hablas? —se extrañó Osborn.
—De nuestro futuro esposo —explicó Alex, con candor.
—Sois demasiado jóvenes para pensar en el matrimonio —intervino la anciana.
—Nosotras preferimos proyectar con antelación un acontecimiento tan decisivo en la vida. Lo que deseamos no es fácil de conseguir —dijo Alex mirando a su hermana.
—¿Y de qué se trata? —preguntó Osborn, intrigado.
Alex le guiñó un ojo cariñosamente.
—Lo sabrás a su debido tiempo, padrino.
La señora Cassiani recondujo la conversación.
—Volvamos al tema de vuestros padres. Sabemos que eran rusos y aristócratas, ¿qué más puede decirnos, George?
Osborn rebuscó en los papeles.
—Un reportero hizo una entrevista a la condesa, vuestra bisabuela, en el hospital la noche de Navidad que nacisteis. Apareció en una revista del corazón y, cuando la leí, me resultó muy melodramática; pero ese hombre era mi única fuente de información y le pedí una cita para que me contara lo que recordaba de la mujer. Estas son las notas que tomé. —Hizo una pausa para observar el efecto de sus palabras en las jóvenes. Satisfecho ante sus atentas miradas, continuó—: La condesa se llamaba Xenia Lorsangeliev y, por la arrogancia con que se expresaba, debía de pertenecer a una familia preeminente.
Las gemelas se irguieron en sus asientos.
—Durante la década de los veinte, en plena Revolución, huyó de Rusia junto a un grupo de refugiados y atravesó el país, llegó a Mongolia, y luego hizo otro tanto con China hasta llegar a Shangái. Durante el viaje, que duró casi un año, encontró al amor de su vida. Se llamaba Alexei y era un noble húsar del zar quien, como tantos otros, no tuvo más remedio que escapar. La condesa llevaba cosidas en su ropa interior valiosas joyas que los ayudaron a sobrevivir. Una vez en Shangái, compraron un pasaje de barco con destino a San Francisco y se casaron durante la travesía. Según el reportero, vuestra bisabuela le contó que lo hicieron a lo grande, con el champán corriendo por el barco durante veinticuatro horas de celebración ininterrumpida.
Osborn se detuvo para beber un sorbo de vino.
—¡No pares, continúa! —protestaron las gemelas.
—Por lo visto, tuvieron un único hijo que vio la luz en California y creció como un americano. Vuestro bisabuelo, como buen húsar, solo sabía exhibirse a caballo, tirar de espada, jugar y beber. Dado que en América no había un zar al que servir, y él era incapaz de ganarse la vida trabajando, se dedicó al juego. La fortuna debió de sonreírle porque, al cabo de cinco años de su llegada, poseía el club más elegante de la zona alta. En el lujoso local, la condesa exhibía sus encantos ante los clientes y dispensaba sonrisas a sus admiradores. La suerte les volvió la espalda durante los años de la Depresión, y la policía les clausuró el club. Perseguidos por los acreedores, o quizá para salvarse de la cárcel, la condesa y su familia escaparon. Una tarde, su marido se quitó la vida, no se sabe muy bien dónde, y a partir de entonces ella se aficionó a beber, hábito que ya no abandonaría hasta el día de su muerte.
Osborn observó a Xenia, la bisnieta de aquella pareja, con preocupación. ¿Había heredado la fragilidad que indujo a su bisabuelo al suicidio? Desechó la idea de inmediato.
—Continúe, George —animó Ángela, intrigada.
—A partir de la muerte del húsar hay una laguna de diez años. El periodista me contó que la condesa se había negado a comentar ese período. La cuestión es que abrió un pequeño hotel en Denver, el cual no prosperó debido a sus aires de grandeza, que la llevaban a desprenderse del dinero de forma alocada. Entonces vendió el hotel y, con el poco dinero que le quedaba, ella y su hijo vinieron a Nueva York, donde la condesa inició su carrera teatral. El éxito rehuyó a aquella mujer arrogante y pegada a la botella, y solo obtenía pequeños papeles de reparto que le permitieron salir adelante. Entretanto, su hijo se había convertido en un joven atractivo, pero sin talento. Su madre lo adoraba, y al parecer lo mismo le ocurrió a la primera actriz de la compañía, que se enamoró de él y se casó con él en secreto. De su unión nació una hija... vuestra madre.
Ellas no hicieron ningún comentario y Osborn prosiguió.
—La tragedia volvió a ensañarse con la condesa por segunda vez cuando, tres años después, el joven matrimonio murió en un accidente de coche. La niña creció entre la farándula del teatro y una abuela alcohólica más atenta a sus recuerdos de grandeza que a trabajar. La pequeña, como no podía ser menos, se aficionó a las bambalinas ya en edad temprana. A los diez años, su gracia natural y su esbelto cuerpo le permitieron entrar en la escuela del New York City Ballet. Y al cumplir los veinte, se abrió ante ella un porvenir esplendoroso cuando se convirtió en la estrella de la compañía. —Osborn extrajo unas fotografías amarilleadas por el tiempo y las dejó sobre la mesa—. Son de vuestra madre. La condesa las guardaba en su bolso. Como veis, era muy hermosa.
Xenia les echó un vistazo por encima mientras Alex las contempló con interés antes de acercárselas a la señora Cassiani.
—Su carrera terminó debido a una caída en el escenario durante un ensayo —explicó Osborn—. Amargada y frustrada, con una pierna rígida y la compañía de una abuela alcoholizada, la chica se las ingenió para sobrevivir. Encontró empleo como ayudante de profesores de baile en un teatro donde había cosechado grandes aplausos. Los mismos que antaño la adulaban, ahora le daban trabajo por compasión, y la amargura la transformó en una persona huraña. Ya pasados los treinta, conoció a Jonathan Moore, un muchacho que, como ella, adoraba la danza. El amor de un chico mucho más joven que ella reavivó su pasión artística, y se entregó por completo a hacer de su joven amado un bailarín de primera línea. Pero de nuevo la fortuna les volvió la espalda. Jonathan fue llamado a filas y partió para Vietnam. Tres meses más tarde, ella, cuyo nombre desconozco pues la condesa no le mencionó al periodista el nombre de su nieta ni el de su hijo, se dio cuenta de que estaba encinta. Fue en el Columbia donde le dieron la noticia de que esperaba gemelos. Esa misma noche escribió a Jonathan explicándole que iba a ser padre, y semanas más tarde le llegó su respuesta: se sentía muy feliz y su único deseo era regresar lo antes posible para legalizar su unión. En la carta adjuntaba una admisión de paternidad ante testigos, ya que ignoraba si le sería posible estar presente en el momento del parto.
—Una carta escrita por nuestro padre —musitó Alex.
—Ahora comprendo lo de las tres generaciones de infelicidad —dijo Xenia, pálida de repente.
—No interrumpáis a vuestro padrino, jovencitas.
Osborn respiró hondo y continuó con la historia.
—El embarazo, las preocupaciones por su amado, lejos y en peligro, los problemas con la pierna, fueron seguramente la causa de que vuestra madre acabara entre las ruedas de un camión. Cuando la llevaron al Columbia, no había nada que hacer, pero lograsteis venir al mundo normalmente.
—No tan normalmente —replicó Xenia—. Somos el último eslabón de una cadena de tragedias. ¿Cuándo nos golpeará la próxima?
—¿Se sabe qué le ocurrió a nuestro padre? —inquirió Alex con un hilo de voz.
Osborn negó con la cabeza.
—Desapareció, es todo lo que sé. En el bolso de la condesa se encontró una nota en la que ella manifestaba su deseo de que si los recién nacidos eran niñas, fueran bautizadas con su nombre y el de su amado húsar, Xenia y Alex.
Las chicas curiosearon las fotos de su madre.
—Era muy bella. Desgraciado accidente...
—Sí, qué fatalidad —murmuró la señora Cassiani.
Alex tomó del brazo a la anciana.
—¿Estás fatigada, abuela? Quizá deberías retirarte.
—¡Ni hablar! Después de tantas emociones me sería imposible conciliar el sueño —dijo incorporándose con ayuda de Alex y dando por terminada la cena.
Pietro se acercó solícito.
—Señora, no le conviene acostarse muy tarde.
Osborn se acercó a la anciana y le besó la mano.
—Hemos abusado de su hospitalidad, Ángela...
—¡Basta! Me niego a ser tratada como una vieja. La noche es demasiado hermosa para perder el tiempo durmiendo. Pietro, trae café y mi tisana. ¿Qué desea beber, George?
—Continuaré con el vino, gracias; es delicioso.
Levantó la copa y por un instante sus ojos se perdieron entre las barcazas que remontaban el East River, en cuyas aguas se reflejaban las luces de los rascacielos. .
Ángela Cassiani se volvió hacia las gemelas.
—Queridas, ¿me haríais el favor de ir a buscar un chal? La noche refresca. ¡Ah! Que sea el blanco, lo encontraréis en el vestidor, en uno de los armarios.
Cuando las jóvenes hubieron desaparecido, la anciana se acomodó en su butaca y dejó escapar un suspiro.
—¿Tiene noticias de su hijo, George?
Osborn se encogió de hombros.
—Fui a verlo tras su última escapada. Al parecer, está limpio de drogas. ¿Sabe qué me respondió cuando le pregunté el motivo de sus continuas deserciones? Me dijo que cuando el Ejército no fuera capaz de atraparlo, él estaría en condiciones de afrontar la vida. Algo está maquinando, pero ignoro qué es. Nada bueno, seguro. Me trató con una cortesía muy sospechosa.
—Dele tiempo, George. No puede hacer nada más que esperar y rezar.
—Hablemos de las niñas. ¿Qué opina de su reacción ante la historia de sus padres?
—Creo que ha golpeado más su imaginación que sus sentimientos. Es una historia fantástica con visos de irrealidad.
—Sí, exactamente lo opuesto a lo que les conviene. ¿Qué me aconseja, Ángela?
—Debemos elegir con cuidado el lugar donde concluirán sus estudios superiores. Debe ser un lugar selecto y pequeño; de este modo, podrán confraternizar con sus compañeros y vivir la vida de los jóvenes. Hasta ahora carecen de amigos de su edad y esto es lo primero que hay que corregir. —Las gemelas llegaron con el chal y se volvió hacia ellas. Mientras Alex se lo ponía sobre los hombros, les espetó—: ¿Por qué no tenéis amigos?
—Claro que los tenemos, abuela, todos los que asistieron a nuestra fiesta de cumpleaños —se defendió Alex.
—¡Bah! De esos conocíais a muy pocos; la mayoría eran amigos de mis nietos, y los demás acudieron atraídos por vuestra aureola. Todos os hacen la corte y os halagan, pero carecéis de verdaderas amistades. Yo qué sé... amigas con las que compartir secretos, algún chico a quien besar a la luz de la luna... Todas esas cosas que llenan la vida de los jóvenes.
—¿Quién te dice que lo necesitamos? —replicó Xenia, airada—. Teníamos a Junior, ¿recuerdas?
—¡Junior no era un amigo, era un sinvergüenza! —saltó Osborn—. Ángela tiene razón, necesitáis mezclaros con gente de vuestra edad. Ya está bien de aislamiento.
Las dos adoptaron una expresión obstinada.
—No nos deis consejos, ya sabemos equivocarnos nosotras solas —dijo Xenia con firmeza.
—Está bien, abuela —se ablandó Alex—. ¿Qué nos propones?
—Querida, nosotros poco podemos hacer, únicamente elegir el colegio más apropiado para vosotras.
Osborn carraspeó un par de veces y dijo:
—Conozco una sección de la Columbia University que funciona como un colegio autónomo: el Glory. Está pensado para los alumnos que por motivos profesionales prevén viajar a Europa con frecuencia; estudiantes de Música, Arqueología, Arte, Economía Política, idiomas... Por lo que sé, es un colegio muy exclusivo, con un número limitado de inscripciones. Estoy seguro de que os gustaría. El único problema es obtener las plazas, pero creo que podré conseguirlas con mi influencia.
—Espléndida noticia —señaló Ángela, contenta—. Es exactamente lo que necesitáis.
—Podríamos estudiar Historia y Arqueología —dijo Xenia, haciendo volar la imaginación—. Y al terminar, viajaríamos a Europa; siempre he soñado con visitar Italia.
Su entusiasmo era tan inesperado que Osborn y la señora Cassiani cruzaron una mirada de alivio. Solo Alex bajó la cabeza. Sus deseos eran diametralmente opuestos a los de su hermana. Ansiaba estudiar Medicina. Su máxima ambición era convertirse en pediatra. Pero al ver el alborozo de Xenia, descartó sus sueños dispuesta a compartir su alegría.
—Creo que sería magnífico —dijo, con un suspiro.
La mansión Van Cortlandt había sido edificada a principios del siglo anterior, brillando solitaria en el proyecto de construcción de una Nueva York que crecía con rapidez. Diez años más tarde la rodearon otros edificios, y fueron tantos los apremios y apreturas en Manhattan que la poderosa ciudad dirigió su mirada a las alturas. En la década de los treinta, el último de los Van Cortlandt no podía asomarse a ninguno de los balcones sin que su vista se topara con un rascacielos. Los Van Cortlandt eran obstinados, como buenos holandeses, y decidieron que su casa solariega jamás se convertiría en un edificio de ochenta pisos, y a partir de entonces orientaron sus esfuerzos hacia el interior de la mansión olvidándose del exterior. De esta forma nació el que en pocos años se convertiría en el famoso Glory, un colegio exclusivo y autónomo pese a depender del complejo universitario de la Columbia University.
El edificio era de piedra gris, cubierta de hiedra, y en el interior reinaba una atmósfera a la vez seria y alegre, muy acogedora. El último Van Cortlandt era un hombre rico obsesionado por el arte, en particular todo el arte italiano de los tiempos de los Borgia: de Lucrecia y César, de Maquiavelo, de Tiziano y Miguel Ángel, de los condotieros, de los santos y de las cortesanas. Gracias a su riqueza, acaparó tesoros de Roma, Florencia y Venecia. Notablemente instruido, y exhausto de recorrer el mundo, a los sesenta años decidió que el mejor modo de mantener contacto con la cultura era el de vincularse con una universidad y convertir la enorme mansión en un hogar temporal para aquellos estudiantes que desearan recibir una educación refinada y cosmopolita.
Tras un período de consultas, los directores de la Columbia University accedieron a todos sus deseos. A cambio de su colaboración, le exigieron que, a su muerte, la universidad heredara la mansión.
Libros, cuadros, esculturas y tapices se exhibían por todas partes arrimados a mesas de pulido roble. Sofisticados aparatos modernos se mezclaban con pinturas de Giotto y desnudos de Tiziano. Este es el ambiente que encontraron las gemelas, muy distinto al que las había cobijado hasta entonces. Desapareció la frialdad aséptica del hospital, y la habitación floreada de su infancia cedió su lugar a una estancia donde destacaban los cómodos sofás, dos grandes lechos, los tapizados de brocado color crema, y una enorme chimenea sobre la que reposaba un espejo veneciano. Dos excelentes secreteres de principios de siglo servían para el estudio, y una librería Luis XV estaba encajada junto a la ventana.
Las gemelas recibieron felices el regalo que significó para sus vidas aquellos tres años. Consideraban la mansión Van Cortlandt como un lugar sólidamente anclado en medio del frenético mundo neoyorquino: un arca soleada, maciza, dulce y cálida. Las llamas crepitaban en las altas chimeneas y, a través de las estancias, resonaban las voces de los profesores y las risas de los estudiantes, aislándolas del frío exterior.
Xenia estaba radiante de nuevo, como si jamás hubiera sido presa de la angustia de la adicción ni de negras obsesiones. En Alex se atenuó la nostalgia del hospital, casi esfumándose sus deseos de convertirse en médico. La juventud de ambas se abrió como una flor, y las dos saborearon la fusión de sus corazones mientras sus mentes atesoraban conocimientos. Trabaron amistad con el resto de los alumnos, una pequeña multitud de muchachos y muchachas que compartían la mansión, y que serían llamados a ocupar cargos de alto nivel dentro del vasto mundo de la política exterior estadounidense.
Ningún incidente turbó esa época feliz, salvo la operación que sufrió Osborn; pero pronto fue olvidada gracias a su desenlace positivo. Más tarde, su padrino les ocultó la definitiva deserción de Junior del Ejército; creía que solo él estaba al corriente, y por este motivo se quedó atónito al descubrir que su hijo se carteaba de forma regular con su hermana Patty, que vivía en Atlanta, así como con su madre. El modo de obrar de Junior era un continuo desafío hacia las autoridades, quienes no lograban atraparlo. Usaba sellos de la Marina para su correspondencia, y su movilidad era constante, cambiando de ciudad una y otra vez. De improviso, seis meses atrás, pareció que se cansaba del juego porque dejó de escribir y desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. La Marina cerró el caso, destituyó con deshonor al recluta Osborn y le retiró el pasaporte. Para su padre, la decisión del Ejército constituyó un duro golpe. Reprochó a su mujer los defectos de su hijo, detalle que hizo prácticamente imposible su ya precaria convivencia. Con el pretexto de su trabajo, Osborn pasaba la mayor parte de su tiempo en Nueva York, regresando a Nueva Jersey solo cuando Patricia lo amenazaba con el divorcio; pero ahora que tenían un nieto, su mujer se acostumbró a vivir en Atlanta la mayor parte del año, haciendo compañía a su hija. Osborn no les regateaba el dinero, y consintió que Patricia comprara a la pareja una nueva casa de estilo sureño. La idea fue un acierto, y Osborn empezó a pasar las Navidades y el día de Acción de Gracias en compañía de la familia en el sur. El nombre de Junior nunca se mencionaba, pero sobre ellos se cernía su sombra como un fantasma acusador.
Osborn redecoró su apartamento de Nueva York, y se aficionó a la doctora March, pese a que seguía asombrándole la atracción que ella le provocaba. Al principio se mostraba cauto, pero pronto se dio cuenta de la paz y ternura que la mujer aportaba a su vida, y su relación se consolidó. Solían pasar juntos los fines de semana en la costa de Ipswich, y aceptaba a menudo las invitaciones de Ángela Cassiani junto a sus pupilas. Una vez resuelto el problema de su garganta, tan solo la tenue sombra de Junior le impedía considerarse un hombre feliz.