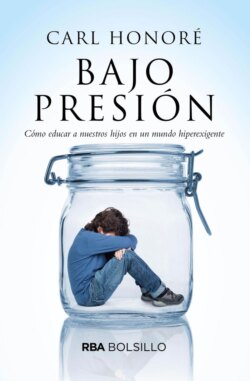Читать книгу Bajo Presión - Carl Honore - Страница 6
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеGESTIÓN DE LA INFANCIA
«Por mucha calma con que se intente mediar como árbitro, hacer de padre termina por producir comportamientos estrafalarios, y no me refiero a los niños.»
BILL COSBY
En un próspero rincón de Londres, en una escuela de enseñanza primaria construida hace más de un siglo, se está desarrollando una muy moderna reunión entre padres y maestros. Mi mujer y yo asistimos al encuentro para hablar de nuestro hijo de siete años. Unos pocos padres están sentados frente al aula en sillas de plástico, con los ojos fijos en el suelo o echando ojeadas a los relojes de pulsera. Algunos andan por el pasillo y toquetean con nerviosismo sus teléfonos móviles.
Los cuadernos de ejercicios de segundo año están amontonados en una mesa, cual nieve acumulada en una ventisca. Los hojeamos, sonreímos ante excentricidades ortográficas, nos embobamos al ver bonitos dibujos y nos maravillamos frente a complejidades aritméticas. Los éxitos y fracasos de nuestro hijo están al descubierto en la hoja, y nos parecen que son nuestros. Celebro todas las estrellas doradas de su cuaderno con una exclamación silenciosa.
La señora Pendle nos hace entrar por fin en el aula. Parece que nuestro hijo se desarrolla estupendamente, así que abrigamos grandes esperanzas en relación con la entrevista. Cuando nos sentamos frente a una mesa baja, la señora Pendle emite su veredicto: a nuestro hijo se le da muy bien leer y escribir. Asimila bien las matemáticas. En ciencias la cosa podría ir mejor. Se porta bien y resulta agradable tenerle de alumno.
Es un informe muy bueno, pero no acaba de ser lo bastante bueno. «No ha dicho nada de su vocabulario impresionante», dice mi mujer cuando salimos del aula. «Ni nos ha explicado por qué no está entre los mejores en todas las áreas», añado yo. El tono es de broma —estamos parodiando a los padres arrogantes que encontramos en los periódicos—, pero en la ironía hay un dejo amargo. Y también eso sale de nosotros.
Mi mujer se va a casa para relevar a la canguro, yo me voy a hacer una visita a la profesora de arte. Se deshace en elogios: «Su hijo tiene mucho talento. Siempre se le ocurre algo diferente.» Eso está mejor, pienso en mi fuero interno. Un trabajo suyo está colgado en una pared de la sala de arte como modelo para otros niños. Se trata de un dibujo de un mago esmirriado según el estilo de Quentin Blake, que ilustró los libros de Roald Dahl. Debajo del retrato, nuestro hijo ha mostrado la cabeza del anciano desde distintos ángulos. La maestra lo baja para que lo vea.
—Es asombroso que un niño de siete años se plantee sin ayuda de nadie algo que juega así con la perspectiva —dice—. Es un joven artista, muy dotado, de veras.
Y hela aquí, la palabra mágica, las seis letras que son música para los oídos de cualquier padre. Dotado/a. Me voy andando a casa desde la escuela y ya me dedico a planificar la ascensión de nuestro hijo a la cúspide del mundo artístico internacional. ¿Organizará su primera exposición en Londres o en Nueva York? ¿Necesitará agente? ¿Estamos criando al próximo Picasso? De repente tienen su compensación todas las visitas a la Tate Gallery, todas las mañanas dominicales arrastrando al niño frente a Turners y Ticianos. Mi hijo es un artista.
Mi mujer está encantada con la noticia, en parte porque la profesora de arte ha emitido el panegírico en presencia del padre de un compañero de clase. Después de cenar tarde, me pongo a examinar revistas para padres y a navegar por internet, en busca del modo correcto de cultivar el don de nuestro hijo. El anuncio que me llama la atención promete: «¡Libere el genio de su hijo!». Mi mujer teme que me esté excediendo, pero en este momento sus palabras no son para mí más que ruido de fondo.
A la mañana siguiente, de camino a la escuela, juego con la idea de matricularle en un curso de arte. Pero mi hijo se niega en redondo:
—No quiero ir a clase para que un profesor me diga lo que tengo que hacer... sólo quiero dibujar —me espeta con firmeza—. ¿Por qué los mayores tenéis que controlarlo todo?
La pregunta me hace parar en seco. A mi hijo le encanta dibujar. Es capaz de pasarse horas inclinado sobre un trozo de papel, inventándose formas de vida extraterrestre o dibujando a Wayne Rooney driblando con un balón de fútbol. Dibuja bien y es feliz con ello. Pero en el fondo no es suficiente. En parte deseo controlar esta felicidad, afinar y perfeccionar su talento, transformar su arte en un logro.
Desde luego no soy el primer padre deseoso de llevar a su hijo hasta lo más alto. Va con el cargo. Hace dos mil años un maestro de escuela llamado Lucio Orbilio Pupilo calificó la prepotencia de los padres como un gaje del oficio en las aulas de la antigua Roma.[1] Cuando el joven Mozart contribuyó a poner de moda los niños prodigio en el siglo XVIII, muchos europeos encerraron a sus propios hijos con la esperanza de crear niños prodigio. En la actualidad, la presión por sacar lo máximo de nuestros niños resulta devoradora. Queremos que tengan lo mejor de todo y que sean los mejores en todo. Queremos que sean artistas, buenos estudiantes y deportistas, que se deslicen por la vida sin dificultades, dolor ni fracasos.
En su forma más extrema, esta modalidad de educación cuenta con varios nombres en todo el mundo: padres-helicóptero, porque Mamá y Papá están siempre planeando por encima; hiperpadres; los escandinavos bromean sobre los «padres curling»,[2] obsesionados con barrer el hielo que haya en el camino del niño; las «madres educativas» dedican hasta el último segundo de vigilia a guiar a sus hijos por el sistema escolar japonés.
Pero los padres no son los únicos que practican el curling, el vuelo con helicóptero y la prepotencia. Todos, desde el Estado hasta la industria de la publicidad, tienen planes en relación con la infancia. En Gran Bretaña, un grupo de trabajo del Parlamento advirtió recientemente que demasiados pequeños sueñan con ser, de mayores, princesas de cuento de hadas y estrellas del fútbol. Dicho grupo de trabajo ofrecía como solución un programa de orientación de estudios para niños de cinco años.
En la actualidad, el mismo mensaje se repite en todas partes: la infancia es algo demasiado precioso para dejarlo en manos de los niños, y los niños son algo demasiado precioso para dejarlos solos. Tantas intromisiones están creando un nuevo tipo de infancia. En el pasado, el Niño Trabajador se afanaba en los campos y, después, en las fábricas de la Revolución Industrial. El siglo XX presenció el auge del Niño Libre. Ahora hemos entrado en la era del Niño Dirigido.
Antes de seguir avanzando, dejemos clara una cuestión: no todas las infancias son iguales. No encontraremos muchos niños dirigidos como si fueran un proyecto en los campos de refugiados de Sudán ni en las barriadas de América Latina. Incluso en el mundo desarrollado millones de chicos, sobre todo en las familias más pobres, tendrán más probablemente un déficit que un exceso de atención paternal. Seamos sinceros: la mayoría de padres-helicóptero pertenecen a la clase media. Pero eso no significa que este cambio cultural afecte sólo a la gente adinerada. Cuando se trata de un cambio social, las clases medias suelen marcar la pauta, y con el tiempo sus complejos y debilidades se deslizan arriba y abajo por el escalafón social. O como mínimo hacen que todos los demás se sientan culpables por no mantener el ritmo.
Si miramos alrededor, nos daremos cuenta de que los niños son ya objeto de mayor preocupación e intervención de los adultos que en cualquier otro momento de la historia. Un amiga neoyorquina embarazada me dice por correo electrónico que todas las noches durante una hora se mete serenatas de WombSong, que permite hacer llegar música, palabras y sonidos a través de la barriga con la esperanza de estimular el cerebro de su hijo todavía por nacer. En la otra parte del mundo, en Shanghai, padres ambiciosos inscriben a sus hijos en un programa de «MBA temprano». Todos los domingos por la mañana, los alumnos aprenden el valor de trabajar en equipo, gestionar problemas y la asertividad. Algunos apenas han dejado de utilizar pañales.
Muchos niños siguen hoy en día el tipo de programa que marearía a un alto ejecutivo. Pasan a toda prisa del yoga para bebés al aeróbic para bebés a clases de lenguaje de signos para bebés. En Corte Madera, California, Gail Penner compró una agenda electrónica con motivo del cumpleaños de su hijo John para ayudarle a seguir sus actividades extraescolares: piano, béisbol, español, baloncesto, fútbol, tenis, natación y kárate.
—Está tan ocupado que tiene que aprender a gestionar su tiempo —dice el padre. John tiene diez años.
Y si los niños tienen tiempo libre, a menudo nos da miedo perderlos de vista. La distancia media a la que se les permite alejarse de casa a los niños británicos ha descendido casi en un 90 por ciento desde los años setenta del siglo XX.[3] Mi hijo, al igual que más de dos terceras partes de los de su edad, no ha ido nunca solo al parque.
La tecnología nos permite vigilarlos como nunca. Equipados con GPS incrustados en las chaquetas, las carteras y los uniformes los convierten en pequeñas señales luminosas en las pantallas de nuestros ordenadores en el hogar y en el puesto de trabajo. Los teléfonos móviles se desdoblan cada vez más en mecanismos de seguimiento: si un niño se aparta de la estipulada «zona segura», mamá y papá reciben un mensaje de texto instantáneo. Los jardines de infancia y las guarderías en los puestos de trabajo instalan cámaras web para que los padres puedan obtener imágenes en tiempo real de sus pequeños desde cualquier parte del mundo. Ni siquiera las colonias de vacaciones son ya un refugio frente a los ávidos ojos del padre del siglo XXI, pues desde lagos y bosques lejanos se envían continuamente fotografías e imágenes de vídeo a la dirección electrónica personal o bien se cuelgan en la web.
—Antes la gente no tenía inconveniente en dejarnos a los niños una o dos semanas sin recibir ninguna noticia, aparte tal vez de una postal o alguna llamada de teléfono —dice un veterano monitor de colonias de Colorado—. Ahora, los padres se vuelven locos si su hijito no sale cada día en la página web. O si sale pero no sonríe.
Es la primera generación que protagoniza una versión propia de El show de Truman. La cosa empieza con el impreso del escáner de ultrasonidos y pasa a las escuchas en el útero mediante aparatos para oír el corazón del bebé. Se dice que el actor Tom Cruise estaba tan ansioso por controlar a su hija todavía no nacida que se compró un equipo para hacer sonogramas, por mucho que los médicos le advertían que ese espionaje aficionado podía dañar al feto. Después del nacimiento, se capta hasta el último instante en digital y Dolby. Como paparazzi, los padres modernos están siempre al acecho, un dedo en el disparador o en el botón de grabar, esperando la toma perfecta o tratando de crearla. Me sorprendo a mí mismo dando órdenes desde la silla del director: «Repite ese gesto a la cámara». O: «Que todo el mundo deje de jugar un momento y mire aquí con una gran sonrisa».
El control excesivo no finaliza al terminar la escuela. Muchos británicos planean ahora el más mínimo detalle del «año vacío» de sus hijos previo al ingreso en la universidad. En China, los padres se toman de media una semana de vacaciones para acomodar a su descendencia en la universidad, y muchos se instalan en alojamientos improvisados en el campus. Las universidades estadounidenses asignan personal exclusivamente a la tarea de hacer frente a la avalancha de llamadas y correos electrónicos de mamás y papás que quieren ayudar a elegir asignaturas, probar la comida de la cafetería, leer los trabajos e incluso analizar a los compañeros de habitación de su hijito. El cordón umbilical permanece intacto incluso después de la licenciatura. Para reclutar estudiantes universitarios, empresas de primer orden como Merrill Lynch han empezado a enviar «packs para padres» o a celebrar días de puertas abiertas en los que mamá y papá pueden inspeccionar sus oficinas.
—Nuestros candidatos y nuestros profesores en prácticas hacen cada vez más caso de sus padres en lo concerniente a las decisiones laborales —dice Dan Black, director de captación de estudiantes en América del Norte y del Sur para Ernst & Young.[4] Los encargados de selección de personal llegan a encontrarse con padres que acompañan a sus hijos en las entrevistas de trabajo. Un candidato se presentó hace poco en una consultoría neoyorquina de primera fila con su madre.
—La mamá no dejó de hacer preguntas sobre el sueldo, las perspectivas de promoción y las vacaciones organizadas —cuenta uno de los entrevistadores—. Era como si no pudiera contenerse.
Hoy en día no hay nada lo bastante bueno para nuestros hijos. Me asombra la cantidad de cosas que tienen los míos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No somos una familia que compre compulsivamente, pero los cuartos de los niños están anegados por un río de juguetes... y sólo son los que no hemos enviado a las tiendas de beneficencia que venden objetos usados. ¿Qué ocurrirá cuando descubran la tecnología de la información? ¿Acabarán como Julio Duarte Cruz, quien, como tantos adolescentes de todo el mundo, corre a casa desde la escuela para estar con sus artilugios? «Mi cuarto es mi mundo virtual exclusivo —me dice por correo electrónico desde Sevilla, España—. Y a mis padres les gusta porque así saben dónde estoy».
Se mire como se mire, estamos criando a la generación más conectada, consentida y vigilada de la historia; ¿es de veras tan negativo? Después de miles de años de pruebas y errores, quizás hayamos dado por fin con la receta mágica para la educación de los niños. Tal vez el control excesivo termine por dar sus frutos. Tal vez estemos criando a los niños más inteligentes, sanos y felices que el mundo haya visto.
Las afirmaciones sobre la muerte de la infancia son exageradas, desde luego. Crecer en el mundo desarrollado a principios del siglo XXI tiene muchas ventajas: menos probabilidades de malnutrición, abandono, maltratos y muerte que en cualquier momento de la historia. Se está rodeado de comodidades materiales inimaginables hace sólo una generación. Legiones de docentes, políticos y empresas buscan nuevas formas de educar, alimentar, vestir, enseñar y divertir. Se dispone de unos derechos consagrados por el derecho internacional. Se es el centro del universo de los padres.
Y, sin embargo, la infancia parece hoy distar mucho del «nido de alegría» que imaginó Lewis Carroll. Y la condición de padre no es tampoco un paseo por el parque. En muchos sentidos, la actitud moderna hacia los niños está fracasando.
Empecemos por la salud. Encerrados como gallinas de criadero, con escasez de ejercicio y una dieta hipercalórica, los niños están engordando peligrosamente. En Estados Unidos, los fabricantes aumentan el tamaño de los asientos de seguridad de los coches para que puedan acomodar a los rechonchos niños del país. Casi una quinta parte de los niños estadounidenses pesan más de la cuenta, y el resto del mundo está siguiendo el ejemplo. La Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad calcula que en 2010 serán obesos el 38 por ciento de los menores de dieciocho años europeos y el 50 por ciento de América del Norte y del Sur. Los kilos de más ya están condenando a muchos niños a enfermedades del corazón, a la diabetes tipo 2, a la arterioesclerosis y otros desórdenes antes reservados a los adultos.
Los chavales deportistas también lo pasan mal. Un exceso de entrenamiento a una edad demasiado temprana les está agotando. Lesiones como la rotura del ligamento cruzado anterior,[5] que antes sólo se presentaban en deportistas universitarios y profesionales, ahora abundan en los institutos y se extienden cada vez más entre niños de nueve y diez años.
Y el espíritu sigue al cuerpo. Las depresiones, las lesiones autoinfligidas y los desórdenes de la alimentación aumentan entre los niños de todo el mundo, al igual que los casos de enfermedades causadas por el estrés como el dolor estomacal, los de cabeza y la fatiga crónica. Incluso teniendo en cuenta los diagnósticos exagerados, las cifras son alarmantes: Naciones Unidas advierte que uno de cada cinco niños ya sufre de algún desorden psicológico, y la Organización Mundial de la Salud calcula que en 2020 las enfermedades mentales estarán entre las cinco principales causas de muerte o discapacidad en los jóvenes. En Gran Bretaña, un adolescente trata de suicidarse cada veintiocho minutos.[6] Los adolescentes japoneses, en vez de acabar con todo, se retiran a sus cuartos y se niegan a salir durante semanas, meses o incluso años seguidos. Los expertos estiman que más de 400.000 adolescentes del país son en la actualidad hikikomori, o ermitaños permanentes.[7] En otras partes del mundo, los universitarios sufren crisis nerviosas como no se había visto jamás. Hace una década, el motivo más habitual para visitar al asesor del campus eran los problemas con el novio o la novia; hoy lo es la ansiedad. Steven Hyman, catedrático de neurobiología, ex director del Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense y en la actualidad rector de la Universidad de Harvard, declara que la salud mental de los universitarios norteamericanos se halla en un estado tan lamentable que «interfiere en la misión central de la universidad».
Gran parte del mal se debe a una cultura que hace que todo el mundo ansíe la fama, el dinero y la belleza física de las grandes estrellas de Hollywood. Pero el peso recae con más fuerza sobre los niños de las clases sociales altas, donde es más intensa la presión por competir. Investigaciones efectuadas en todo el mundo indican que ahora no es en los guetos urbanos donde más predominan la depresión y la ansiedad infantiles —y el abuso de sustancias, las lesiones autoinfligidas y el suicidio que a menudo llevan aparejados—, sino en los elegantes pisos del centro de las ciudades y en los barrios residenciales, donde las dinámicas clases medias dirigen como proyectos a sus hijos. En The Price of Privilege [El precio del privilegio], Madeline Levine, psicóloga clínica de una parte adinerada de San Francisco, informa que en el grupo de niños de hogares con ingresos anuales situados entre los 120.000 y los 160.000 dólares hay el triple de probabilidades de depresiones y ansiedad que en el de sus iguales menos ricos. Un estudio reciente determinó que casi el 40 por ciento de las quinceañeras de familias británicas adineradas sufre el tipo de aflicción psicológica que las sitúa en riesgo de contraer enfermedades mentales.[8] En Gran Bretaña o Francia, los índices de ansiedad y suicidio han aumentado conjuntamente con la mejora de notas en las exigentes pruebas de bachillerato y el mayor acceso a la educación superior. Los hikikomori japoneses pertenecen casi siempre a familias de clase media.
Para mantener el ritmo, o incluso para ir tirando, más niños que nunca —por encima de los seis millones en Estados Unidos— se medican para modificar su comportamiento y estado de ánimo. Hasta los bebés se tragan ahora antidepresivos con la leche a la hora de acostarse. Desde 1993 se han triplicado en todo el mundo las prescripciones de Ritalin, Attenta, Focalin y otros medicamentos concebidos para refrenar la hiperactividad infantil.[9] Los expertos temen que muchas familias estén usando medicamentos psicotrópicos como instrumento educativo. Un médico de un barrio acomodado neoyorquino pregunta ahora a todos los padres que le piden que les prescriba Ritalin: «¿Quiere que esto le haga la vida más fácil a su hijo o a usted?». Detrás de este boom de consumo de píldoras hay una ironía ácida: una generación de adultos que usó drogas para soltarse y liberar la mente las utiliza ahora para mantener a raya a sus hijos.
La obsesión de mejorar a nuestros hijos ha alcanzado la categoría de Frankenstein. A raíz de sondeos que indican que las personas altas tienden a alcanzar más éxitos, algunos padres pagan para que les inyecten hormonas de crecimiento a sus niños sanos y normales,[10] y cada dos centímetros y medio de crecimiento adicional cuesta 50.000 dólares. Otros prefieren algún pellizquito y estironcito para tener un aspecto maravilloso. Hoy en día, los cirujanos plásticos tienen que andarse con cuidado con las pacientes adolescentes a quienes sus padres han presionado para que se arreglen la nariz o se hagan cirugía en las orejas. Un médico de Sao Paulo, Brasil, cuenta que una muchacha de dieciséis años perdió el control recientemente en la mesa de operaciones antes de que se le administrara la anestesia.
—Lloraba y preguntaba por qué sus padres no aceptaban su rostro tal como era, así que la mandamos de vuelta a casa —dice—. Su madre estaba furiosa.
La tragedia es que todo este control excesivo, todos estos mimos, encierros y medicamentos no están produciendo una nueva estirpe de niños perfectos. Maestros de todo el mundo notifican que a sus alumnos les cuesta estar quietos y concentrados. Los jefes de personal se quejan de que muchos trabajadores nuevos son menos flexibles y capaces de trabajar en equipo y tienen menos deseo de formarse.
Los niños sometidos a un control excesivo pueden terminar por tener problemas para mantenerse en pie. Los asesores de estudios nos hablan de universitarios que les dan el teléfono móvil a media entrevista y dicen: «¿Por qué no arregla esto con mi mamá?» Grandes cantidades de niños de clase media optan ahora por quedarse en casa de sus padres hasta muy pasados los veinte, y no siempre debido a los préstamos de estudios y el astronómico precio de la vivienda: sencillamente, muchos no pueden soportar la idea de irse de un lugar donde son el centro del universo. A un padre que conozco en Oxford le asombra que su hija de veinticuatro años, provista de un currículo brillante, haya vuelto a casa.
—Hasta quiere que la lleve en coche al cine —me cuenta—. Es como si volviera a tener doce años.
Los japoneses denominan «solteros parásitos» a los veinteañeros que siguen viviendo en casa de sus padres.
Elevados a un pedestal, los niños han acabado creyendo que el mundo debe postrarse a sus pies, y se enfadan cuando no es así. ¿Es una coincidencia que las televisiones de todo el mundo emitan con éxito en la actualidad Supernanny, Brat Camp y otros programas televisivos que enseñan a domar a niños revoltosos? Más avanzada la vida, los berrinches pueden dar paso al narcisismo. Un examen de personalidad realizado en 2006 halló indicios de «narcisismo elevado»[11] en casi dos terceras partes de los 16.000 universitarios estadounidenses entrevistados, lo que representaba un aumento del 30 por ciento respecto a 1982. El Wall Street Journal informaba recientemente que, en lugar de comprar flores o chocolatinas para el Día de la Madre, muchos veinteañeros norteamericanos prefieren ahora permitirse una pequeña mejora, y hacen régimen, se arreglan los dientes (los suyos, no los de la madre), se cortan el pelo, limpian el piso o se apuntan a servicios de contactos. ¿Por qué? Porque la mejor manera de hacer feliz a la mamá del siglo XXI es mejorar a sus hijos.
Educados según una definición de éxito en la que no se prevé el fracaso, los niños pueden terminar también con horizontes estrechos. En un momento en el que la economía global está pidiendo a gritos personas que asuman riesgos, estamos enseñando a nuestros hijos a nadar y guardar la ropa y seguir caminos trillados. Desde luego, los jóvenes siguen rebelándose, pero ¿dónde están las protestas en los recintos universitarios que hicieron tambalear el establishment político y remodelaron la cultura popular en los años sesenta y setenta? Muchos universitarios parecen más interesados en sacar brillo a su currículo que en blandir pancartas. Los profesores describen una nueva generación de abejas obreras expertas en obedecer el sistema pero desprovistas de chispa personal.
—Carecen de un fuego verdadero, de la pasión ardiente de aventurarse o de desafiar al status quo —dice un profesor de una de las más prestigiosas universidades norteamericanas—. Hoy en día parece que muchos chicos no hacen más que recitar un guión.
William Blake sintetizó la infancia en unos versos célebres:
Ver un mundo en un grano de arena,
Y un cielo en una flor silvestre,
Sostener el infinito en la palma de la mano
Y la eternidad en una hora.
Hoy, muchos niños están demasiado ocupados corriendo a la clase de violín o a la de Kumon[12] para sostener el infinito en la palma de la mano. Y esa flor silvestre da un poco de miedo: ¿y si tiene espinas, o el polen desencadena una reacción alérgica? Cuando los adultos secuestran la infancia, los niños se pierden aquello que confiere textura y significado a una vida humana: las pequeñas aventuras, los viajes secretos, los contratiempos y percances, la gloriosa anarquía, los momentos de soledad y hasta de aburrimiento. Todos los jóvenes acaban asimilando que lo que más importa no es encontrar un camino propio, sino poner el trofeo adecuado en la repisa de la chimenea, marcar la casilla adecuada en vez de pensar fuera de ella. Por consiguiente, la infancia moderna parece extrañamente insulsa, saturada de acción, logros y consumo, pero en cierto sentido vacía y sucedánea. Le falta la libertad de ser uno mismo, y los niños lo saben.
—Me siento como un proyecto en el que mis padres están siempre trabajando —dice Susan Wong, de catorce años y residente en Vancouver, Canadá—. Hasta hablan de mí en tercera persona cuando estoy ante ellos.
Todos salimos malparados cuando los niños se convierten en proyectos. Un exceso de esfuerzo y prisa, en lugar de unir a las familias, puede terminar por distanciarlas. Pregúntenle a Connie Martínez, una madre de Los Ángeles. Hace poco, cuando fue al cine con su hijo de cinco años, éste le pidió que le dejara sentarse en la butaca de detrás de ella.
—Dijo que sería como estar en el coche juntos —explica—. Pasamos tanto tiempo en el coche para que asista a sus actividades que está muy cómodo mirándome la parte de atrás de la cabeza. Me horrorizó.
El hecho de proteger a los niños con plástico de burbujas deja sin vida los espacios públicos. En el barrio canadiense donde vivía antes, Edmonton, las calles en otros tiempos llenas del zumbido de niños que jugaban a hockey al aire libre, lanzando a canasta en las aceras o sencillamente corriendo entre aspersores están ahora en un silencio extraño e inquietante. Los niños están aparcados en los interiores, ante la PlayStation, o metidos en coches rumbo a la siguiente cita. La obsesión con nuestros hijos también puede tener como efecto que prestemos menor importancia al bienestar de los demás. Incluso en países célebres por su solidaridad social, una calidad egoísta se ha infiltrado en los patios de juegos.
—Cada vez oigo a más padres que dicen «Mi hijo esto, mi hijo aquello» —cuenta una maestra de Gotemburgo, Suecia—. Su hijo es el mesías y no parece que los otros niños les importen en lo más mínimo.
En todas partes, los padres arremeten contra quienquiera que se interponga en el camino de su descendencia. Hace poco, una mujer de treinta y tres años derribó y pegó un puntapié a una árbitro de un partido de baloncesto de jóvenes en Cedar Rapids, Iowa. Estaba furiosa porque su hijo había recibido varias faltas personales. La árbitro estaba embarazada de cinco meses. En Toronto, una pareja amenazó con denunciar a una dirigente de las escoltas cuando ésta les instó a dejar de obsesionarse con cuántas insignias obtenía su hija de ocho años. Hace poco, en una prestigiosa escuela primaria parisina, una madre arrinconó al director contra la pared por haberse negado a admitir a su hijo en el curso corriente debido a que cumplía años en un momento demasiado avanzado del curso. «¡Si lo hubiera sabido, habría acelerado el parto para que naciera un mes antes!», gritó la mujer. Otros padres tratan de obtener ventajas con la táctica opuesta. A partir de estudios que demuestran que los niños mayores de la clase tienen más opciones de salir adelante a largo plazo, padres de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países «apartan» a sus hijos, o los retienen un curso para que entren en el jardín de infancia en el grupo de más edad.
Este pánico irresistible, esta sensación de que sólo el niño perfecto va a tener alguna oportunidad, puede tener un efecto espantoso en la parte baja del escalafón social. Los padres obreros empiezan a plantearse vender el coche o comprar menos alimentos para contratar un profesor particular. Según un estudio efectuado recientemente en Estados Unidos, muchos hijos de las familias hispanas con menos ingresos[13] no se han tomado la molestia de solicitar el ingreso en la universidad del estado local porque suponían que la matrícula y las notas exigidas serían las mismas que las de las universidades más prestigiosas. Tres cuartas partes afirmaron que habrían presentado la solicitud de haber sabido que no era así.
El mismo pánico nubla a menudo el juicio en hogares más acomodados. En el fondo, la mayoría de nosotros sabemos que estar demasiado encima de los niños es absurdo. El problema es que resulta demasiado fácil dejarse llevar por la vorágine.
Con tanta implicación, y con tanto en juego, ¿es de extrañar que haya en todo el mundo padres quejosos de la carga que supone la educación de los hijos, o que en los últimos años hayan proliferado las novelas y las páginas web que denuncian el lado oscuro de la paternidad y sobre todo de la maternidad? Qué duda cabe de que los niños han representado siempre una dura tarea. Pero hoy, con unas expectativas tan elevadas, la carga puede disuadir por completo a la gente. Los índices de nacimientos han caído en gran parte del mundo industrial, y quienes no tienen hijos llegan a decir que están «libres de hijos», como si los niños fueran una desagradable variedad de herpes. Un titular de revista aparecido recientemente en Italia (país célebre por su amor a los bambini) lo dice todo: «¿Vale la pena tener niños?»
La respuesta, por supuesto, es que sí: y es por eso por lo que tenemos que hacerlo mejor. Este libro no es un viaje nostálgico ni un intento de hacer retroceder el reloj. Dudo que haya existido jamás una edad de oro para los niños; todas las generaciones cometen errores. Pero ahora hay esperanza de cambio. En todo el mundo se cuestiona la ansiedad que rodea a los niños. Los medios de comunicación están repletos de advertencias y actos de contrición. La columnista de Newsweek y madre de tres niños, Anna Quindlen, hablaba en nombre de muchas personas cuando pidió disculpas a los escolares de 2004. «Os han impuesto desde muy temprano un ritmo acelerado —escribió—. Debéis de estar agotados». Cien científicos británicos y otros intelectuales firmaron una carta abierta en 2006 que instaba a salvar a los niños de los efectos nocivos de la vida moderna. Unas pocas semanas después, la Academia Norteamericana de Pediatría alertó sobre el azote de los programas demasiado intensivos y de insistir demasiado en los deberes. En toda Asia, dirigentes políticos han hablado de la necesidad de reducir la carga de los jóvenes. Chen Shui-bian, presidente de Taiwán, expresó por escrito su esperanza de que los niños tengan «menos exámenes, carteras más ligeras y más horas de sueño». Confessions of a Slacker Mom [Confesiones de una mamá vaga] y otros libros que se oponen a la competitividad paterna se están vendiendo muy bien.
Y de las palabras a la acción. Los Gobiernos, incluso en el laborioso Extremo Oriente, han empezado a dejar más margen para la creatividad, el juego y el descanso en los sistemas escolares. Las familias tratan en todas partes de disminuir la influencia que los anunciantes tienen sobre sus niños. Las ligas de deportes para jóvenes se están reformando para que los chavales puedan jugar sin que los adultos echen a perder la diversión. Ahora, por toda América del Norte, ciudades enteras destinan días en los que se suprimen los deberes y las actividades extraescolares.
También los jóvenes ponen de manifiesto su deseo de que los adultos les dejen más espacio. Cuando Gran Bretaña celebró en 2006 su primer congreso anual de niños y niñas que representaban a sus respectivas escuelas, el tema fue el «poder de los alumnos», y los delegados pidieron menos encierros y exámenes. Instituciones docentes de primera línea empiezan a emitir un mensaje similar. No hace mucho, Marilee Jones, ex docente a cargo de las admisiones en el Massachusetts Institute of Technology, observó que el campus del MIT había perdido parte de su brillo creativo. Concluyó que el proceso de admisión estaba descartando a los inconformistas, a las personas del estilo de Bill Gates, los rebeldes que persiguen una idea por sí misma en vez de complacer a los padres o a los posibles jefes. «El niño que destroza un telescopio en su habitación para satisfacer su curiosidad y no lo lleva a una feria para ganar un premio: ese niño es el verdadero científico y observador —dice—. Es ese niño el que quiero».
Después de casi tres décadas en el MIT, Jones tuvo que dimitir al saberse que muchos años atrás había falsificado su propio currículo: el peor pecado que puede cometer la responsable de las admisiones. Pero a pesar de haber caído en desgracia, contribuyó a impulsar la corriente de opinión contraria a la idea de que la infancia tenga que ser una carrera enloquecida para entrar en una universidad de primera. Cuando estaba a punto de dejar el cargo, Jones reescribió el impreso de solicitud: redujo a la mitad el espacio dedicado a las actividades extraescolares e incluyó más preguntas inquisitivas sobre lo que realmente encendía la sangre de un candidato. También viajó por todo Estados Unidos hablando ante auditorios repletos de profesores, asesores de instituto y familias. Coincidí con ella en un congreso de Silicon Valley, un semillero de hiperpadres. Jones, ataviada con un vestido negro y un vistoso pañuelo de seda, entró enseguida en materia.
—Estamos criando a toda una generación de niños para que nos complazcan, para que nos hagan sentir felices y orgullosos, para que sean lo que nosotros queremos que sean —dijo a un público de 350 personas—. Lo sé porque durante años hice lo mismo con mi hija, y como consecuencia casi la pierdo.
Su receta era estimulantemente subversiva: los niños se desarrollan cuando tienen tiempo y espacio para respirar, cuando pueden pasar un rato con los amigos y a veces aburrirse, relajarse, arriesgarse y cometer errores, soñar y divertirse como les es propio, incluso fracasar. Si hemos de retornar la alegría no sólo a los niños sino a los padres, ha llegado el momento de que los adultos se aparten un poco para permitir que los niños sean ellos mismos. «Éste es el inicio de una revolución», exclamó Jones, y el auditorio prorrumpió en una salva de aplausos.
No será fácil encontrar una nueva fórmula para la infancia en la era de la información. El primer paso es tomarnos un descanso colectivo, lo que significa apartarse del bombo y el pánico el tiempo suficiente para entender que se está tratando mal a muchos niños. A continuación debemos abordar algunas cuestiones difíciles: ¿Cuándo es adecuado empujar a los niños y cuándo es mejor apartarse? ¿Cuánta libertad necesitan? ¿Cuánta tecnología? ¿Qué riesgos hay que permitir que corran?
Sin duda, escribir un libro como éste entraña peligros. Uno de ellos es que cualquier llamamiento a sufrir menos por los niños puede terminar por hacer que todos sufran aún más si cabe. Otro es la trampa de ser un carroza. Todas las generaciones se han desesperado con su juventud, a veces de modo apocalíptico, y sé que me acerco a una edad en la que las palabras cuando yo era joven pueden salir fácilmente de los labios. Pero merece la pena asumir estos riesgos.
Este libro no es un manual más para los padres: ya hay bastantes. No encontrará usted ningún recuadro con consejos prácticos ni ninguna prueba para papás al final de cada capítulo. Me propongo encontrar un modo de calmar el nerviosismo que rodea a los niños. Ello implica replantearse qué significa ser niño y qué significa ser adulto, y hallar un modo de reconciliar ambas condiciones en el siglo XXI.
Nuestra investigación nos llevará alrededor del mundo. En las páginas siguientes visitaremos aulas de Finlandia y California, Italia y Hong Kong, entre otros países. Pasaremos por un jardín de infancia al aire libre donde niños de tres años viven peligrosamente en un bosque escocés. Iremos a una ciudad estadounidense que una vez al año se sustrae a la rutina de las agendas sobresaturadas; después, a un curso deportivo neoyorquino que pretende reinventar el baloncesto para niños. Asistiremos a una feria de juguetes en Londres y a un experimento con juegos en Buenos Aires. A cada paso escucharemos a expertos, claro está, pero también a quienes más implicados se encuentran en esta batalla por redefinir la infancia en el siglo XXI: los propios padres e hijos. Muchas de las personas que aparecen en los capítulos siguientes nos hablarán en el cuarto de juegos o frente a la mesa de la cocina, o a través del correo electrónico desde el ordenador del hogar.
Este libro es también un viaje personal. Como padre de dos niños londinenses, estoy en primera línea. Al igual que la mayoría de los padres, quiero que mis hijos sean felices y sanos y que salgan adelante. Pero también deseo que la tarea de educarles se parezca menos a Misión Imposible. Quiero desechar el ansia por asumir el control.
En última instancia, lo que de veras quiero es que mis hijos recuerden con alegría sus años de niñez y juventud, que tengan la sensación de haber visto el mundo en un grano de arena. Quiero que tengan una infancia digna de ser llamada así.