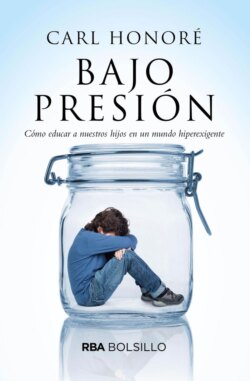Читать книгу Bajo Presión - Carl Honore - Страница 7
1
ОглавлениеSON LOS ADULTOS, ESTÚPIDO
«En esas playas mágicas, los niños que juegan hacen varar para siempre sus barcas de mimbre. También nosotros hemos estado allí. Todavía podemos oír el sonido del oleaje, aunque ya no volveremos a desembarcar.»
J. M. BARRIE, Peter Pan
Es una tarde de verano, hacia el fin de la época de exámenes, y las antiguas facultades de Oxford son un patio de recreo para la dorada juventud. El sol calienta los edificios de piedra mientras la brisa acaricia suavemente la hiedra adherida a los aleros. En Magdalen College, estudiantes de todo el mundo pasan el rato sobre una hierba perfecta como césped artificial, charlan por los teléfonos móviles, escuchan música en sus iPod. Se inicia un partido de croquet que levanta risas que resuenan por el antiguo patio interior. Es una instantánea de la nueve elite en el tiempo de descanso. Parafraseando a Cecil Rhodes, padre del programa de Becas Rhodes, estos jóvenes han ganado el gordo en la lotería de la vida.
¿De veras? George Rousseau, codirector del Centro de Historia de la Infancia de la Universidad de Oxford, no está convencido. Nos citamos en el antiguo salón para fumadores del Magdalen College. En las paredes revestidas con paneles cuelgan pinturas desvaídas de escenas rurales. Los profesores charlan con tono erudito frente a tazas de té y café bajo un techo de vigas. Desde las gastadas butacas de cuero vemos a estudiantes que se pasean con toda tranquilidad por el patio de abajo. Rousseau, que ha dedicado treinta y cinco años a la enseñanza en universidades de elite de ambos lados del Atlántico, empieza diciéndome que los niños del siglo XXI no lo están pasando nada bien.
—Lo siento por muchos jóvenes de hoy, especialmente los de familias ricas —dice—. No se enfrentan a la amenaza de muerte y enfermedad que acechaban a generaciones anteriores, y cuentan con muchas ventajas, pero también están vigilados, presionados y sobreprotegidos hasta un extremo asfixiante. No les queda ninguna sensación de libertad.
Si esto es lo que va a suceder, primero debemos entender cómo la infancia ha evolucionado hasta su forma actual. Rousseau me advierte que no es una tarea sencilla. Es difícil hacer generalizaciones porque las vidas de los niños varían mucho, no sólo en el tiempo, sino entre las clases sociales y las culturas. La historia de la infancia como disciplina escolar no nació realmente hasta los años sesenta del siglo XX, y todavía hoy tenemos un conocimiento fragmentario de las relaciones entre adultos y niños en la era premoderna.
—El resultado es una gran cantidad de conjeturas y suposiciones —dice Rousseau.
Un mito común es que en el pasado no existía la infancia. Esta idea se extendió en los años sesenta cuando Philippe Ariès, un historiador francés, sostuvo que en la Europa medieval se trataba a los niños como adultos en miniatura desde que se les destetaba: llevaban la misma ropa, gozaban de las mismas diversiones y desempeñaban los mismos trabajos que todos los demás.
Ariès tenía razón al decir que el pasado lejano era un lugar muy adulto, pero andaba muy equivocado en la afirmación de que nuestros antepasados carecían de toda idea de la infancia y como consecuencia jamás trataron a los niños de un modo específico. Dos mil años antes de NetNanny,[14] Platón sostuvo que una sociedad tenía la obligación de controlar lo que su juventud veía, oía y leía. Incluso la Regla de San Benito, la principal guía monástica en la Europa medieval, estipulaba que se concediera más comida y horas de sueño a los monjes niños, así como tiempo para jugar.
—Ariès creó una versión convincente para su tiempo, pero en parte era errónea, o como mínimo incompleta —dice Rousseau.
Otra creencia errónea indica que, endurecidos por los índices de mortalidad, los padres de épocas anteriores evitaban crear vínculos afectivos con sus hijos y los trataban como sirvientes de los que podían prescindir a voluntad. Las familias reciclaban a menudo el nombre de un hijo muerto poniéndolo a un hermano. En el primer siglo de nuestra era, el filósofo romano Séneca recomendaba mutilar a los niños para que fueran mendigos más efectivos. No mucho después, un ginecólogo griego llamado Soranus publicó un libro de título despiadadamente darwiniano: Cómo reconocer al recién nacido que vale la pena criar. Matar o abandonar bebés no deseados fue habitual hasta un punto asombroso en Occidente hasta el siglo XIX. Todavía en los años sesenta, una tercera parte de todos los bebés nacidos en Milán se abandonaba en las entradas de las casas o en las esclusas creadas para hacer frente a los aluviones. Varios indicios sugieren que en muchas culturas abundaban las agresiones, el abandono y el abuso sexual a los niños. Lloyd deMause, psicoterapeuta e historiador norteamericano, concluyó célebremente en 1974 que «la historia de la infancia es una pesadilla de la que sólo empezamos a despertar».
Pero el asunto tiene otra vertiente. Incluso si la vida en el pasado era dura, los padres de ayer no consideraban necesariamente a sus hijos como bienes muebles indignos de sentimientos. Las madres que abandonaban a sus bebés, a menudo los dejaban con llaves, broches y otros objetos con la esperanza de reencontrarles algún día, aunque fuera en el cielo. A lo largo de la historia, diarios, cartas y memorias revelan que el amor y la ternura paternales surgían incluso cuando la vida valía menos. Sólo hace falta escuchar el lamento de Gregorio de Tours por la secuela de una hambruna en la Francia del siglo VI: «Perdimos a nuestros pequeños, a quienes tanto queríamos, a quienes abrigábamos en nuestros pechos y mecíamos en nuestros brazos, a quienes alimentábamos y criábamos con un cuidado tan amoroso. Mientras lo escribo me seco las lágrimas».
Y sin embargo mucho ha cambiado. Aunque nuestros antepasados no desconocieran el amor paternal ni la idea de la infancia, aunque sintieran un impulso similar a mimar, controlar y sacar brillo a los jóvenes, la mayoría no se obsesionaba con los niños.
—Este presionar, vigilar y cuidar constantemente a los jóvenes es en gran medida un rasgo característico del mundo moderno —dice Rousseau.
El cambio empezó después de la Edad Media, al imponerse nuevos modos de pensamiento. Los puritanos declararon que todos los bebés nacían marcados por el pecado original y que sólo una resuelta intervención adulta podía salvar sus almas. El filósofo John Locke, cuyas ideas tuvieron una enorme influencia en Europa, incrementó la presión al publicar en 1693 un libro titulado Pensamientos sobre la educación, en el que argüía que un niño llega al mundo como una tabula rasa, o tabla en blanco, que espera que la llenen (los adultos, por supuesto).
Más adelante, Jean-Jacques Rousseau, uno de los filósofos que inspiraron el movimiento romántico que se extendió por Europa desde finales del siglo XVIII, les dijo a los adultos que no se inmiscuyeran. Sostuvo que había que apreciar la infancia por sí misma —«sus juegos, sus placeres, su amable intuición»— en lugar de explotarla como medio para un fin; que los niños nacían puros, espontáneos y alegres y por consiguiente había que dejar que aprendieran y crearan su propio espacio. Impulsados por este ideal romántico, pintores como Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough empezaron a presentar a los niños como angelitos que jugaban, y escritores como William Wordsworth y Johann Wolfgang Goethe ensalzaron al niño en tanto que ser casi divino unido a la naturaleza por un vínculo especial.
Aún hoy seguimos escindidos entre las visiones lockeana y romántica sobre la infancia: ¿hemos de ver a los niños como arcilla o relajarnos y dejar que sean niños? Sea como fuere, ambas filosofías, combinadas con una creciente prosperidad, contribuyeron a elevar a los niños hasta un lugar prioritario. Este cambio se produjo en primer lugar en las clases altas y medias, que paulatinamente fueron allanando el camino para una transformación cultural más amplia. Los manuales de etiqueta empezaron a dar consejos sobre el modo de educar y preparar a los jóvenes en el siglo XVII. Poco después surgió el mercado de ropa, libros, juguetes y juegos concebidos expresamente para los niños. Más o menos al mismo tiempo, los médicos comenzaron a investigar cómo podían beneficiarse los jóvenes de una atención médica especializada, con lo que pusieron las bases para la pediatría como campo médico independiente. Y conforme se intensificaba la atención sobre los niños, también lo hizo la preocupación de los padres. A finales del siglo XVIII, mucho antes que las pruebas de acceso a la universidad y el «peligro extranjero», un clérigo inglés llamado John Townsend escribía acerca de «padres afectuosos y ansiosos, que habéis sacrificado la comodidad, el descanso, las propiedades mundanas, la salud, todo, por la comodidad y prosperidad de vuestros descendientes». A finales del siglo XIX, el bienestar infantil era un destacado tema de debate entre los intelectuales, los reformadores, las asociaciones benéficas y los burócratas, aparecían los primeros movimientos a favor de los derechos de los niños y los Estados aplicaban leyes y creaban programas de bienestar para proteger a los jóvenes.
Sin embargo, la verdadera revolución fue el fin del trabajo infantil, que adquirió impulso desde mediados del siglo XIX. En Gran Bretaña, por ejemplo, la asistencia a la escuela se cuadriplicó entre 1860 y 1900.[15] Ello se debió en gran medida a la creencia romántica de que poner a los niños a trabajar y beneficiarse de sus esfuerzos era inmoral, así como la creciente necesidad de una población activa con estudios. Cuando se redujo su capacidad de generar dinero, el valor de los niños se disparó en otros sentidos. Pasaron a ser vistos como un precioso recurso nacional. Una doctora británica llamada Margaret Alden advirtió en 1908 que «la nación que sea la primera en reconocer la importancia de criar y preparar científicamente a los niños de la Commonwealth será la que sobrevivirá». El siglo XX fue apodado el «siglo de los niños», y la Sociedad de Naciones declaró en 1924 que «la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle».
El cambio en las actitudes públicas se reflejó en el hogar. Los historiadores han hallado pruebas de que, ya en el siglo XVII, las relaciones familiares adquirieron un tono más cálido y sentimental. Los padres empezaron a celebrar los cumpleaños de los hijos y a usar en cartas y diarios expresiones cariñosas como «mi querido niño». En tiempos, lamentar la muerte de un niño pasó de ser considerado compasión por uno mismo o incluso desafío a la voluntad divina, a ser algo habitual en el siglo XIX. A principios del siglo XX, los tribunales estadounidenses concedían compensaciones a los padres de niños muertos en accidente, no por las ganancias perdidas, sino por la angustia emotiva.
Con el descenso en los índices de nacimientos y defunciones, la familia también evolucionó: se redujo, se volvió hacia el interior y se fue construyendo cada vez más en torno a las necesidades del niño. En vez de tratar de mantener viva una gran prole, los padres del siglo XX se podían concentrar en ocuparse y gozar de unos pocos niños. «Hay una gran diferencia entre decir «quiero mucho a mis hijos» y «tengo tres hijos pero sólo uno de ellos es probable que sobreviva», dice George Rousseau, el historiador oxoniano. Estudios realizados en todo el mundo indican que los padres de familias reducidas tienen más tendencia a controlar excesivamente a su descendencia. Disponen de más tiempo para dedicar a cada hijo y tal vez tengan la sensación de tener menos opciones de acertar. Por otra parte, es más probable que los padres de familias grandes reconozcan que cada niño nace con un temperamento y unas capacidades peculiares, y que por consiguiente hay límites a las intervenciones en su desarrollo.
La consecuencia es que la familia ha pasado a girar en torno al niño de un modo inaudito. Lo veo en mi propia vida. Pegamos los programas de nuestros hijos en la nevera y adaptamos los nuestros. Planificamos las vacaciones y los fines de semana para complacerles. Incluso estamos pensando en mudarnos de casa para estar cerca de la escuela idónea. Si las estadísticas son correctas, pronto les consultaremos sobre qué ordenador o coche debemos comprar para la familia. ¿Es de extrañar que después de todo este esfuerzo, todo este sacrificio y abnegación, empecemos a experimentar como nuestros los logros de los niños? ¿O que los niños se hayan convertido, más que en ningún otro momento, en una extensión del ego paterno, un mini-yo al que elogiar al lado del dispensador de agua de la oficina o en sitios web? Los padres siempre se han jactado de las proezas de sus hijos, pero hoy en día la «carta de alarde» navideña parece una solicitud de ingreso a la universidad, un descarado catálogo de proezas escolares, sociales y deportivas del muchacho. Algunos padres llegan al extremo de usar la primera persona del plural para referirse a sus hijos: «Vamos a hacer un Bachillerato Internacional» o «Hemos conseguido una beca para la Sorbona». Lo que los niños comen y llevan, la música que escuchan, la escuela donde estudian, sus peinados, los deportes que practican, los chismes que usan: todo ello se exhibe hoy como una insignia de honor paterna. ¿Cómo se explica sino que unos zapatos sin cordones Baby Gucci cuesten 140 dólares?
A medida que la familia se ha ido centrando en el niño, los padres se han volcado en sus hijos para satisfacer en mayor medida sus necesidades emocionales. Esto parece una respuesta natural a un mundo donde casi la mitad de todos los matrimonios terminan en divorcio y los niños nos ofrecen la única relación que seguro que va a durar hasta la muerte. También puede explicar por qué hablamos tan a menudo acerca de qué pueden hacer nuestros hijos por nosotros, y no de lo contrario. El eslogan de Supernanny, que se emite en cuarenta y cinco países, no deja lugar a dudas: «Cómo sacar lo máximo de sus hijos».
El descenso en los índices de nacimientos ha reforzado el estatus de los niños como un artículo escaso y por tanto valioso. España, Francia y otros países han empezado a pagar «primas por niño» para estimular la procreación. Las entrevistas con mujeres deseosas de crear una familia, con o sin compañero, son habituales en los medios de comunicación, al igual que las noticias sobre parejas que se someten a caros tratamientos de fertilidad. «Lo sacrificaré todo para quedarme embarazada —declara a Bild, revista alemana, Anna, de treinta y ocho años—. Me siento incompleta y vacía sin un niño». La fecundidad es la nueva moda. Los papás famosos, desde David Beckham a Brad Pitt, hacen ostentación de sus niños como accesorios de moda, y el embarazo, que antes era el fin de la carrera para una actriz, se ha convertido en el acceso más directo a la portada de Hello o People: los paparazzi se pelean por fotografiar al último bebé de las grandes estrellas. Las encuestas indican que en varios países los muy ricos han empezado a tener familias más grandes. Los niños son ahora un símbolo de estatus, el homenaje definitivo en una cultura de consumo. Qué más da la mujer trofeo. Es la era del niño trofeo.
También es una era de inseguridad, y la historia demuestra que cuando la gente siente incertidumbre respecto al futuro, dedica más energía a sus hijos. El lanzamiento del Sputnik soviético en 1957 hizo añicos la ilusión de la superioridad occidental y suscitó peticiones de exigir más a los niños en clase. La crisis del petróleo de los años setenta tuvo un efecto similar. Al hacer subir el termostato competitivo en el puesto de trabajo y más allá, la globalización ha intensificado la presión para maximizar hasta la última hebra del potencial de los niños. La ciencia también ha intervenido. Desde los años noventa, la investigación que indica que los bebés empiezan a formar complejas redes neuronales al nacer ha transformado cada segundo de los primeros años en un posible momento de enseñanza. Basta con prestar atención a esta advertencia de Newsweek: «Cada canción de cuna, cada risita y cada cucú desencadena un chisporroteo en sus comunicaciones neuronales, lo que prepara el terreno para lo que algún día podría ser amor al arte o talento para el fútbol o el don de hacer y conservar amistades». Eso es presión.
Los medios de comunicación han propiciado la atmósfera de competencia. Cada vez que aparece en los titulares un nuevo novelista de diez años, un emprendedor adolescente o una banda impúber de pop, sube el listón y «estándar» o «medio» resultan mucho menos aceptables. En el pasado, a menudo se presentaba a los prodigios como un poco extraños. Hoy se les aclama y considera la regla de oro, la prueba de que tanta presión y perfeccionamiento funcionan realmente, y que de no haber sido tan perezoso, uno también podría tener un superniño. Los anunciantes han convertido en forma artística el jugar con el miedo de que nuestros niños queden rezagados. Un conocido eslogan publicitario de Taiwán reza: «¡No permita que su hijo pierda en la línea de salida!» La BBC me envía regularmente publicidad de Muzzy, un animal de peluche acompañado de unos DVD que prometen situar a los pequeños en la senda del bilingüismo. El folleto está repleto de adolescentes sonrientes que llevan camisetas de Harvard o exhiben becas Fulbright. Cada vez que llega siento una sacudida de pánico al pensar que mis niños monolingües están destinados a un futuro de trasegar hamburguesas en McDonald’s.
Con tanto en juego, la propia tarea de ser padres se ha transformado en un deporte competitivo. Desde la segunda guerra mundial se organizan concursos del Papá y la Mamá del Año, pero hoy en día la presión consiste en ser el mejor padre que se pueda ser. Tal vez el mejor que haya habido jamás. Esto se aplica especialmente a las mujeres. Con el referente de famosas como Catherine Zeta-Jones y Gwyneth Paltrow, la madre del siglo XXI se siente obligada a serlo todo a la vez: una diosa doméstica, mamá atractiva, mamá que acompaña al fútbol, dietista, asesora de estudios, secretaria personal, Florence Nightingale y la madre Teresa de Calcuta, y tal vez incluso la que sostenga a la familia.
Por supuesto que todos somos conscientes de la imposibilidad de satisfacer todas estas facetas. El problema es que, en una cultura competitiva, en la que se observa con microscopio cualquier aspecto de la infancia, el instinto natural de hacer lo mejor por nuestros hijos se dispara al máximo. Incluso cuando nos burlamos del exceso de celo de algunos padres —la madre que corrige toda la ortografía de los deberes de su hija, el padre que reprende al entrenador de fútbol por no hacer jugar más a su hijo—, una parte de nosotros se pregunta: ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si les estoy fallando a mis hijos por no prestarles la suficiente atención? Atormentados por la culpa y aterrorizados por la posibilidad de equivocarnos, terminamos por imitar al padre perfecto en el patio de juegos.
Jo Shirov conoce este sentimiento. Rebasada la cuarentena, esbelta y con estilo, combina un trabajo de directora de recursos humanos en Toronto con la educación de unos gemelos de siete años. En mi visita, el hogar de la familia Shirov parece un reportaje gráfico de Elle Décor, todo colores neutrales, parqué y cojines étnicos. Los gemelos, Jack y Michael, están haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Hasta hay un pastel de zanahoria cociéndose en el horno (ingredientes orgánicos, claro). Sin embargo, bajo el suave barniz de perfección materna de siglo XXI, Shirov chapotea como un pato enorme.
—Si usted cree que el mundo empresarial es competitivo, tendría que intentar ser madre hoy —dice—. Tienes la sensación de que todo el mundo te está juzgando, y sé que es terrible reconocerlo, pero a veces acabas haciendo algunas cosas sólo para impresionar a otras mamás y no por el bien de tu hijo. —¿Por ejemplo? Hace una pausa, baja la voz y añade—: Inscribí a los niños en un curso de mandarín porque todo el mundo decía que era muy importante, pero ellos no lo soportaban. Lo dejamos en muy poco tiempo, pero tardé un mes en decirles a las demás madres que ya no íbamos a clase.
A veces la presión sobre los padres es más explícita. En una escuela privada taiwanesa, los niños se queman las cejas hasta dieciocho horas al día. Cuando Hsiou-mei Wang retiró a su agotado hijo, los amigos de la familia se escandalizaron.
—Nos dijeron que estar en aquella escuela era como haber ganado la lotería, y que irnos era una locura y una irresponsabilidad por nuestra parte —dice Wang. Su hijo completó los estudios en una escuela menos dura y saca buenas notas en la universidad, pero los mismos amigos afirman que las uvas están verdes—. Nos dicen que ha tenido suerte o que es injusto que le haya ido tan bien —cuenta Wang—. La presión por hacer lo mismo que todos los demás padres es increíble.
Y que lo diga. Hace como mínimo un siglo que la matriculación de los hijos en actividades extraescolares constituye un barómetro del éxito paterno, pero en la actualidad muchos niños tienen una agenda más apretada que nunca. Un motivo es el ímpetu cultural. Un amigo mío constata con asombro que sus dos niñitos están apuntados a cinco actividades extraescolares cada uno.
—No sé muy bien cómo sucedió —me dice—. Parece que es lo que hay que hacer hoy en día como padre.
Otro motivo es que muchos de nosotros tenemos ahora bastante dinero para ofrecer a nuestros hijos experiencias —lecciones de esgrima, clases de matemáticas, campus de tenis— que nosotros no hemos tenido. El auge de los hogares con dos sueldos, combinado con el aumento de las horas de trabajo en muchas profesiones, ha hecho que la familia moderna vaya muy justa de tiempo. Derivar los niños a ocupaciones externas a la escuela es una manera de compensar la desatención. Marian Schaeffer, abogada de Boston especializada en el derecho de propiedad intelectual, lleva a sus dos niños de preescolar a actividades la mayoría de días de la semana.
—Para ellos es divertido y enriquecedor —me dice—. Pero mire, para ser sincera, también es una forma muy cómoda de guardería.
Mantener a los niños ocupados también garantiza que estén seguros, lo que es otra obsesión moderna. Arraigada en el siglo XVIII, la idea de que los niños son seres frágiles necesitados de protección se ha afianzado en nuestra cultura y se amplifica incesantemente en la caja de resonancia de los medios de comunicación. A pesar de que los secuestros o los asesinatos de niños son escasos, las coberturas mediáticas de veinticuatro horas, con sus constantes actualizaciones, montajes de imágenes a cámara lenta y emotivas ruedas de prensa convierten cada caso aislado en una tragedia que parece nuestra. Pensemos en el furor mediático que causó la desaparición en 2007 de Madeleine McCann, de tres años, en una habitación de un hotel portugués. No es extraño que según las investigaciones, cuantas más noticias consume, más ansiedad siente la gente por sus hijos. El otro día oí una información radiofónica sobre una niña de siete años que murió al ser atropellada por un todoterreno en el norte de Inglaterra. Lo primero que pensé fue: no voy a permitir que mis hijos vayan solos a la tienda de la esquina hasta que cumplan los diez años. O tal vez los veinticinco.
Conforme ha ido aumentando el pánico por la seguridad de los niños, también lo han hecho los esfuerzos por acorralar a los jóvenes. A principios del siglo XX, los accidentes de tráfico dieron lugar a medidas drásticas contra los juegos en la calle y a zonas de juegos delimitadas con cercas. Ahora los niños van en manada a enormes complejos recreativos para jugar ante el ojo vigilante de personal cualificado y cámaras de circuito cerrado.
Una causa de esta atención es la amenaza de demandas. En 2006, el Club de Natación de Chesterbrook, en el condado de Fairfax, Virginia, eliminó el trampolín alto de su piscina, y no porque alguien hubiera sufrido lesión alguna saltando desde él, sino para recortar las grandes primas de los seguros. Por idéntico motivo, ya no hay trampolines en la mayoría de piscinas norteamericanas. Como cultura, hemos olvidado cómo enfrentarnos al riesgo: así de sencillo. Muchos padres del siglo XXI camparon a sus anchas cuando eran niños. Cuando tenía diez años, mi madre me hacía salir de casa por la mañana y no esperaba volverme a ver hasta la hora de la comida o de la cena. Hoy en día, este tipo de permisividad es visto como una negligencia en el cumplimiento del deber. Una reciente tira cómica se burlaba de la nueva aversión al riesgo mediante una comparación de padres actuales y de otros tiempos. Mostraba a un niño que se curaba una herida en la rodilla después de caer de un árbol. La madre de ayer se lo toma con calma: «Supongo que has aprendido una lección sobre esto de trepar a los árboles», dice. La madre moderna entra en estado de pánico: «¡Tenemos que aprobar una ley para que los árboles sean más seguros!»
La tecnología nos anima a llevar el impulso protector hasta extremos orwellianos. Sally Hensen, liquidadora de seguros londinense, se llama a sí misma Gran Madre. En el ordenador de su puesto de trabajo, observa cada pocos minutos, a través de la cámara web, la guardería donde está su hija, y en ausencia de su jefe mantiene permanentemente abierta la entrada de vídeo pixelado en una ventanilla situada en la esquina de la pantalla.
—Cuando me compré un podómetro, me obsesioné con contar los pasos —dice—. Ocurre lo mismo con la cámara web: como está ahí, espero poder vigilar a mi hija en cualquier momento del día.
Esperar es la palabra clave. En esta cultura competitiva y consumista, todo lo que concierna a la infancia está sujeto a unas expectativas desmesuradas. Ya elegimos a los donantes de esperma y de óvulos como si fueran piezas de vestir del catálogo de Bergdorf. «Me quedo con el alto y atlético con máster... y el de los ojos azules tampoco estaría mal». O escuchamos las reflexiones de Angelina Jolie sobre cómo formar la familia perfecta adoptando bebés de todo el Tercer Mundo. «¿Sabe? Se trata de qué otra niña, otro niño, qué país y qué raza encajarían mejor con los chicos.» Si podemos tener unos dientes perfectos, una casa perfecta y unas vacaciones perfectas, ¿por qué no tener un niño perfecto? Los manuales para padres cuentan con una larga historia, pero en el siglo XIX adoptaron un tono más preceptivo, con una nueva especie de expertos autoritarios que pronunciaban mandamientos sobre la hora de las comidas, la preparación del aseo, las técnicas de baño y los hábitos de sueño. Hoy, la creencia de que ser padre es una destreza que se puede enseñar, practicar y perfeccionar sustenta a un ejército global de especialistas que instituyen la ley en revistas, libros, cursos, sitios web, colaboraciones radiofónicas y programas televisivos. Al disminuir su capacidad de influir en la economía, los políticos se han sumado al coro con sus sugerencias, refrendadas por el Estado, sobre cómo educar a los niños.
Esta avalancha de consejos, junto con programas televisivos como Little House of Horrors que «arreglan» las familias disfuncionales con un solo episodio de una hora, refuerzan la idea de que educar a un niño es como preparar un pastel o cuidar un Tamagotchi, el objeto de compañía digital accionado: siga las instrucciones y acabará teniendo el niño de sus sueños. Mayores y con más estudios que nunca, los padres modernos también se sienten más inclinados a asumir un enfoque de «mejor práctica» ante la educación de los niños, convencidos de que la gestión, la pericia y la inversión adecuadas producirán resultados óptimos. Ello es particularmente cierto en el caso de las mujeres, que pueden terminar canalizando hacia la maternidad el mismo brío profesional que antes dedicaban a su trabajo. Si las madres que se quedan en casa convierten el cuidado de los niños en un Gran Trabajo para justificar la renuncia laboral, las que siguen trabajando hacen lo mismo para demostrar que conceden la misma importancia a la maternidad que a la oficina. El resultado final es la profesionalización de la tarea de padres en un grado inaudito en la historia, y un golpe devastador para la confianza de los padres. Tal vez por eso algunos padres contratan ahora los servicios de asesores para que convenzan a sus hijos de comer verduras o usar el orinal, enseñen a ir en bicicleta a sus niños de cinco años y acompañen a comprar ropa a sus adolescentes. Y tal vez también por eso algunas familias organizan regularmente en torno a la mesa de la cocina reuniones de estilo empresarial para evaluar el rendimiento y los objetivos de largo alcance.
En comparación, ser padre en el sentido tradicional ha pasado a verse como algo de aficionados, de segunda fila, o simplemente de vagos. ¿Cómo puede competir el juego de tocar y parar en el patio con un campus de béisbol dirigido por entrenadores titulados? Cuando no hay fiesta de cumpleaños sin un mago profesional y alguien que pinte las caras, ¿puede uno quedarse con juegos infantiles tradicionales y un trozo de pastel? ¿Y quién puede leer Harry Potter y el cáliz de fuego tan bien como Jim Dale en los audiolibros? Tal vez sepamos en nuestro fuero interno que las mejores cosas de la vida no cuestan dinero, pero cuando todos los demás se lo están gastando para sacar más partido tal vez resulte difícil no seguir la corriente. El otro día me sorprendí planteándome la contratación de un entrenador para que enseñara a mis hijos a manejar un bate de críquet.
Al mismo tiempo, la presión exige hacer felices a los niños. La idea romántica de que la infancia debe ser una época de juegos fue transformándose paulatinamente en la creencia de que la felicidad era un derecho de nacimiento de todos los niños. Si hoy se pregunta a cualquier padre qué desea para su descendencia, «que sea feliz» suele estar en los primeros puestos. Una estrategia para lograrlo consiste en repetir a cada momento a los niños lo bonitos, listos y maravillosos que son. Otra, en comprarles cosas. Además de hacernos sentir bien o menos culpables, gastar es también una buena manera de evitar conflictos. Casi la mitad de los padres decimos hoy a los encuestadores que queremos ser «el mejor amigo de mi hijo»,[16] y nada arruina tanto una amistad como decir no. En un mundo acelerado y estresado, ¿por qué echar a perder un precioso tiempo familiar discutiendo si hay que comprar un Kit Kat expuesto al lado de la caja del supermercado? Es mucho más fácil, mucho más pacífico, ceder a las peticiones reiteradas. Lo sé porque lo hago, y muy a menudo. Todo viaje familiar en coche está jalonado de paradas para repostar patatas o caramelos o bebidas o lo que sea para conseguir algo de paz.
Todos estos gastos han incidido en un aumento del precio de ser padres. Se estima que el coste de criar a un niño asciende hoy a los 300.000 dólares, que incluyen ropa, cosas para la casa, comida, transporte, salud, guardería y escuela, y eso sin contar la matrícula de la universidad. Una mujer que trabaje puede calcular que renunciará a más de un millón de dólares en ingresos si antepone la maternidad a la actividad laboral. Un reportaje de la BBC vinculaba recientemente la paternidad con el suicidio económico: «Las parejas podrían ser millonarias si evitaran la trampa de ser padres [la cursiva es mía] e invirtieran el dinero en otra cosa». ¿Es de extrañar, pues, que cuando, a pesar de todo, tenemos hijos queramos maximizar lo que obtenemos a cambio de nuestra inversión?
En esta última generación, el ansia de sacar lo máximo de nuestros hijos ha alcanzado su conclusión definitiva: ya no queremos sólo proporcionar la mejor infancia que el dinero pueda conseguir; también queremos vivirla. En un mundo donde la juventud es el Santo Grial, los adultos se comportan como Peter Pans actuales: leen Harry Potter, van en moto al trabajo, escuchan la banda 50 Cent en el iPod, permanecen en los bares hasta altas horas. Basta con ver cómo vamos vestidos. Mi padre no tuvo nunca sudadera ni vaqueros ni zapatillas deportivas: llevaba traje y corbata en el trabajo y camisa con cuello los festivos. Mi hijo y yo somos muy a menudo indistinguibles con nuestras bermudas, camisetas y zapatillas. He llegado a ponerme una gorra de béisbol al revés. Pasados los treinta. Sí, eran treinta y pocos, pero vaya. La brecha generacional ha sido sustituido por las marcas.
Esta desaparición de fronteras puede ser divertida para todos, pero al mismo tiempo deja a los jóvenes menos espacio para ser niños. Los parques destinados a practicar con el monopatín cerca de mi casa de Londres están repletos de hombres de más de veinte y treinta años, todos equipados con prendas de skaters aprobadas por Tony Hawk (famoso practicante de monopatín estadounidense) y exhiben todo tipo de destrezas con el monopatín. A los niños que se presentan con monopatines les hacen el vacío.
Cuando los adultos reclaman los símbolos de la infancia disminuyen las opciones de rebeldía. Las pruebas históricas indican que los niños crecen más sanos en sociedades que les conceden unos años para experimentar e incluso apartarse del buen camino. Pero ¿cómo puede rebelarse uno cuando papá se sabe al dedillo la lista de grandes éxitos y pone Kaiser Chiefs y Snow Patrol a un volumen tan alto que hace temblar la casa? ¿O cuando mamá se pone un piercing en el ombligo y va a clases de baile en barra? Hay dos soluciones. O bien se busca una forma más extrema de rebeldía, como las drogas, un desorden de la alimentación o practicarse cortes, o bien se prescinde de toda rebeldía: uno se conforma, se adapta al papel de Niño Dirigido y se convierte en otro ladrillo en el muro.
Debajo de esta fusión de las fronteras generacionales están la envidia y la nostalgia por las que a los adultos siempre les ha costado dejar en paz a los niños. Convencidos de que los jóvenes no aprovechan la juventud, nos arremangamos y nos ponemos a enseñarles cómo hay que hacerlo, o cómo querríamos haberlo hecho cuando nos tocaba. Por eso todas las culturas, todas las generaciones, han reimaginado la infancia para que responda a sus necesidades y prejuicios peculiares. Los espartanos ensalzaban al niño guerrero. Los romanos estimulaban el valor en los jóvenes. Los puritanos soñaban con niños devotos y obedientes. Los victorianos se cubrieron las espaldas, y al mismo tiempo que ensalzaban al niño fuerte y trabajador de los peores barrios, cargaron de sentimentalismo al niño inocente que permanecía en las casas de la clase media.
Hoy hemos acabado enredados en un embrollo de contradicciones. Queremos que la infancia sea tanto un ensayo general para una edad adulta llena de éxitos como un jardín secreto repleto de alegría y libre de peligros. Les decimos a los niños que tienen que «crecer» y nos irritamos cuando lo hacen. Esperamos que cumplan nuestros sueños y que sin embargo, de algún modo, se mantengan fieles a sí mismos.
El rasgo común es, por supuesto, que en ninguna época los niños han elegido su propia infancia. Los adultos han llevado siempre la voz cantante.
—En realidad no se ha tratado nunca de los niños —dice George Rousseau—. Siempre se ha tratado de los adultos.
Hoy parece tratarse de los adultos más que nunca. La pregunta es: ¿cómo podemos conseguir que la infancia trate más de los niños?