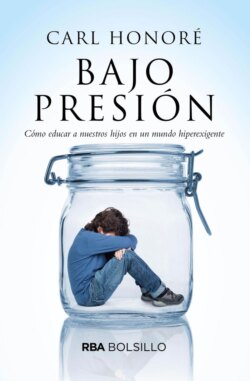Читать книгу Bajo Presión - Carl Honore - Страница 8
2
ОглавлениеPRIMEROS AÑOS: CUANDO LOS HITOS SE CONVIERTEN EN PITOS
«Si las cosas pudieran provenir de la nada, el tiempo no sería esencial para su crecimiento, para su maduración hasta la plena madurez. Los bebés serían jóvenes en un abrir y cerrar de ojos, y bosques completos brotarían de la tierra. ¡Ridículo! Sabemos que todas las cosas crecen, poco a poco, tal como debe ser, a partir de su naturaleza esencial.»
LUCRECIO, siglo I a. C.
Una ventosa tarde de principios de primavera, cuando Taipei se precipita según el ritmo de la jornada laboral, tal vez el lugar donde haya más nerviosismo en toda la ciudad sea la sección de padres de la librería Eslite. Cuando llego, más de una docena de personas, mayoritariamente mujeres, están hojeando algunos de los centenares de títulos. A parte de algún comentario en voz baja, reina un silencio ansioso. La educación de los niños es un asunto muy serio en la capital taiwanesa.
En Eslite exhiben libros de expertos occidentales y asiáticos, y los títulos reflejan la presión que sienten los padres en todo el mundo para poner al niño en una situación ventajosa. Un manual titulado Niños prodigio se vende mucho, igual que un libro delgado con el título de El genio en la cuna. Otra obra de éxito es Sesenta maneras de asegurar el éxito para su dotado niño. En un rincón veo a una elegante futura madre que hojea un volumen grueso. Hace una pausa para acariciar la cubierta y cierra los ojos para pronunciar lo que parece una plegaria silenciosa; a continuación desliza el libro al interior de su bolso Fendi negro y se va hacia la caja.
Voy a echar un vistazo al libro que ha encendido su imaginación. El título está concebido para que cualquier madre se suma en un estado de pánico: ¡El éxito de los niños depende en un 99% de la madre! En la solapa posterior hay una fotografía de la autora coreana con aire petulante, y es comprensible: tiene dos hijas estudiando en Harvard y Yale, y un hijo en la Harvard Business School.
La escena me remonta a cuando mi mujer anunció que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Cuando menguó la euforia, hicimos lo que hacen los padres de todo el mundo cuando hay un bebé en camino: fuimos a la librería local y empezamos a juntar nuestra biblioteca de manuales sobre la cría de niños. Como todos los demás, queríamos que nuestro bebé empezara la vida con muy buen pie.
Recuerdo un libro en particular. Trazaba mes a mes los hitos del desarrollo de los recién nacidos: mover la cabeza de lado a lado, sonreír, seguir objetos con los ojos, agarrar juguetes con la mano, experimentar con causas y efectos, etcétera. Yo no quitaba ojo a aquel gráfico. Si el niño se retrasaba respecto al programa, cundía el pánico. ¿Qué le sucede? ¿No somos buenos padres? ¿Hemos de consultar al médico? Análogamente, nada me hacía más feliz que ver a mi hijo por encima de la media, sobre todo si otro padre se daba cuenta. (Ya que lo preguntan, se dio la vuelta muy pronto.)
A nuestros antepasados les habría asombrado. A lo largo de gran parte de la historia, el desarrollo de los niños no fue una preocupación acuciante. Se acostumbraba encomendar a los recién nacidos a nodrizas o simplemente se les ataba a la madre mientras ésta se ocupaba de sus tareas. La muerte de un bebé era a menudo considerada menos trágica que la de otro niño. Michel Eyquem de Montaigne, el gran ensayista del Renacimiento, escribió célebremente: «Perdí dos o tres niños en la primera infancia, no sin pesar, pero sin gran aflicción».[17] Sí, es probable que la señora Montaigne lo sintiera algo más, pero aun así, esta declaración bastaría hoy para que los Servicios Sociales iniciaran una investigación.
Esto no significa que nuestros antepasados no sintieran la tentación de hacer que los niños crecieran un poco más deprisa. Algunos padres de la Europa medieval usaban cuerdas y marcos de madera con vistas a estimular a los niños para que anduvieran más pronto. Desde finales del siglo XVII, los cirujanos europeos trataron de acelerar el inicio del habla cortando los ligamentos de la lengua de los bebés.[18] Pero hace sólo cien años, a la mayoría de los padres seguía preocupándoles más si su hijo sobreviviría o no que si superaría los hitos del desarrollo antes de lo previsto. Sin embargo, con la caída de la mortalidad infantil y el aumento de las expectativas, el acento se fue poniendo en impulsar a los bebés hacia un inicio cognitivo relámpago.
Hoy es más fuerte que nunca la presión para empezar a trabajar antes de hora y así comenzar con ventaja. La ciencia ha demostrado que un bebé es la máquina de aprender más potente del mundo: más potente incluso de lo que se creía hace una generación. Sirviéndose de funciones de marionetas en las que desaparecen personajes, los investigadores han demostrado que los bebés son capaces de entender la idea de «permanencia de un objeto»[19] —que cuando mamá sale de la habitación no cesa de existir— ya a las diez semanas, no a los nueve meses como se creía antes. Un estudio de 2007 concluyó que los bebés pueden distinguir distintas lenguas simplemente observando el rostro del hablante.[20] En un experimento efectuado en Canadá, bebés de cuatro meses miraron un vídeo donde aparecía un adulto hablando inglés o francés, con el volumen bajado; cada vez que el hablante cambiaba de lengua, los bebés se despabilaban y prestaban más atención.
Todo bebé experimenta un Big Bang neuronal que establece la red de conexiones sinápticas que en años posteriores se ordenará y pulirá. Para sacar el máximo provecho de esta fase temprana de construcción cerebral, los bebés necesitan estímulos. Lo mismo se aplica al reino animal. En una serie de conocidos estudios, ratas criadas con otras ratas en una gran jaula llena de juguetes desarrollaron cerebros de mayor riqueza neuronal que los que se criaron solos en jaulas pequeñas y vacías.
El problema es que este tipo de indagación ha entrado en el torrente sanguíneo cultural en forma de decreto taxativo: cuantos más estímulos reciba su bebé, y cuanto más temprano, más inteligente será. Y si no se saca el máximo de este desarrollo neuronal temprano, la ventana de las oportunidades se cerrará de golpe a los tres años y ya puede decir adiós a la universidad. De ahí no hay más que un pasito a los altavoces que se sostienen pegados a la barriga y que llenan el útero de música «enriquecedora para las neuronas» o al cochecito I’coo Pico cuyo soporte iPod integrado permite al bebé oír canciones o vocabulario mandarín en movimiento, lo que convierte el paseo por el parque en una «experiencia multisensorial».
No está tan claro si este aluvión de estímulos surte efecto realmente. Los últimos avances en neurociencia indican que la cría humana no necesita más enriquecimiento que el que ya está contenido en la experiencia cotidiana de un niño normal, y que en lugar de ser una tabula rasa que espera pasivamente a que la llenen los adultos, los bebés están programados para buscar las entradas que necesitan para construir sus cerebros. Por eso la humanidad ha logrado criar niños durante miles de años sin teléfonos móviles electrónicos ni DVD de Baby Einstein. ¿Y esas ratas inteligentes criadas en entornos enriquecidos?[21] Bueno, antes de correr a llenar la guardería con tarjetas de ayuda pedagógica y pantallas de plasma, piense en el último hallazgo que se ha hecho público de ese sondeo: ninguna cantidad de enriquecimiento ha producido en modo alguno ratas con mejores cerebros que los que se criaron en la naturaleza.
Claro está que algunos niños crecen en un entorno familiar que les deja en inferioridad de condiciones para la escuela. Un estudio general de la Universidad de Londres siguió a 15.500 niños nacidos entre 2000 y 2002 en varios ámbitos sociales.[22] Cuando los niños cumplieron tres años, los descendientes de padres licenciados en la universidad, más proclives a llenar el hogar de libros, cuentos y charlas, iban diez meses por delante de los de padres menos preparados en lo concerniente a vocabulario, y un año por delante en la comprensión de formas, tamaños, colores, letras y números. Los programas adicionales tempranos pueden ayudar a los niños de hogares menos privilegiados a salvar esta diferencia. Pero eso no significa que todos los demás necesiten apuntarse también, ni que acumular estímulos pueda mejorar las conexiones básicas del cerebro. John Bruer, autor de El mito de los tres primeros años y presidente de la Fundación S. McDonnell, que financia estudios en la ciencia del cerebro, rechaza de plano la creencia de que una mayor cantidad de estímulos produzca mejores cerebros: «La idea de que se puedan proporcionar más sinapsis a fuerza de estimular más al niño carece de base científica».
Lo cual no nos impide seguir intentándolo. Cuando unos investigadores averiguaron en los años noventa que escuchar Mozart mejoraba el razonamiento espacial de los universitarios, surgió toda una industria basada en la afirmación de que inundar la guardería de conciertos para piano podía representar un estímulo para el cerebro de los niños. La idea resultaba tan atractiva que a finales de los noventa y principios del siglo XXI, los hospitales del estado de Georgia enviaban a todos los bebés a casa con un CD titulado «Cree la Capacidad Cerebral de su Bebé a Través del Poder de la Música», que contenía piezas de Bach, Händel y Mozart. Hoy todavía se pueden comprar álbumes y DVD que anuncian el denominado efecto Mozart. El único problema es que el efecto Mozart es una absurdidad. En 2007, el Ministerio de Investigaciones alemán encomendó finalmente a un equipo de grandes neurocientíficos, psicólogos, pedagogos y filósofos que analizara todas las investigaciones realizadas con relación a este fenómeno. Concluyeron que, suponiendo que escuchar piezas de Mozart mejore el razonamiento espacial-temporal (y no todos los estudios lo han demostrado), el efecto no dura más allá de veinte minutos. Y lo que es más, el equipo alemán no halló ninguna prueba de que escuchar música clásica afine en modo alguno el cerebro del bebé.
Una interpretación errónea de la ciencia, combinada con las expectativas desorbitadas, también impulsa muchos intentos condenados al fracaso de enseñar lenguas extranjeras a los bebés. Indagaciones de los años noventa que demostraban que los bebés poseen una capacidad única para aprender cualquier lengua hicieron que los padres se lanzaran en tropel a comprar cintas de casete Berlitz con la esperanza de convertir a sus recién nacidos en minipolíglotas. No funcionó. ¿Por qué? Porque los bebés sólo sintonizan con una lengua cuando la oyen regularmente hablada por una persona de verdad. En experimentos más recientes, bebés expuestos sólo a DVD en lenguas extranjeras o cintas de audio o juguetes bilingües no absorbieron nada: ni una palabra ni una expresión, ni un solo sonido. Tampoco llegaron a la escuela con más ganas de conjugar verbos franceses o de identificar símbolos mandarines. Conclusión: los bebés, para aprender, necesitan una conexión humana y práctica, no estímulos artificiales.
¿Significa eso que la respuesta está en las clases de lenguas extranjeras con profesores de la vida real? En todo el mundo, padres ambiciosos inscriben a sus hijos en cursos de inglés a edades cada vez más tempranas. En toda Asia, niños que todavía no tienen soltura en su lengua nativa se pasan horas matándose con el abecedario. En la otra dirección, padres occidentales aflojan la mosca en niñeras que hablen chino y clases de mandarín para sus hijitos. Mi vecino lleva a su hijo de dos años a clases de mandarín todos los sábados por la mañana.
—El chino es el futuro —dice—. Cuanto antes empiece, mejor.
Pues también depende. Las investigaciones demuestran que, para llegar a ser bilingües, los niños necesitan estar expuestos a una lengua extranjera como mínimo durante el 30 por ciento de sus horas de vigilia. Esto implica clases de inmersión adecuadas o pasar una gran parte del día hablando la otra lengua con un progenitor o una niñera, o con otros niños en una guardería. No significa meter una hora de instrucción en mandarín entre la gimnasia y el viaje para hacer las compras el sábado por la mañana.
—Lo cierto es que no hay ninguna manera fácil de aprender una lengua: hay que vivirla, estudiarla, leerla, comerla y respirarla —dice Ellen Bialystock, una experta en bilingüismo de la canadiense Universidad de York—. Habría que proporcionar siempre a un niño la experiencia lingüística más rica que sea posible, pero ésta debe tener sentido en el hogar: no puede ser artificiosa, no puede ser una tarea más en la lista de jaleos paternos. —También resulta que el hecho de no aprender una segunda lengua en los primeros años no implica toda una vida de monolingüismo—: El aprendizaje de lenguas es un poco más difícil conforme pasan los años, pero no hay prueba alguna de que una oportunidad se cierre para siempre a una edad determinada —dice Bialystock—. La gente puede aprender lenguas durante toda la vida. El modo de aprenderlas cuenta más que el cuando.
Y no es así sólo con las lenguas. Los últimos sondeos indican que el cerebro continúa desarrollándose mucho después de los primeros años, y que para la mayoría de conocimientos y destrezas no hay una «ventana decisiva» que se cierre para siempre en el tercer aniversario.
El balance final parece ser que la memorización en los bebés es a menudo absurda, y hasta puede ser contraproducente.[23] Las destrezas adquiridas por la fuerza con frecuencia tienen que ser aprendidas de nuevo posteriormente. Un profesor de música londinense cuenta el caso de una niña a la que sus padres empujaron a dominar el violín desde los tres años. La niña descolló entre sus compañeros, pero a los seis años su técnica se deformó tanto que tuvo que dedicar meses a reaprender lo más básico.
—Lo peor fue que los demás niños, que habían tocado al nivel que les correspondía, cogieron el ritmo y la dejaron atrás —relata el profesor—. Fue un caso clásico de la liebre y la tortuga.
Un exceso de estímulos puede interferir en el sueño, necesario para que los bebés procesen y consoliden lo que han aprendido durante las horas de vigilia. Cuando los padres se ponen nerviosos en relación con los hitos, cuando dedican más tiempo a cultivar a su bebé que a reconfortarlo, también éste puede estresarse. Si se inunda el cerebro infantil de hormonas de estrés como la adrenalina y la cortisol, el cambio químico puede ser permanente con el tiempo y dificultar el aprendizaje o el control de la agresividad en la vida posterior, así como aumentar el peligro de depresión.
Así, ¿cuál es el modo correcto de tratar a un bebé? La pregunta en sí ya es tramposa. Por mucho que deseemos que la ciencia nos proporcione una guía minuciosa para los primeros años, el conocimiento incompleto que tenemos del desarrollo cerebral lo hace imposible. Aún más, todos los niños y todas las familias son diferentes, lo que significa que jamás podrá haber una sola receta para criar un bebé.
Sin embargo, hay algunas pautas claras. Una, que a todos los bebés les convienen las interacciones individuales con abundante contacto visual. Repetidos estudios han demostrado que los contrastes fuertes y los colores fascinan a los bebés, y precisamente eso es lo que encuentran en el rostro humano, con su complejo y cambiante paisaje de arrugas, ángulos, grietas y sombras. Un bebé que escrute la cara de su padre y descifre las emociones y expresiones que apuntan en ella lleva a cabo el equivalente neuronal de los ejercicios gimnásticos de Jane Fonda. Un vídeo educativo, un móvil electrónico con lucecitas o un póster con dibujos blancos, negros y rojos no pueden competir con ello. Basta fijarse en cómo, a falta de chismes y cachivaches, un padre y una madre se relacionan con su bebé: le miran a los ojos, sonríen, lo acarician, adoptan expresiones faciales exageradas, le hacen cosquillas, pronuncian palabras m-u-y lentamente, le dan besos, imitan sonidos. Tal vez no parezca mucho en comparación con las emociones más vistosas del lenguaje de signos para bebés, pero es en verdad una conversación rica y estimulante, y no hace falta un especialista que enseñe a hacerlo porque nos sale naturalmente a todos. Además de ser una fuente de alegría y asombro, esta charla elemental, esta interacción amorosa entre padres y bebés ayuda a formar el córtex prefrontal de este último, la parte «social» del cerebro que gobierna la empatía, el autocontrol y la capacidad de leer señales no verbales de otras personas: las destrezas que los maestros consideran las más importantes para salir adelante en el jardín de infancia y después. Los expertos coinciden en que establecer un vínculo fuerte con uno o más cuidadores es la piedra angular de todo desarrollo infantil y todo aprendizaje posterior. También puede inmunizar a los niños contra el estrés para toda la vida.
Y tal vez este mensaje empieza a calar. En todo el mundo, expertos en desarrollo infantil dan el mismo consejo a padres preocupados e impacientes: todos los niños se desarrollan a una velocidad distinta. Los primeros años cuentan mucho, pero no son ninguna carrera. Dedique menos tiempo a tratar de enriquecer a su bebé y más a conocerlo. Confíe en su intuición en vez de imitar lo que haga en el patio de recreo cualquier mamá perfecta.
Algunos padres están aprendiendo estas lecciones a base de golpes. June Thorpe se encargó durante más de una década de preparar eventos de alto copete en Miami, Florida. Después de dar a luz a los treinta y seis años, se tomó la maternidad como si de la organización de un congreso se tratara. Elaboró un rígido programa de comidas, descanso, yoga, masaje y juegos interactivos para su bebé, Alexia, y lo pegó en la puerta de la nevera. «Quería crearle hábitos lo antes posible, para que empezara bien», recuerda Thorpe. El problema fue que aquellos hábitos no eran adecuados para Alexia, que siguió despertándose varias veces por la noche y tardó más de lo habitual en sentarse sola. En las tertulias matutinas, Thorpe se sentía fracasada al oír que otras madres se jactaban de lo bien que dormían sus niños, de lo pronto que empezaban a gatear y de la facilidad con que aceptaban la comida sólida. Empezó a considerar la maternidad como una tarea aburrida, desmoralizadora y sin perspectivas.
Todo cambió de golpe cuando descubrió la blogosfera. Thorpe encontró escritos de multitud de madres estancadas en la misma rutina, y de muchas que habían salido del atolladero a fuerza de crear su propio camino. Llegó a la conclusión de que la condición de madre se da de todos los modos y formas posibles, y que tratar de seguir las normas o el programa de otra persona puede volverla tediosa y frustrante, y en última instancia eliminar la parte más fascinante y gratificadora de ser padre: conocer a tu hijo. En otras palabras, no hace falta ir corriendo a esas sesiones de yoga para bebés ni pasarse horas tratando de que la casa parezca una fotografía a toda página de una revista de decoración. Que los demás se vayan a paseo. No hay nada malo en pasarse la tarde tendidos en la cama, abrazados, dando el pecho, adormeciéndose y despertándose a medias como en un duermevela. A veces se pasará gran parte de la noche intentando en vano que el niño deje de llorar, y tampoco hay nada malo en ello.
—Cuando miré más allá de mi círculo social, me di cuenta repentinamente de que no era la única para quien la presión de ser una supuesta supermamá estaba convirtiendo la maternidad en una lata —dice Thorpe—. Y creo que, además, Alexia captaba mi nerviosismo.
Así que cambió de táctica. Decidió hacer caso de sus instintos. Eso significaba dejar a un lado los programas, los gráficos de desarrollo y los DVD interactivos, y permitir que Alexia se amamantara y durmiera cuando quisiera. Madre e hija no asistían a clases de yoga para bebés, sino que echaban un sueñecito juntas en el gran sofá del salón, rodeadas de cojines blandos y animales de peluche.
A Thorpe le encanta el nuevo plan. Es menos parecido al trabajo, y ella se siente mucho más cerca de Alexia, más capacitada para interpretar sus estados de ánimo y necesidades. Alexia empieza a dormir toda la noche.
—Parece más satisfecha ahora que no trato de obligarla a ser lo que considero que debe ser un bebé —dice Thorpe—. Y yo estoy más satisfecha sabiendo que no tengo que encajar en lo que otros consideran que debe ser la mamá perfecta. Lo importante es lo que resulte adecuado para Alexia y para mí.
Edward Hardy, padre primerizo, alcanzó la misma conclusión respecto a su hijo Emmanuel. Desde el primer momento él y su esposa rechazaron de plano los gráficos de desarrollo en la pared, las actividades estructuradas y los aparatos de estimulación de bebés. En cambio, mantuvieron su actividad de padres en un nivel reducido y simple. Fueron a parar a la papelera los prospectos que anunciaban clases de yoga y de lenguaje de signos para bebés y los catálogos repletos de DVD de Baby Einstein.
En los primeres meses, Hardy, que trabaja como escritor técnico en Londres, dedicaba mucho tiempo a las actividades básicas con Emmanuel: bañarlo, vestirlo, cambiar los pañales, calmarlo, acariciarlo y darle de comer. Los viajes de día a una zona de juegos segura en Watford no compensaban las molestias que comportaban: el precio, el viaje, la tensión y la interrupción de los hábitos de descanso de Emmanuel. Hardy prefería llevar a su hijo en un saco portabebés a los columpios o el parque del barrio. También se pasaban horas sentados en un café cercano, donde Emmanuel se distraía con sus juguetes, mordisqueaba trocitos de tostada y flirteaba con las camareras.
—Para algunos, todo esto puede ser muy aburrido y previsible, pero lo cierto es que le ofreció un entorno cambiante con muchas cosas que ver y estímulos diversos —dice Hardy—. Y nos ofreció mucho tiempo para estar juntos sin más, conociéndonos.
Hardy reconoce que hubo momentos de aburrimiento, que a veces le habría apetecido irse al museo Victoria and Albert o a algún otro del centro de Londres. Pero sobrellevar el tedio ha resultado fructífero:
—Antes de que tuviéramos a Emmanuel, creía que los bebés eran aburridos —dice Hardy—. Pero al pasar tiempo con ellos y conocerles, percibes cualquier cambio minúsculo que experimentan, cada detalle de su evolución y desarrollo, y descubres que son fascinantes.
Hardy tiene una relación muy cálida y tranquila con Emmanuel, que ahora es un niño de cuatro años despierto, feliz y muy curioso. El padre lo atribuye al mucho tiempo que han pasado juntos sin más en vez de perseguir hitos de desarrollo.
—¿Es posible que lo que lleve a los padres hasta tales extremos de ambición sea la culpa? ¿Que, por algún motivo, ya no haya bastante con un niño que juega en una caja de arena de la zona de recreo del barrio? —se pregunta—. Lo que aprendí es que hay una correlación inversa entre el esfuerzo que pones —dinero, organización, estrés— y los beneficios que recoges. He terminado por creer que las cajas de arena del barrio son mágicas.
La moraleja del cuento: para los bebés, menos es a menudo más.
Desde luego, esto no significa que los hitos del desarrollo no tengan ningún papel. Pueden ser cruciales en la identificación de la reducida minoría de niños que requieren una intervención temprana. La clave es tomárselos como pautas generales y no como un horario diario escrito en tablas de piedra. La investigación indica que los padres poseen un instinto digno de toda confianza para saber cuando algo es claramente negativo para el bebé, sobre todo cuando se apartan de la vorágine competitiva.
En lo concerniente a qué deben hacer los niños en los primeros años, el juego es más importante que ir a la caza de hitos. Juego es una palabra muy connotada hoy en día. En una cultura de adicción al trabajo y de carreras, parece casi una herejía: un placer vergonzoso, una excusa para la indolencia o para perder el tiempo. Pero el juego es mucho más que lo que ocurre cuando dejamos de trabajar. En su forma más pura, es un profundo modo de comprometerse con el mundo y con el yo. El juego verdadero es espontáneo, incierto: nunca se sabe adónde va a llevar. No consiste en ganar o perder, ni en alcanzar un objetivo o hito. Desafía todos los instrumentos de nuestra cultura basada en los grandes logros: metas, agendas y resultados susceptibles de ser medidos.
Los artistas siempre han sabido que una mente proclive a jugar puede desentrañar los secretos más valiosos, y que los niños entienden los juegos mejor que nadie más. Pablo Picasso se refirió a su necesidad de permanecer en un estado similar al del niño para pintar. Henri Matisse observó que las personas más creativas tienen siempre «un espíritu de aventura y una afición a jugar tremendos». Incluso en el más riguroso mundo de la ciencia, un examen de los límites parecido a un juego, una aceptación casi infantil de la incertidumbre y la negativa a dejarse encasillar por la idea de otros sobre el modo correcto de hacer las cosas son a menudo el primer paso hacia las ideas «eureka», los relámpagos de genio que cambian por completo el mundo. Sir Isaac Newton comentó una vez que «tengo la impresión de haber sido sólo como un niño jugando en la orilla del mar, de haberme divertido de vez en cuando al encontrar un guijarro más liso o una concha más bonita de lo habitual, mientras el gran océano de la verdad se extendía ante mí por completo desconocido». Albert Einstein lo expresó de modo aún más diáfano: «Para estimular la creatividad, hay que desarrollar la inclinación hacia los juegos y el afán de reconocimiento, ambos propios de los niños».
Si los adultos pueden hacer volar la mente jugando como niños, ¿qué significa el juego para los propios niños? Pues resulta que mucho. Las más recientes indagaciones científicas sugieren que los juegos libres son una parte esencial del crecimiento, y no sólo en los humanos. También juegan los mamíferos. Todos aquellos retozones combates y persecuciones que los lobeznos y los cachorros de león despliegan en los documentales sobre naturaleza parecen obedecer a un propósito. Los mamíferos jóvenes gastan del orden de entre el 2 y el 3 por ciento de su energía en juegos: tal vez no parezca mucho, pero los biólogos evolutivos dicen que es un gasto demasiado grande para no ofrecer alguna compensación. Y por añadidura el juego puede ser peligroso: casi el 80 por ciento de muertes entre las focas jóvenes se produce cuando las crías están demasiado ocupadas retozando para advertir la presencia de un depredador.
Así pues, ¿qué obtienen los animales a cambio de una gran cantidad de esfuerzo y riesgo? Pues al parecer, los juegos pueden ser el modo en que la madre naturaleza nos hace inteligentes. Se ha demostrado que los mamíferos que juegan más, como los delfines y los chimpancés, tienen los cerebros más grandes. Según una teoría, los mayores cerebros son más sensibles a los estímulos del medio, y por consiguiente, necesitan jugar más a fin de ponerse a punto para la edad adulta. Estudios efectuados con gatos, ratas y ratones han determinado que el momento en que más juegan es justo cuando sus cerebros son más elásticos.[24] «Lo más probable es que, cuando juegan, los animales estén dirigiendo su propia unidad cerebral», dice John Byers, un destacado experto en juegos de la Universidad de Idaho. Los escáneres muestran además que el cerebro humano se enciende con mucha más intensidad y extensión que lo que se esperaba durante los juegos.
¿Significa esto que privar de juegos a los niños obstaculiza su creatividad y capacidad de aprender? La respuesta directa es que nadie lo sabe a ciencia cierta porque todavía no se han hecho las indagaciones suficientes. Estudios efectuados en animales sugieren que el déficit de juegos se hace sentir luego. Los científicos han averiguado que las crías de rata privadas de juegos[25] tienen más pequeño el neocórtex, la parte del cerebro que controla las funciones superiores como la percepción sensorial, el razonamiento espacial, las órdenes motoras y (como mínimo en los humanos) el lenguaje. Y al cabo de los años tienen menos capacidad para relacionarse. Los niños con diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad muestran síntomas similares.
Lo que parece claro es que el juego es un impulso básico para los niños. Dedican la friolera de un 15 por ciento de su energía a jugar, y casi parece que sea para ellos una necesidad física. Recuerdo que mi hijo volvía corriendo a casa de la guardería a la hora de comer para retomar un cuento fantástico que había tenido que interrumpir por la mañana. Incluso cuando las circunstancias son adversas, los niños encuentran un modo de jugar. Las descripciones de la vida en las fábricas victorianas nos hablan de niños trabajadores que se escabullían de las máquinas para chutar un balón, contarse cuentos o permitirse un rato jugando al escondite. Trabajé durante un año con meninos da rua, o niños de la calle, en Fortaleza, una ciudad costera del empobrecido noreste de Brasil. Para aquellos niños, una típica infancia occidental era algo que sólo habían entrevisto en la televisión. Vivían en favelas, o chabolas, donde escaseaba la comida y la violencia estaba a punto de aflorar a la superficie. A las cuatro y a las cinco de la madrugada salían a la calle para ganarse la vida como limpiabotas o lavando coches. Durante gran parte del tiempo los meninos mantenían una fachada de pilluelo callejero y de hastío, pero a veces emergía el instinto de jugar. De repente dejaban las herramientas para jugar a fútbol con una lata de Coca-Cola vacía o al corre que te pillo. Hasta jugaban al bingo sirviéndose de cartones improvisados y piedras. Era en aquellos momentos de juego, o al abandonar las responsabilidades y los estragos del mundo adulto, cuando más felices se sentían los meninos: entonces recordaban que eran niños.
De momento, parece evidente que jugar tiene muchos efectos beneficiosos para los niños. Les permite crear mundos imaginarios donde pueden enfrentarse a los miedos y ensayar papeles de adultos. Como si fueran pequeños científicos, conciben teorías acerca del mundo —la Tierra es plana o todos los hombres con barba son magos—, y después las ponen a prueba y las revisan. Jugar en grupo sin adultos que dirijan el espectáculo enseña a los niños a intuir los sentimientos de otras personas y manejar la frustración y las concesiones que forman parte de las relaciones humanas. Basta con observar cómo un par de niños de tres años construyen una casa con ramitas del jardín. Reúnen material, negocian cómo montarlo, crean reglas, discuten sobre quién coloca qué y dónde. En los juegos libres los niños también empiezan a descubrir sus propios intereses y pasiones, sus puntos fuertes y débiles.
Nigel Cumberland, que antes trabajaba como cazatalentos, ahora prepara a jóvenes prometedores en Hong Kong. Resulta que muchos nuevos reclutas parecen unos fenómenos sobre el papel pero en persona carecen de chispa, de conciencia social y de agallas. Prefieren que se les dé órdenes a agarrar un problema por el cuello y resolverlo con un destello de brillantez. Cumberland lo atribuye a que de niños se les arrebataron los juegos.
—Si los pequeños pudieran jugar más, habría mejores ingenieros, mejores directivos y más inspiración en el lugar de trabajo —dice—. Si se le niega a un bebé o a un niño de entre uno y dos años la oportunidad de jugar, y después se le lleva al jardín de infancia, donde compite y se le juzga en todo momento, nace el miedo, y esto crea una falta de disposición a asumir riesgos. El resultado, adultos aburridos.
El juego no es más que una versión natural del aprendizaje más estructurado que se produce en la clase, e incluso puede poner los fundamentos para la lectura, la escritura y las nociones elementales del cálculo aritmético. En un estudio preparado por Herbert Ginsberg, catedrático de psicología y educación en la Universidad de Columbia, examinó a ochenta niños. Concluyó que dedicaban el 46 por ciento de sus juegos libres a contar, explorar formas y modelos y distribuir objetos en grupos: matemáticas básicas, en otras palabras.
Para aprender letras y números, un niño debe antes entender que las cifras y los caracteres son símbolos que denotan cantidades y sonidos. Eso no se adquiere repasando letras en libretas de Kumon: se comprende mediante los juegos y las relaciones sociales que los acompañan.
—Si pedimos a un niño que ponga la mesa y hable de ello —dice Anna Kirova, experta en educación de la primera infancia en la Universidad de Alberta—, un plato por persona, un tenedor por persona, y que las cucharas van con los tenedores... bueno, esto es correspondencia de uno a uno. O podrían hacer coincidir piedras con ramitas, da igual. Lo que conservan es el concepto general de hacer coincidir e igualar.
El siguiente paso consiste en dar el salto a la conexión de números con cantidades y letras con sonidos.
El principal inconveniente de los juegos infantiles es que, desde la perspectiva de un adulto, se parecen demasiado a hacer el vago. Este prejuicio se remonta hasta muy atrás. Cuando en 1840 abrió sus puertas en Alemania el primer kindergarten, o jardín de infancia, del mundo, su fundador, Friedrich Froebel, fue objeto de burlas por sugerir que los juegos formaban una parte esencial del desarrollo infantil, y los críticos demolieron su libro. Hoy, aunque hablemos de la importancia de jugar porque queda bien, a menudo no nos atrevemos a darle rienda suelta. Queremos acorralarlo y cuantificarlo, doblegarlo para que se adapte a nuestros objetivos y programas, asemejarlo un poco al trabajo. Ello no quiere decir que los mayores deban abstenerse de participar en los juegos de niños. Nuestra aportación es crucial, pero más que nada como caja de resonancia o fuente de sugerencias amables. Esto significa dejar que los niños pequeños jueguen como les plazca.
Son más los padres que atienden a este llamamiento. Marta Hoffman, que pertenecía a un grupo de acción antes de quedarse en el hogar para cuidar de su bebé en Washington, empezó jugando con su bebé, Theo, como si de un juguete se tratara. Se tendía en el suelo, según aconsejan los expertos, pero no podía reprimir el impulso de llevar el mando. Si Theo estaba construyendo una torre con bloques de madera, Hoffman estaba a su lado, recogiendo las piezas que caían y enderezando la estructura final para que se pareciera a la de la caja. En la playa siempre le llenaba el cubo con agua y le restauraba los castillos de arena. «Sabía que era ridículo, pero no lo podía evitar», cuenta Hoffman. Todo cambió al recorrer a un especialista en terapia de familia para que averiguara por qué a Theo, que entonces casi tenía tres años, le costaba jugar con niños de su propia edad. Cuando trataba de completar un rompecabezas de madera que representaba animales de granja, su madre le guiaba hacia todas las piezas correctas. Después la madre elegía otro rompecabezas para que lo montara. El terapeuta quedó horrorizado:
—Se me quedó mirando y dijo: «¿Quién está jugando de veras aquí, usted o su hijo?» —explica Hoffman—. Era la llamada de alarma que necesitaba.
Hoffman decidió tomárselo con más calma. Sigue poniéndose a cuatro patas para jugar con Theo, pero no cada vez que él quiere coger un juguete. Y cuando juega con el niño, domina el impulso de guiar todos sus movimientos y arreglar sus trabajos manuales.
—Me cuesta porque soy una perfeccionista y quiero lo mejor para él, pero básicamente tenía que quitarle presión —dice—. Un niño tiene que jugar a su manera sin que su mamá se entrometa constantemente.
Unos pocos meses después, Hoffman me envió un mensaje de correo electrónico para comunicarme que Theo se lleva mejor con los de su edad, y ella disfruta mucho más jugando con él ahora que ya no trata de optimizar todos los momentos que pasan juntos.
La ciencia nos está diciendo de muchas maneras que no nos ahoguemos en un vaso de agua. El hecho de que la infancia sea una época de una plasticidad cerebral única no significa que un bebé necesite una estimulación permanente, o que sufra daños irreparables si se le deja llorar un rato en la cuna mientras se atiende a quien llama a la puerta. Tales momentos de frustración pueden ser en realidad el primer paso para aprender que estar solo no es el fin del mundo y que las cosas no siempre van según se habían planeado. El aburrimiento da a los niños el espacio para percibir los detalles del mundo que les rodea —la mosca que zumba en la ventana del dormitorio, el modo en que el viento agita las cortinas—, y les enseña a aprovechar y llenar el tiempo. Lo que es más, ahora sabemos que, al contrario de lo que creía John Locke, los bebés no son pedazos de arcilla cuyo futuro dependa por completo del trato que les dispensen sus padres. Todos nosotros nacemos con un plano genético único que tiene un papel fundamental en la formación de nuestra inteligencia, temperamento y capacidades. En otras palabras, que un niño aprenda a hablar temprano puede deberse, no a que sus padres hayan dedicado muchas horas a manejar las cartulinas, sino a que sus genes le hayan predispuesto a conquistar el lenguaje de muy pequeño.
Algunos expertos sostienen ahora que los compañeros, los maestros y la comunidad tienen una mayor importancia de lo que se creía antes. Otros sugieren que lo que los padres son —su educación, ingresos, edad, inteligencia, hábitos de lectura— tiene una influencia mucho mayor en cómo salgan los niños que lo que hagan los padres. Después de consultar una gran cantidad de datos y estudios longitudinales para su libro Freakonomics, Steven Levitt y Stephen Dubner concluyeron que a menudo la educación no puede doblegar a la naturaleza. «En este aspecto, un padre autoritario se parece mucho a un candidato político que cree que las elecciones se ganan con dinero, cuando en verdad todo el dinero del mundo no puede hacer ganar a un candidato que no caiga bien a los votantes, sin ir más lejos.»
En resumidas cuentas: es una equivocación creer que todo lo que hagamos como padres deja una marca indeleble, para bien o para mal, en nuestros hijos, ni siquiera en los primeros años. Los padres tienen una importancia enorme, desde luego, pero que un niño salga adelante no depende en un 99 por ciento de la madre, y tampoco del padre, puestos a hablar claro.
En marketing hay un antiguo refrán que dice que la mitad de la publicidad funciona, pero no sabemos qué mitad. Hasta cierto punto, cabe decir lo mismo de la tarea de los padres. La cuestión es qué hacer con este conocimiento. Se puede utilizar como un motivo para obsesionarse con todos los incidentes de la vida y el desarrollo del niño, por si acaso. O uno se puede relajar un poco, sabiendo que los momentos en los que el niño no se está enriqueciendo ni regodeando con la atención de usted, momentos de aburrimiento incluso, son una parte natural del crecimiento. Y que dedicar toda la energía a alcanzar el siguiente hito lo antes posible es a menudo una pérdida de tiempo y puede llegar a ser perjudicial.
—Te quitas un peso de encima —dice Hoffman al valorar ahora su función— al saber que no tienes que dedicarte al bebé en todo momento. Ahora tengo que encontrar un jardín de infancia que tenga planteamientos similares.