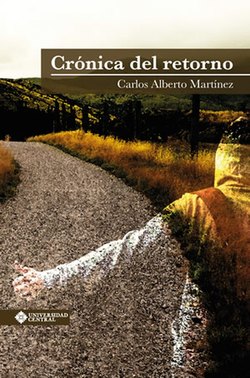Читать книгу Crónica del retorno - Carlos Alberto Martínez Mendoza - Страница 8
ОглавлениеEn el umbral: año 2016
No fue fácil decidirme. Lo pensé y planeé durante cuarenta años, desde esa misma mañana que emprendí viaje hacia un corregimiento de nombre extraño: Tacasaluma. Año 1976. Bien sabía que por esas ciénagas sin límites había navegado en canoa el caballero de Palencia don Antonio de la Torre y Miranda: fundador y refundador de pueblos, hombre culto y fino, amigo cordial de don José Celestino Mutis, el sacerdote, médico y sabio gaditano. Y ahora, salvando cuatro décadas erizadas, me hallaba, como si nada, recogiendo los pasos. El pueblo estaba envuelto en una ligera niebla que bajaba del cerro de Maco. En las cocinas de algunas casas techadas de zinc corrugado no había bombillos encendidos, pero se podía presentir el ruido de calderetas y el zumbido del agua dormida en los tinajones de arcilla. Era mi pueblo, era mi gente; había sido mi pueblo, había sido mi gente. Mísero vagabundo sin equipaje era yo, con solo un atadillo de dos camisas a cuadros y un pantalón de terlenka, extraño e incómodo supérstite de mis días de estudiante en la Escuela Vocacional Agrícola, cuando me afanaba por ser la cabeza y el corazón de los campos colombianos. No cabía en él, pero lo llevaba conmigo como única prueba de mi oscura y casi despojada pertenencia a una comunidad de hombres y mujeres hechos ex profeso para la chanza y la fiesta. Dejé el pueblo una tarde de agosto del año 1976. El picó de Licho Lora asperjaba las duras canciones que Villa y Zapata y sus tropas de guerrilleros solían escuchar en los vagones de viejos trenes sonámbulos, desde Cuernavaca a Ciudad Juárez. Ahora, en esta madrugada fresca, todo estaba en silencio. Ni un quiquiriquí de gallo, ni un ladrido de perro, ni un rebuzno de burro ni un relincho de caballo. Las gentes dormían y las calles estaban en penumbras, con escasas bombillas asediadas por polillas y zancudos. Había viajado en flota, desde Latacunga, al pie del Cotopaxi, y me había bajado frente a un puesto de artesanías. Un quiosco estaba despierto, pero su propietario dormía sentado en una mariapalito. En el sueño y desde el sueño parecía inofensivo, inocente. Le moví las rodillas y emergió del sueño como quien bracea desde lo profundo de un pozo. Era viejo, de piel arrugada y ojos turbios, pero seguía siendo, casi despierto, un hombre bueno, desaprensivo. Le pedí un café negro y una carimañola, y él me sirvió el café negro y calentó la carimañola en un viejo horno microondas. “Es domingo ya”, me dijo, y entonces caí en la cuenta de que un domingo había salido del pueblo, sin despedirme, sin dar visaje, como un ladrón. Sabía bien el café negro, quizá del viejo Almendra Tropical de mis tiempos de lugareño; sabía bien la carimañola recalentada, grasosa, de buena yuca harinosa, como un pan, como solía decir mi abuela Dionisia, la de los ojos azul de metileno, la misma que estrechara la mano huesuda del general Rafael Uribe Uribe, por allá en Jesús del Río, antes de que buscara acomodo en los rasgos del coronel Aureliano Buendía y se instalara en los predios del mito. Pagué con un billete reluciente, una provocación a esa hora de la madrugada y en ese quiosco de latas herrumbrosas y techo cónico que imitaba los tipis de los siux. Resolví hacerle compañía al viejo. El tiempo parecía girar en redondo.
Recogiendo los pasos: 1968-1976
Creo que me quedé dormido y entonces empezó a desenrollarse mi pasado. Volví a la carretera, di un rodeo y me adentré por una calle empedrada con esmero. Era un viaje al pasado, a mi pasado, y sin querer estaba ahora en la vieja y entrañable calle de las Flores rumbo al camellón de piedras pulidas, como recién sacadas del río, y los vecinos, mis vecinos remotos, los Quiroz Castellar, los Estrada Castellar, los Caro Matera, los Ramírez Herrera, los Contreras Zabala, los Anillo, los Castellar Velásquez, los Caro, habían imbricado sobre el barro aún fresco, tal cual se imbrican las escamas de un enorme pez marino. Siempre se le dijo el camellón y, ahora, sobre las guijas filosas y pulidas por los peatones y los cascos de las bestias de carga, no sabía si eran las mismas de mi infancia o un espejismo de la nostalgia. Sentí su dureza bajo mis zapatos de hevea y me sentí, después de cuarenta años de azares, pisando tierra firme. La niebla se había disipado y los gallos empezaron a cantar aún soñolientos, y los perros ensayaban extraños ladridos lobunos. Desde ese promontorio de piedras finamente sembradas en el centro de la calle, vi la casa de bahareque, techada con palmas amargas: mi casa sin ventanas, con su enorme portón de madera pintada de verde que giraba morosa y mañosa sobre sus goznes. Presentí la sala de piso de tierra apisonada, la lámpara a querosene y sus escupitajos de luz rojiza, los taburetes de vaqueta y un par de mariapalitos siempre meciéndose en vecindades de las paredes encaladas. Supe que el espectro de la abuela seguía allí, con su calilla y la candela hacia adentro, con el dorso de su lengua prieta y sus encías sin dientes, mirando sin ver un punto en el horizonte, quizá un recuerdo de su infancia de bollos limpios, sopas de candia, motes de guandúes y sancochos de carne salada. Presentí a mi madre lavando el arroz en una artesa de madera de guayacán y vi la pequeña cascada, blancuzca y fresca, empozarse en la batea. Pude ver o entrever las hamacas guindadas en los horcones de la cocina. Una de esas hamacas de cinco libras, tejidas hilo a hilo por mi hermana menor, tenía mi nombre en letras góticas, y yo sentí la urdimbre y la trama bajo mi peso. Era domingo ya, y los domingos se desayunaba con riñones guisados, café con leche y yuca cocida atollada en suero salado. Tuve la precaución de alejarme del camellón de piedras y traspasar el puente de madera que se extendía intacto y firme, con su techo de zinc de dos aguas, sobre un caño de aguas color café con leche que a esa hora transportaban palitroques y muñecas evisceradas, basura y algunos muebles inservibles. Sentí bajo mis pies el zumbido de las aguas. Supe que caería una llovizna dominguera, y así fue. Bajo la llovizna casi tibia seguí hacia la plaza principal. Frente a la iglesia en forma de caney, busqué una banca y me senté. Me dolían no los pies, sino los zapatos. En su suela de hevea habían quedado las marcas de las piedras del camellón y el olor a tierra recién mojada. Ya había feligreses frente a la iglesia y a lo lejos avisté al sacerdote español Javier Ciriaco Cirujano Arjona, con sus cabellos canos, menudo y enérgico, invitando a la misa en el puro frente del busto de Simón Bolívar, su enemigo mortal.
En pocos días yo cumpliría doce años y tendría que confirmar mi fe católica. Ya estaba decidido que mi padrino de confirmación sería Juan Ramírez Herrera, vecino de toda la vida, próspero comerciante de mantequilla, irascible como un tití, servicial y rebelde. Desvié la entrada de la iglesia y caminé por una calle cubierta de fina arena. Olía a pan fresco, era el pan recién horneado de la panadería de don Lilo. Frente al portón, abierto, estaba don Benedicto Barraza Herrera, don Bene, con su sombrero fino, de ala recogida, sus gafas oscuras, de corbatín y vestido de paño, la encarnación de la rectitud moral y el patriotismo en este pueblo de infieles y sarracenos encubiertos. Cursaba mi penúltimo año en el Instituto Rodríguez, regentado por el profesor José Domingo Rodríguez Bustillo, hijo y heredero de don Pepe, José Domingo Rodríguez Castañeda, muerto el año anterior. José Domingo hijo era un hombre menudo y recio, puro pelo y pellejo, como él mismo solía decir, y al día siguiente, un lunes, tendría que leer en voz alta y para el colegio en pleno, reunido en el aula múltiple, “De los Apeninos a los Andes”, del libro Corazón, de Edmundo de Amicis. Sabía casi de memoria pasajes extensos del cuento y debía prepararme para no llorar a moco y baba frente a mis condiscípulos y el cortejo de profesores y profesoras, sentados en semicírculo frente a la masa estudiantil, hecha un ovillo de miedos y risas ahogadas.
Años atrás habría estado allí entre los profesores don Adolfo Pacheco Anillo y el mismísimo don Pepe, viejo normalista, severo, de labios siempre salpicados de nicotina y con una sentencia a lo Catón entre dientes. Reparé en mi atuendo: vestía de pantalones cortos, de caqui, con un delgado cinturón de cuero de hebilla de plata, abarcas tejidas y una camisita a rayas verticales con dos bolsillos en su parte superior, atezada de almidón y olorosa a jabón de pino. Peluqueado al rape, “rambao”, en la peluquería de Manuel Trujillo, de ojos rapés y mirada esquiva (así me veo captado por la cámara de Miguel Manrique), recitaba para mí pasajes del cuento y me sentía feliz bajo la llovizna teñida de sol. El trompo me molestaba en el bolsillo trasero del pantalón. Había gutes o gallinazos en lo alto del cielo, fijos como acentos circunflejos, y resolví dar un paseo por el frente de mi colegio y el almacén de Genaro Lentino. Al filo del mediodía la plaza principal estaba animada, con sus quioscos atestados de gentes comilonas. Había sorbetes de frutas, raspaos y artesas, poncheras llenas de carimañolas y buñuelos, patacones y chicharrones floreados como girasoles. A las tres de la tarde, en esta plaza amplia, flanqueada por las casas de dos y tres plantas de los principales del pueblo, llegaría una delegación del Movimiento Revolucionario Liberal y allí estarían mi hermano mayor, mi próximo padrino de confirmación Juancho Ramírez, el profesor José Domingo, Miguel Simón Ortega, Blas Panza, Pedro Navarro, el doctor Barrios, Alberto Carmona, Miguel Buelvas, Julio Lora y campesinos que estaban despabilándose y descubriendo la cara oculta de las cosas.
Es un patio amplio, limitado por una cerca de alambre de púas clavado sobre estacas de cardón. Del corazón de esa tuna se extrae el corazón de más adentro, duro, de color blanco ceniciento, que sirve para hacer las gaitas. Desde siempre he escuchado el festivo y endiablado sonido de las gaitas, tocadas por los mejores gaiteros del mundo. Asimismo, me he dormido escuchando el sonido triste del acordeón, de la guacharaca y la caja de cuero de chivo, bien templado, con su caja de resonancia y cuñas de fina madera. Tengo la música en el estómago, que tiene, de casualidad, la forma de una gaita de otras latitudes, una gaita gallega, como solía explicarnos don Pepe, mientras el salón de clase se llenaba del canto de los gallos de pelea y el humo de sus puros recién llegados de La Habana o Santiago. “Iré a Santiago…”. En el centro del patio está plantado un tamarindo; en duermevela permanece, prodigando su cosecha de vainas marrones, agridulces, más agrias que dulces por la lenta y persistente asimilación de los orines del burro que está sogueado a su sombra, meditabundo, a veces con ínfulas de garañón, con los lomos llenos de mataduras, triste solípedo abandonado a su suerte de asno en uso de mal retiro. El abuelo Nicolás plantó el árbol, mi padre Nicolás compró el burro y lo vio envejecer bajo la sombra del tamarindo. Mi hermano mayor le pica caña de azúcar y se la riega con miel de purgas; a veces le desgrana una docena de mazorcas secas y lo ve comer como comen los ancianos desdentados, con cautela, moliendo con parsimonia. Es un burro culto, un auténtico proletario, que, a veces, a altas horas de la noche, rebuzna para sí mismo (tiene sigilo de cuadrúpedo conspirativo) La internacional o El turbión, con música de El pirata que navega en los mares. Es un burro bueno, paciente. Mi hermano le lee, a la prima noche, cuando el pueblo se recoge sobre sí mismo y las gallinas buscan las ramas de los guácimos y los matarratones, las citas de el Libro rojo de Mao, y el burro parece asentir con la cabeza. Los rebuznos del burro y el cacareo y el quiquiriquí de las gallinas y los gallos de mi casa son verdaderas arengas. Algo han aprendido en estos años convulsos.
Hay buganvilias y astromelias, begonias y matitas de té, paico y yerbabuena. Mi madre prepara infusiones de fruta de pava, toronjil, verbena y anís estrellado para la tos; veo la espalda de mi padre y la luz de la lámpara que culebrea por su piel blanca; mi madre le coloca las ventosas y él se siente aliviado de sus malos aires. Estirado sobre la lona de una cama de tijeras, con manchas de sangre de pulgas y chinches, mi hermano lee aprovechando los últimos espasmos de luz solar que se cuelan por las hendijas de la puerta falsa. Son las cinco de la tarde y los campesinos empiezan a llegar de sus parcelas, sobre sus asnos y mulos cargados de yucas y ñames y leña y mazos de hierba guinea. En un rincón de la alcoba principal, la única, está un baúl de fina madera de caoba; en él descubro una fotografía oval, en sepia, de mi abuela Dionisia; también está su cédula de ciudadanía: parece muerta, de ojos cuajados, pelo arisco y abundante, grave, como tiene que ser; parece una ahogada perpleja, casi asustada. Hay relicarios y la concha de un caracol marino que conserva en sus vericuetos la música de los cinco mares. Me gustan sus pizcas de oro pálido, sus estrías, y sobre todo el ruido del mar, como un temporal, íntimo, que se acercara hasta mi oído. Hay billetes de baja denominación: en uno de ellos, está Simón Bolívar y, en otro, el general José María Córdoba; hay monedas antiguas, de níquel o cobre, o de plata desvaída; dedales, ovillos de lana verde y fucsia; escarabajos disecados y unos cascabeles de un viejo crótalo diamantino que le regalara a mi abuela el curandero del pueblo, de apellido Olivera. Solo faltan el Santo Grial y la Clavícula de Salomón. En un cajón de pino guardo las Cien lecciones de historia sagrada, de Juan Scavia, el Manual de urbanidad de Carreño, el venezolano, el mismísimo padre de Teresita Carreño, y el Catecismo del padre Gaspar Astete, en preguntas y respuestas. Fueron mis lecturas de niñez, pero ahora, en estos precisos momentos, han cedido su puesto al Libro rojo y a las obras escogidas en cuatro tomos, de Mao, y a Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovski.
En un rincón del patio de Juana Herrera de Ramírez se yergue un mamoncillo, árbol generoso y fecundo. Hasta mi patio llegan sus ramas cargadas de frutos de piel dura, de un verde de mamoncillo y carne color carne, de semillas blancas y grandes. No es mucho lo que se come, pero se come con deleite. El caño de aguas negras —el cañito, dicho familiarmente— ha excavado las raíces del viejo mamoncillo y ha formado una acogedora caverna. Allí suelo refugiarme para leer los libros prohibidos. Por esta parte del pueblo cunden las ideas subversivas. Se respiran conspiración y utopía. La mitad del pueblo, bautizado en honor al padre de don Antonio de la Torre y Miranda, don Jacinto, es una especie de zona roja, casi liberada, una base de apoyo de las mismas que fundara, en el norte de la inmensa China continental, el Ejército Popular de Liberación por allá en los treinta del siglo xx. Antes de la idea maoísta, un par de artesanos, Blas Panza y, otro, Elías, italiano el primero, montemariano el segundo; carpintero y ebanista el primero, zapatero remendón el segundo, inculcaron en mi hermano mayor las ideas anarquistas y socialistas. Después llegaron los emisarios del “compañero” López Michelsen, y casi enseguida los adelantados del recién creado Partido Comunista (marxista-leninista-maoísta). Recuerdo bien al doctor Roberto Púa Fernández y a un joven jipato de ademanes sobrios y finos como de director de orquesta o intérprete del chelo, de nombre Bernardo Ferreira Grandet, alto, patón, que llevaba consigo, como una cruz, un teodolito. Un poco después llegó Leopoldo Herrera, ya hecho un experto en armas; había pagado el servicio militar en pueblos del interior del país y se le pegó un risible acento cachaco o paisa, que hacía las delicias de los niños como yo.
Leopo llegó al pueblo y desde su arribo, al tocar en el portón de zinc de su casa del barrio Pénjamo, fue una risotada continua.
—¿Quién anda? —Se escuchó la voz de su madre.
—Un verraco… —él contestó.
—Tírenle unas tusas o algo de lavaza —respondió la madre.
En el pueblo, “verraco” no era más que un cerdo, cochino o marrano, puerco por su afición a los excrementos o al fango. Leopoldo Herrera era un verraco: había sido amigo del doctor Tulio Bayer y estuvo enrolado en la aventura del Vichada y detenido unas semanas en la base militar de Apiay al lado de Bayer y Tanque, su compañera. Llegó a San Jacinto con una navaja suiza, cortesía del médico manizalita que, a esas mismas horas, estaría aterrizando en Bruselas, en calidad de asilado político. En el mismo macuto que perteneciera a Bayer, Leopoldo encaletó años después Carta abierta a un analfabeto político y San Bar: vestal y contratista, ambas de Ediciones Hombre Nuevo.
Blas Panza tocaba la guitarra y entonaba las canciones de Pedro Infante y Jorge Negrete, con su acento gutural calabrés. Tenía libros y los prestaba sin usura. Era amigo del maestro Romeo, empastador de libros y por ello sus libros estaban finamente empastados. En la sala de su casa había un retrato al carboncillo de Giuseppe Garibaldi y una fotografía de Antonio Gramsci. Leía un viejo tratado de Eliseo Reclus y un libro de pasta dorada de Erricco Malatesta. Después de terminar mis estudios en el Instituto Rodríguez e ingresar a la Escuela Vocacional Agrícola (eva), dejé Corazón, de De Amicis, y me convertí en aplicado lector de Malatesta. Don Blas Panza me regaló El extravío de la razón, de Charles Fourier, y a mi hermano le hizo entrega, en mi presencia, de Ibis y Flor de fango, de don José María Vargas Vila. Nuestro destino, sobre todo el mío, empezó a joderse sin remedio.
Mi padre sembraba tabaco. Mi familia cosechaba al final del año tabaco en rama que solo servía para pagarles las deudas a los corredores y a los tenderos. Mi hermano jornaleaba, pero sus sesos estaban día y noche en la revolución. Sus ojos permanecían catorce o más horas diarias sobre las líneas de los textos de Mao y uno que otro folleto de Marx o Lenin, de los cuales recuerdo El manifiesto comunista y A los pobres del campo, del renano y del joven de Simbirsk respectivamente. Un normalista, devenido en filósofo y estratega, y dos abogados, también devenidos en filósofos y teóricos, fueron nuestros maestros lejanos. Porque teníamos un maestro cercano, a la mano, de uso doméstico: el profesor Carlos Rafael Estrada Pacheco, llamado Rafa Pacheco, sin más, o el profe Rafa. Jocoso y dicharachero, fiestero, de baja estatura y largos alcances, fornido, nos inició en la lectura de El Capital, de Marx, en una bella edición de Editorial Progreso (Moscú) de pasta dura. Solo recuerdo el olor a pitahaya y a piñuelas maduras, el calor entre los trupillos, las zarzas y los aromos, y la voz pausada del profe Rafa explicándonos el primer capítulo del primer tomo, del cual no pudimos pasar en todo un año de lectura aplicada. Cuando terminaba Pacheco su explicación, comenzaba la suya Adalberto Chamorro Tovar, otro profesor, y esta vez se trataba de Pedagogía del oprimido, del nordestino Paulo Freire.
San Jacinto era, y lo es, un pueblo de artesanas y artesanos, de músicos, de gente creativa y creadora. Mi padre capaba marranos y retornaba los huesos luxados a su lugar cierto; cazaba zainos y morrocoyos y era bueno para la cocina. Mis hermanas menores aprendieron a doblar tabacos y tejer hamacas, y a mi casa solía ir un viejecito oloroso a pachulí, con sus dedos adornados de finos anillos y sortijas, en busca de los puros. Mi primo Arturo Vásquez Martínez compraba las hamacas. Mis hermanas fiaban el hilo en la tienda de Nayib, un árabe con ojos de árabe y manos de árabe, y las ropas se compraban a cuotas en el almacén de Genaro Lentino, después convertido en una escuela de banquetas. En mi infancia había escuelas de banquetas y yo hice mis primeros estudios formales en la escuela de la seño Cristia (Cristiana Nicolasa Pereira), y recuerdo siempre a sus hijas y a su esposo Homero, porque por ese tiempo descubrí, en una panadería de una dama de San Juan Nepomuceno, un ejemplar ilustrado de la Ilíada. Pero nunca quise ser Aquiles, sino Héctor: desde ese tiempo primordial mis afectos estuvieron del lado de los sitiados y vencidos. Aprendí a devanar el hilo para las hamacas al lado de mi abuela Dionisia. La abuela se dormía con el quejido del devanador y yo seguía la faena hasta bien tarde de la noche. Pero después me olvidé del devanador y comenzaron las llamadas tareas revolucionarias. Me gustaba detenerme al frente de una casa de tapia pisada, a la salida del pueblo, rumbo a la hacienda Cataluña, por ese tiempo invadida (“recuperada”) por medio centenar de campesinos. En la pared, una mano había escrito: “Por la memoria del padre Camilo, ¡No vote!”. Los militantes del nuevo partido eran antiimperialistas, antioligárquicos, antirrevisionistas, antielectoreros y, a veces, llegaban militantes que eran todo lo anterior y, además, anti…oqueños. Porque llegaban “intelectuales” de diversas universidades y colegios de Medellín, Manizales, Pereira, Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Eran seres extraños, envueltos en una atmósfera de ausencias, de ojos miopes, de lentes culo de botella, que hablaban en susurros y apenas si comían o bebían. Eran eremitas de ciudad, en franco proceso de bolchevización. Iban al campo a comer como los campesinos, a vivir como los campesinos, a pensar como los campesinos, porque, en el pensar del joven Mao del Informe de una investigación del movimiento campesino de Junán, el ojo del campesino jamás se equivocaba. Iban a depurarse de las toxinas pequeñoburguesas, a echar callos en sus manos finas y a andar decenas de leguas por esos andurriales de Las Palmas y Bajo Grande, por los caminos que en el mito recorriera el coronel Aureliano Buendía, el derrotado de treinta y tres batallas.
Mi abuela paterna tuvo un pequeño negocio de bollos limpios y con ello levantó la parentela. Mi padre fue el mayor de los siete y mi tía Elena, la menor. Recuerdo, entre gallos y medianoche, a mi abuela Regina Venecia y a mis tías paternas Rosa, Lucila, Clotilde y Elena; a mis tíos Miguel y Manuel, los fugitivos, y Julio, el suicida. Tengo patente a mis primas por el lado paterno y casi no recuerdo nada de una finca al pie del cerro de Maco, en el occidente, por un lugar mítico llamado Matambal, y su trapiche en la niebla y el frío y los panelones incrustados de coco y anís que eran una delicia. Y sé que esa finca se la quedó el tío Pedro, el mismo que ostentaba una verruga en el mentón y que tenía una frente amplia y despejada como la del Mao convertido en el gran timonel de la Revolución china. Supe también por esos años del final de mi niñez que el tío Pedro había sido liberal gaitanista; en los días locos del 9 de abril de 1948, su casa había sido incendiada por las turbas que comandaba un tal Dimas Solano, una especie de Laureano Gómez, el Monstruo. Pero Dimas era solo un “lobito”, como suele decírseles a las lagartijas en el pueblo. Tuvo su época estelar durante la larga noche de la violencia de los conservadores en el poder contra los liberales sin el poder. Mi abuelo Nicolás fue baleado en una tómbola durante unos carnavales, y desde entonces mi padre se convirtió en el sostén de la familia. Con sus manos construyó la casa de bahareque y la techó de palmas amargas. Construyó una cocina amplia con una hornilla y un tanque de abastecimiento de agua siempre llena de gusarapos. Recuerdo el golpe del tarro de avena Quaker al zambullirse en el agua sonámbula y los pequeños bichos, como espermatozoides, en su marcha curvilínea hacia la boca sedienta. Me gustaba el olor del agua estancada y dormida, la caricia del tarro de avena en los labios y el sabor a taruya y bledo. Era una vida rústica, sobre una tierra rústica, entre gentes rústicas, de manos amplias y bocas frescas que no mezquinaban ni la risa ni el saludo.
Terminé con honores mi paso angustioso y taquicárdico por el Instituto Rodríguez e ingresé a la Escuela Vocacional Agrícola, en donde desarrollé un liderazgo problemático y febril como el siglo xx del Cambalache, de Santos Discépolo. Fui expulsado, y después retorné, al cabo de un año y medio, a mi destino, que ya estaba marcado con hierro candente desde las primeras lecturas de La madre, de Gorki, y la acerada novela de Ostrovski. Todos los jóvenes como yo, de abajo, sin futuro a la vista, queríamos ser como el Pável Vlásov de La madre y, asimismo, queríamos que nuestras madres fuesen al final como Pelagueia Nílovna. Nadie quería un padre como el truhán y bebedor de Mijaíl Vlásov. Por ese tiempo supe que mi hermano, durante el tiempo que estuvo fuera del pueblo, había subido a los Llanos del Tigre y había contribuido a sentar las piedras miliares del Ejército Popular de Liberación, que ya en 1969 me lo figuraba grande y bien armado, capaz de desmontar al mismísimo emperador con su cohorte de “señores de la guerra”, mandarines y shenshí malvados. Los cuatro años finales de la década del sesenta del siglo xx fueron definitivos y de denso aprendizaje, siempre en la cresta de la ola, en el ojo del huracán, aleteando entre torbellinos con alas de azogue. Se fueron apilando los libros en la mesa del comedor porque ya habían colmado el cajón de pino, que en otros tiempos me había servido de banqueta en la escuela de la seño Cristia. Llegaban cajas repletas de revistas Pekín informa y China reconstruye, monografías acerca de la Gran Marcha de los veinticinco mil li y, por supuesto, las obras finamente empastadas de Mao. Me gustaba la tersura de las hojas, el marcapáginas de seda roja y la foto del camarada Mao protegida por una hoja de fino celofán. Seguramente en esas traducciones al español había colaborado uno de los padres fundadores del moir, Héctor Valencia Henao, quien había llegado a la capital china en septiembre de 1964 y había sido testigo de excepción de la Revolución Cultural, que restituyó al Gran Timonel en el poder por algunos años perdido.
Mi hermano mayor volvió a casa más hermético que de costumbre; sus pies pequeños estaban cubiertos con botas de cuero sin pulir y desde esa tarde se encerró en el cuarto a leer. Creo que estuvo un par de meses leyendo; apenas comía algo o tomaba un café cerrero y volvía a lo suyo. Después fueron llegando como náufragos los compañeros, aves raras, escapadas de puro milagro de la primera campaña de “cerco y aniquilamiento”. Llegaban con las alas rotas y desplumadas, paranoicos y algunos en los delirios de las tercianas contraídas en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. Llegaban a unas de las estribaciones de San Jerónimo, a los Montes de María, de clara resonancia novotestamentaria. Aquí habría de nacer el Mesías que anunciara el profeta Isaías. Había muerto tres años antes en su primer combate el padre Camilo y dos años atrás, el comandante Ernesto “Che” Guevara. No había muchas simpatías por el segundo, porque los nuevos adalides de la idea revolucionaria abogaban por un partido y un ejército y un frente, todo bajo el mando del primero. Y el Che era un foquista y Camilo, un ingenuo que se había dejado seducir por un ignorante llamado Fabio Vásquez Castaño.
Al pueblo llegan las negras de San Basilio de Palenque, San Cayetano y María la Baja. No se sabe nada aún de María la Alta, un pueblo espectral o un espectro de pueblo que creyó fundar don Antonio de la Torre y Miranda pero que nunca emergió a la superficie de los mapas. Hay, pues, una cartografía de misterio, solapada y en esos territorios invisibles transcurre la otra vida de estos pueblos. Y llegan las negras con sus alegrías con coco y anís, deliciosas y a veces empalagosas bolas de millo, y también las poncheras llenas de bocachico frito o los bollos de yuca y los enyucados y las carimañolas y los patacones y las bolas de ajonjolí y de tamarindo rociadas de azúcar blanco. Y suena la tambora y Antonio “Toño” Fernández toca la gaita, y el mundo es una bacanal. En cada cocina, en cada patio, bajo los almendros y los mangos, se prende el fogón de leña y toda esta parte del Barrio de Abajo, a la vera de la laguna la Bajera, huele a lumbre, a sancocho, a pescado frito y arroz con coco. El viento trae los primeros acordes de La pava congona, de Andrés Landero, y entonces cada lugareño comprende que valió la pena nacer al pie del cerro de Maco y mecerse en la hamaca grande que tejiera Adolfo Pacheco, mi profesor de aritmética e historia sagrada, ¡quién lo creyera!
La casa está situada a una cuadra de la laguna la Bajera, un cuarterón de agua mansa, tapizada de taruyas de dos metros o más de profundidad. Al frente de la laguna está la tienda y vivienda de Joaquín Chamorro y Mayito Tovar, los padres de Freddy, quien ha tenido la buena ocurrencia de darme en préstamo Cien años de soledad. Al lado de la tienda de Mayito, al oriente, está la casa-tienda de Néstor Martínez y, al lado de la cantina de Luis Lora, está Licho, serio, barrigón, fumador empedernido, pero abstemio como todo buen cantinero. Allí llegan los campesinos, allí toman hasta emborracharse, de allí salen sin lana, enronquecidos de corear los corridos y rancheras del México insurgente, con los oídos taponados de los falsetes de Miguel Aceves Mejía y los arpegios de Cuco Sánchez: “De piedra ha de ser la cama, / de piedra la cabecera, / la mujer que a mí me quiera, / he de quererla de veras”. Salen mansos, casi avergonzados. “Y con esta gente”, dice mi hermano, de pie en el vano de la puerta, “vamos a hacer la revolución, vamos a tumbar al gobierno y construir un nuevo país”. “Con esa gente”, confirma Joche Tapias, un campesino recio, siempre montado en su asno blanco y remolón llamado el Proletario. Esa será, entonces, la primera tarea: organizar esa masa indócil, disipada, que no va, sino que la llevan. Para eso han ido llegando, de uno en uno, de dos en dos, los jóvenes estudiantes del Meisel, del inem, del José Eusebio Caro, de la Universidad del Atlántico, de esa ciudad arenosa que cada uno de ellos lleva cosida a sus entrañas. Y alguna noche, baja de la flota Brasilia un joven rubio, estudiante del Fernández Baena, de Cartagena, y dentro del morral trae la obra poética completa de César Vallejo, y yo me hago al libro, y el libro se hace mío, porque ese joven generoso duerme a mi lado en una fina hamaca bordada que ha salido de las manos mágicas de mi hermana Graciela Isabel. Y ya somos amigos y cofrades y leemos a dúo: “Hay golpes en la vida tan fuertes... Yo no sé”. Y casi, casi al mismo tiempo, cae en la sala una bella dama sincelejana de nombre Ester, que me regala un poemario de Otto René Castillo, el poeta mártir guatemalteco, y por unos meses dejo a Mao dormir su sueño de hijo del cielo en el fondo del cajón de pino.
La casa, mi pequeña y cálida casa embutida y repellada con boñiga de vaca, el ombligo del mundo, fue el lugar preferido de los nuevos cofrades. Estoy sentado en un taburete de asiento y espaldar de vaqueta, y huele a nuevo el cuero recién curtido. Desde lo alto de la pared oriental me vigilan las almas del purgatorio; veo las lenguas de fuego que lamen los cuerpos desnudos, cuerpos hechos para consumirse en las llamas. Es una simple alegoría. Y así estamos nosotros, a punto de morir calcinados en las llamas para resurgir como cuerpos gloriosos. Habrá que ganar la limpieza a través de profundas inmersiones en las obras de Mao. Apoyo los codos en la mesa de cedro, dote de boda de mi hermana Ana, la menor, la díscola, adicta al trabajo y al baile, de risa fácil y dientes finos y blancos. Mi madre lava la ropa con jabón de pino, y no porque sea de pino, sino porque viene en cajas de pino. Esas mismas cajas servirán en los patios del viejo corral de esclavos llamado Guanabacoa, en las goteras de La Habana, como tamboras en las ceremonias de ñáñigos y santería. Con una regla y un lápiz Eagle, de un suave color amarillo canario, subrayo las frases de Sobre la práctica. Es un texto puntilloso, de frases cinceladas en el papel con esmero y buen gusto; cada dos o tres párrafos se vuelve sobre la idea principal y así, en una especie de espiral, se va desenvolviendo, siempre hacia arriba, el pensamiento del joven guerrillero, discípulo del filósofo Mo-Di, del siglo v antes de nuestra era. Me imagino al escritor sentado en un sillón mullido, en una gruta penumbrosa, arrugando el entrecejo y asperjando el humo que se hace volutas sobre su cabeza. Muy cerca, a discreta y respetuosa distancia, sonriente, lo observa y custodia la camarada Chiang-Qing. Me gusta esa pareja, me gusta ese ambiente rústico, esa cueva horadada en el loes, allá en Yenán, primera base de apoyo, primera zona liberada, después de la Gran Marcha de los veinticinco mil li.
Al principio los jóvenes se reunían en grandes grupos hasta de veinte o más, siempre por las noches, con sigilo, en el patio de Gerardo Ramírez y Juana Herrera, los padres de Payo, Juancho, Gerardo, Manuelito y Néstor… Todos ellos aplicados discípulos del joven Manuel, nuestro Emanuel ya anunciado por Isaías. Después los grupos se fueron reduciendo y multiplicando, en un proceso drástico de compartimentación. Nos fuimos volviendo serios y distantes, con un aire de ausencia, siempre en pos de asuntos de gran monta, y dejamos atrás, bien atrás, aun cuando hiciera parte sustancial e íntima de nuestra manera de ser, el jolgorio, inclusive la risa y la chacota. Había que pensar en todo momento en los héroes caídos, en las persecuciones que habrían de venir, en la tortura, en la desaparición forzada, en el frío de la lluvia en las madrugadas gélidas, en las largas caminatas cerro arriba hasta coronar las cimas o confundirse en la selva espesa, al amparo del silencio, en la sola compañía de la soledad. La guerra pasó a ser el elemento por excelencia, el tema de conversación, de discusión. Todos éramos pichones de guerreros, prospectos del Ejército Popular de Liberación (epl), una de las tres varitas mágicas de que hablaba Mao: primero el partido, segundo el frente patriótico y tercero el ejército del pueblo. Y el pueblo era una entidad inabarcable, ubicua, inasible, como el mismo Jehová del Viejo Testamento. Todo se hacía por el pueblo, todos los desvelos y trajines se proponían complacer a esa misteriosa y enigmática, esfíngica, entidad. El pueblo era infalible. En rigor, nunca supimos si éramos o no parte de ese pueblo elegido, si merecimos de veras pertenecer a él. Porque en cada nuevo amanecer comenzaba la prueba, y la prueba seguía al día siguiente y no había un término al final de los trabajos y los días. En cualquier momento podíamos flaquear y ser indignos del pueblo o simplemente colocarnos contra él. El Yo pecador tomó la forma, en una oscura metamorfosis, de crítica y autocrítica, y los más vivos de entre los vivos se apresuraban a autocriticarse para frustrar las críticas —censuras— de los jefes o los más veteranos. Y cualquiera podía entrar a saco en la intimidad de la persona, porque no había —era impensable e inaceptable— intimidad, vida íntima, interioridad. Se vivía, pese a la prédica de la compartimentación y el sigilo, en una especie de exterioridad: siempre expuestos, exhibidos como en un cambalache, y nuestra alma se podía escrutar, porque todos virtual y realmente éramos escrutadores de almas. Había que estar siempre de ánimo, en buena disposición para servir al pueblo y, para ello, había que inspirarse, noche y día, inclusive durante el sueño, en el médico canadiense Norman Bethune. Asimismo, había que leer siempre “El viejo tonto que removió las montañas”, una leyenda extraída por Mao de El libro de la perfecta vacuidad o Lie-Zi.
Después de cuarenta años de pesquisas pude hallar en el capítulo “Tang Wen: preguntas de Tang”, parágrafo 3, la leyenda, porque el camarada Mao tuvo la precaución de no señalar la fuente. Por ello sé que las montañas Taixing y Wangwu ocupan una superficie de setecientos li y su altura alcanza los diez mil ren. Puedo decirles que es un li, pero lo de ren se los quedo debiendo. Esas montañas, sigue diciendo el Lie-Zi, se encontraban situadas al sur de Jizhou y al norte de Heyang. En la montaña del norte vivía Yu gong. Tenía cerca de noventa años y su morada tenía enfrente ambas montañas. Estas suponían para él un obstáculo enojoso, pues en sus desplazamientos debía dar un gran rodeo. El anciano Yu gong reunió a sus hijos y nietos, y les propuso remover esas montañas. La mujer, siempre la mujer, con los pies plantados sobre la dura realidad, le dijo que eso era una tontería. El anciano dijo que esas montañas no crecían y que cada piedra que se les sustrajese las reducía inexorablemente. Primero, dijo, comenzarán mis hijos, después los hijos de mis hijos y los hijos de estos… Al ver la terquedad del anciano, el espíritu portador de la serpiente temió que Yu gong consiguiera su propósito y fue con chismes al emperador de Jade. Pero este, conmovido, ordenó a los hijos de Kua E que transportaran sobre sus espaldas las dos montañas, una al este de Shuo y la otra al sur de Yong, y cada montaña es custodiada por una serpiente. Desde ese día no hay montes que obstaculicen el camino entre el sur de Ji y la ribera del río Han. Téngase en cuenta que el ideograma yu tolera la traducción al castellano de “tonto”.
Naturalmente, no era preciso saber estas cosas para entender el texto de Mao. La perseverancia era una de las virtudes del revolucionario. No había que desesperar: tarde o temprano, iluminados por la leyenda del anciano Yu gong, terminaríamos por desmontar al emperador, que cada cuatro años, para el caso colombiano, cambiaba de nombre sin perder su esencia. Porque había una esencia, una naturaleza permanente: los malos eran siempre malos, pues esa era su naturaleza, y los buenos, buenos. Como en los cuentos infantiles, ningún malo al principio podía devenir en bueno al final. Se alimentaba un pensamiento maniqueo, de simples antinomias inamovibles, a pesar de las constantes lecturas de las cuatro tesis filosóficas, después ampliadas a cinco. La primera y la segunda tesis ya se encuentran en el final del primer tomo de las obras escogidas de Mao: “Sobre la práctica” y “Sobre la contradicción”. Pero eso de la identidad de los contrarios, de que lo bueno tiene en sí algo de malo y al revés, nunca pudo aceptarse, porque esto podría comprometer el odio de clase y dar al traste con la lucha de clases misma, razón de ser de nuestro mezquino paso por este mundo. El odio de clase era el estado de ánimo ideal, motor de la lucha contra toda forma de explotación económica, opresión política y dominación ideológica. Porque, bien se ve, éramos explotados, oprimidos y dominados por una clase que compendiaba todo lo malo habido y por haber.
Ricos, magnates, grandes empresarios, inclusive grandes terratenientes o ganaderos, megacomerciantes, en el pueblo no los había. Pero cualquiera que tuviera unas cuantas hectáreas de tierra para ganadería que nunca fue extensiva o laborable, lista para ser arrendada, nos venía bien como “enemigo de clase”. Había sí, cómo no, godos y visigodos y ostrogodos, sin que a las derechas pudiéramos establecer los matices y los grados. Había reaccionarios, y reaccionario podía ser el indiferente o burlón que se encogía de hombros ante los argumentos de los cofrades. Solo había un comunista del viejo partido, pero alguna vez le tocó algo de la lotería y se olvidó no solo de hacer regaderas de latón, que era su oficio, sino de las ideas comunistas. Por ello, alguien, claramente ofendido, escribió con alquitrán en una blanca pared del barrio Loma del Viento: “Un pueblo con hambre no compra lotería, ¡se organiza y lucha!”. La revolución era la solución para todos los males; significaba, ni más ni menos, no una revolución, sino poner arriba lo que estaba abajo y abajo lo que estaba arriba: un giro de ciento ochenta grados. Se soñaba con que algún día la tortilla se volviera y que los de abajo comieran pan y los de arriba mierda. Había que limpiar el camino de abrojos; tumbar la maleza y hacer una gran pila y meterle fuego; después la ceniza cumpliría su labor de abonar y, sobre ese campo, se podía roturar y sembrar. Y así se hacía en los primeros días de mayo, cuando llegaban las lluvias: para esos días debían estar listas las plántulas de tabaco, que habían germinado sobre las eras abonadas con caca de hormiga. Y era bueno y bello trasplantar las plantitas al terreno donde habrían de crecer y dar hojas que desde siempre se clasificaron en tres categorías: jamiche, capote y capa. La capa se cotizaba tres o cuatro veces por encima del capote y este, tres o cuatro veces por encima del jamiche. Cuando el corredor de la hoja quería ganar más de lo convenido, porque había convenciones no invisibles o no escritas, sino menos inflexibles y de aplicación universal, clasificaba como capa inclusive hasta los mazos de jamiche. Nosotros en el barrio y en la casa fuimos siempre jamiche, sin ínfulas ni siquiera de capote. Las pesas romanas, llamadas simplemente romanas, estaban mal calibradas y siempre declaraban un peso por debajo del real, y de esta manera se estafaba por partida doble al agricultor.
De esos jóvenes que llegaron de Barranquilla, que ya no era la Arenosa limpia, conservo los rasgos, los ademanes, la seriedad y las palabras de Manuelito Estrada, hijo de don Manuel Estrada, quien, de niño —era su decir— había sido testigo de la matanza de trabajadores bananeros en la plaza de Ciénaga, donde ahora se yergue el monumento que esculpiera Arenas Betancourt. Muchas veces estuve en esa plaza, porque era estación del ferrocarril que recorría los pueblos de Zona Bananera. En esos vagones de ventanas herrumbrosas, olorosos a leche recién ordeñada, a pomarrosas maduras, a guineo paso, a marañón, mamey, níspero y horchata de ajonjolí, transcurrió parte de mi infancia y de mi adolescencia. Pero volvamos a Manuelito: el joven, siempre inquieto e inconforme, dio giros y giros, estudió Sociología en la Universidad del Atlántico, su trabajo de grado fue laureado, descolló como dirigente nacional estudiantil y finalmente se enroló en las filas de las Farc-EP. Desde siempre fue intransigente, como su padre, inflexible, de una sola pieza como suele decirse, pero no comulgaba con ruedas de molino, y quiso ser como era, y fue como fue, y terminó fusilado —“ajusticiado”, dijeron esos oscuros jueces de la “justicia revolucionaria”— y su cuerpo yace bajo las raíces de algún arrayán del Catatumbo.
El Partido, como el pueblo, siempre fue una realidad metafísica. Cuando estábamos a punto de alcanzarla, siquiera tocarla con la yema de los dedos, se esfumaba, se disolvía en la niebla. Realidad ficticia, si la hay, inasible, desconcertante. Había miembros del Partido y estos eran seres casi intangibles, en el orden de los ectoplasmas. Llegaban y se iban tal cual habían llegado, sin saber quiénes eran, qué pensaban, porque se limitaban a repetir las analectas de Mao, a anatematizar al enemigo de clase, a señalar algunos nombres de seres obtusos, traidores, agentes de la cia, blandengues, mamertos, traficantes de la miseria, que hacían gárgaras con el marxismo-leninismo. Los camaradas (nosotros, los recién llegados, éramos simplemente “compañeros”) eran profetas irascibles, siempre en plan de camorra verbal, algunos ceñudos y sañudos, de escasas palabras, elusivos como el humo y la sombra, y siempre en la penumbra, en el claroscuro; llegaban de noche y se iban a la madrugada, de manera que sus rasgos siempre fueron equívocos. El yo de cada uno se fundía en un yo colectivo, pero era obsceno hablar en primera persona; solo se admitía el “nosotros”, falsamente identitario; se hacía ver por todos los medios que se era un instrumento de la lucha, una mera extensión de la organización. Solo esta tenía realidad incontestable, pertinencia y sentido. Para que nuestras vidas baldías, de simples animalitos enajenados, tuviera algún sentido, había que pertenecer al Partido, trabajar por el Partido, sacrificarse por el Partido, vivir y morir por el Partido. El Partido era la quintaesencia del pueblo, su cerebro y su alma, la parte consciente, la “vanguardia esclarecida”, cuyos miembros estaban tramados y urdidos por hilos de acero. Y el Partido crecía a medida que se hacía más pequeño, porque se depuraba —al decir de Lassalle— de los elementos oportunistas. “El partido se fortalece depurándose”, sentenciaba el alemán.
Toda forma de organización era una forma de lucha; había, pues, que organizar, convertir en organismo, en sistema, a esa masa dispersa, ignorante, sin conciencia de su grandeza. Había que separar a los jóvenes de su entorno, eliminar sus apetencias bajas, sus prejuicios, sus resabios “pequeñoburgueses”. Había que acerarlos por dentro y por fuera, entrar a saco en su interioridad, conculcar su alma. Nadie podía pensar por sí mismo, nadie era claro ni clarividente: solo el Partido tenía la razón. Y el Partido estaba reificado y deificado, siempre colocado un poco más allá del más esclarecido de los esclarecidos. Porque la sabiduría y la omnisciencia solo eran posibles en el Partido; fuera del Partido, de ese partido fundado en las postrimerías de 1964 por Pedro Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda, Francisco Garnica y otros tantos, él tenía la verdad, sabía qué necesitaba Colombia y qué camino practicar para llegar al reino de la “gran comunidad”, a la sociedad ideal, en donde nos despojaríamos de nuestra mísera condición humana. Se trataba de un salto cualitativo, que ya se lograba en miniatura, como anticipo, una vez se ingresaba al Partido. El triunfo era posible y, si era posible, era real porque, según Hegel, todo lo real era racional, es decir, tenía razón de ser, aunque no fuese fáctico ni tangible en el momento. Por ello se hablaba de las clases caducas. El Partido era la esencia del proletariado y este, según Eugène Pottier (1816-1887), comunero autor de la letra de La internacional, era el guía infalible: “Tenemos que ser los obreros / los que guiemos el tren”. Y esto se cantaba en las veredas, en las casas campesinas, en los caneyes, con los brazos en alto, con el machete reluciente en la mano derecha, aún manchado de clorofila. Colombia vivía, de conformidad con los nuevos comunistas del nuevo partido maoísta, “una situación insurreccional incipiente”. Se declaraba, citando a Mao, que una chispa podía incendiar toda la pradera. Y había que empuñar las armas, porque en últimas “el poder nacía del fusil”. Se vivía una guerra sin cuartel y el pueblo estaba maduro para enrolarse en masa al Ejército Popular de Liberación. En cada mano, un fusil; en cada corazón, una trinchera. El lenguaje guerrerista se impuso y todos emulaban sanamente en esa guerra locuaz que solo era real en la imaginación. Porque en rigor no había un ejército, ni un frente, ni un partido, ni unas zonas liberadas, sino grupos dispersos en la abigarrada geografía de un país virtualmente desconocido.
Los muchachos del pueblo y, sin duda, de todos los municipios y corregimientos de los Montes de María habíamos aprendido a enamorar repitiendo los textos de las canciones de Leonardo Favio, Leo Dan, Sandro de América, Palito Ortega, Piero, Rafael, Los Ángeles Negros, Enrique Guzmán, César Costa, Vicky Leandros, Julio Iglesias, Nino Bravo, Roberto Carlos, José Luis Rodríguez, el Puma, Paloma San Basilio, José José, Nicola Di Bari. Aprendimos escuchando y glosando a los juglares vallenatos, a los cantores de la sabana de Sucre, a los Corraleros de Majagual, a Alfredo Gutiérrez con su colección de Ojos verdes, Ojos negros, Ojos indios, Ojos gachos y su Paloma guarumera y La cañaguatera, y don Calixto Ochoa con Los sabanales y Diana, y Leandro Díaz con su Matilde Lina, y Juancho Polo Valencia con su Alicia adorada; también los más viejos o los de a caballo entre dos generaciones de lugareños, con la Sonora Matancera, Daniel Santos el Inquieto Anacobero, y Leo Marini, y Gardel, y Los Panchos, y Roberto Ledesma, y Armando Manzaneros, y Jorge Negrete, y Libertad Lamarque, y Antonio Aguilar, y Demetrio González, y Cuco Sánchez, y Pedro Infante, y Javier Solís; las películas de ranchos y rancheros, de pistolones y guitarrones, y los cómicos mexicanos como Viruta y Capulina, Resortes, Mantequilla, Tin-Tan, Cantinflas, y el severo Santo —el Enmascarado de Plata—, y “grabé en la penca de un maguey tu nombre”, y “ay, Chabela, Chabela, Chabela”, y “tú y las nubes me traen muy loco, / tú y las nubes me van a matar; / yo pa’rriba volteo muy poco / tú pa’bajo no sabes mirar”, y “aquellos ojitos verdes / con quién se andarán paseando”, y La maestranza de Toño Fernández: “Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha, / qué vieja tan atrevida, donde había tantas muchachas”, y los porros de Lucho Bermúdez y el merecumbé de Pacho Galán, con butifarra y ron blanco, ron Tres Esquinas y ñeque destilado en los alambiques de las veredas. En las dos salas de cine de mi infancia y primera adolescencia, Santa Isabel y San Roque, solo había lugar para las obras mexicanas y una que otra hollywoodense, que nunca eran tan apetecidas porque traían subtítulos, de las habladas en ese español de charro y mariachi que evocaban las gestas de Villa y Zapata y nos hablaban de un mundo rústico del segundo día de la creación.
¿Qué hacer, me preguntaba, con todo ese conocimiento rizomático, adquirido rizomáticamente, de que hablaba por esos mismos años un rizomático filósofo francés a sus rizomáticos alumnos y amigos de la Universidad de París? ¿A dónde echar, en qué costal, esa gama variadísima de saberes inconscientemente logrados en el día a día, en los eternos partidos de fútbol y de béisbol; en las horas dedicadas a bracear y bucear en la Bajera o en Cantarrana; en las excursiones por los montes y a la vera de los arroyos en busca de iguanas; en las cesáreas a que las sometíamos —cirujanos empíricos pero hábiles—, para cobrarles sus sartas de huevos; en las cacerías de pájaros, su adiestramiento, los cuidados amorosos, el júbilo del primer canto; en las lecturas de los cómics, llamados “paquitos”; en la escucha siempre sorprendente de las canciones de amor, de las llamadas baladas y boleros, rancheras y corridos, paseos, sones, puyas y merengues, el sonido bohemio del acordeón bohemio, de las radionovelas y el inmarcesible y siempre fresco Kalimán, el hombre increíble, con la cálida voz de Gaspar Ospina, y el pequeño Solín? ¿Qué hacer, pues, con todo eso? ¿Con el saber y el sabor del cuerpo, con el saber de las manos y los dedos que se hicieron expertos tensando y cobrando el hilo del barrilete, el lanzamiento del trompo, las peleas a puño limpio —y a veces a mordiscos y uñetazos—, en las tardes de sol o las mañanas lluviosas?
Cuando Manuelito, mi hermano, escaló la montaña hasta sentar sus botitas número treinta y siete en los Llanos del Tigre, ya había cazado zainos y conejos, venados y guatines, había ordeñado vacas y cuidado becerros, había sembrado centenares de hectáreas de maíz y yuca, fríjoles y topochos, y había susurrado palabras de amor al oído de las muchachas en flor que se avejentaban como Penélope frente al telar, y había escalado montes y paredes en su sempiterna búsqueda de mujeres escoteras que lo esperaban en vela, acezantes, en las camas de tijeras… y había buscado y extraviado a la mujer innombrable, y al hijo que quedó en proyecto entre las sábanas y los flecos de los cubrecamas, en la penumbra de tantos cuartos salpicados de la luz de los mechones. Y ahora bajaba del otro cielo, del “Nuevo Mundo”, hecho un doctor en marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung, y había que creerle a pie juntillas, y con él fueron llegando los mensajeros de la luz, los hijos del Sol, los insomnes Chimizapaguas que traían las enseñanzas frescas de Chiminigagua, y ahora se expresaba en mandarín con fuerte acento de Junán.
El conocimiento no solo se adquiere en la lucha por la producción, en la lucha de clases y en la experimentación científica, como sostenía Mao, sino en todo momento, en toda actividad, en el ocio, en el sueño, en el dolor, en el amor, en la frustración, en la congoja, en las horas de la mañana, en las tardes, al caer la noche, al despertar el día, bajo la lluvia, entre los rastrojos, sentado, acostado, de pie, en un solo pie, en dos pies, cazando lagartos, destazando morrocoyos, afilando el machete, preparando un café, frente al espejo, a altas horas de la noche cuando nos llega un grito vagabundo o los versos de La vieja Sara de Escalona, caminando por las calles del pueblo, de arriba a abajo de abajo a arriba; en la cantina; en el templo; conversando con nosotros mismos, mientras se pelan las yucas y los ñames y se revuelve con el meneador el sancocho o se desgranan las arvejas o las habas, o se cuece el garbanzo y el arroz con caraota, o se escala un cerro o se excava la tierra para ocultar los libros prohibidos. En todo momento —y los momentos son infinitos al cabo de una vida finita—, el hombre, este bípedo implume, está en plan de conocer, aunque tenga nula o poca conciencia del plan.