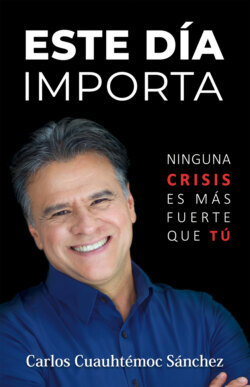Читать книгу Este día importa - Carlos Cuauhtémoc Sánchez - Страница 14
Оглавление9
Amaia era esbelta, de pelo lacio rojizo, piel blanca y pecosa como su madre. En la secundaria, a Ariadne le decíamos la Pecosa, aunque cuando creció sus pecas se desvanecieron hasta casi desaparecer. En el caso de su hija, habían prevalecido; le daba un toque de dulzura infantil que contrastaba de manera pasmosa con su cuerpo ectomorfo: era bastante más alta y delgada que su madre, y tanto su cuello largo como su postura erguida le daban una apariencia como de bailarina eslava.
—Discúlpame —le dije—. Llegué tarde. Me costó trabajo encontrar la dirección. También te llamé por teléfono, pero no tuve suerte.
—Discúlpame tú a mí, José Carlos. Esta mañana, la yegua de mi abuelo comenzó a dar patadas y a revolcarse. Tuvo un cólico. Ya sabes; es algo tan grave que puede matar a los caballos. El veterinario se acaba de ir.
—Sí. Lo vi.
—Le hizo un lavado intestinal con sonda. Yo le ayudé. Cuando me estabas llamando, no podía contestar.
Amaia no era una chiquilla. Más bien se trataba de una mujer joven madura, segura de sí misma; su voz grave y su dicción cuidadosa la hacían sonar como locutora de radio.
—Me preocupé un poco —comenté—. Sabía que tenía que haber pasado algo fuera de lo normal.
Al costado del ruedo había una pequeña construcción de tres cuartos con media puerta. Eran las caballerizas. El piso frente a ellas estaba mojado y había una serie de bártulos que seguramente el veterinario solicitó para sus faenas: cubetas, mangueras, trapos.
—Ahora debo hacer todo yo —comentó Amaia refiriéndose al aseo de los caballos—; ya no tenemos quien nos ayude.
Era evidente la falta de mantenimiento en la finca, pero había algo menos obvio y más interesante provocado no solo por la bruma y el clima frío, sino por otros factores intangibles. Ella me lo advirtió: el lugar estaba como cubierto por una cúpula invisible de melancolía.
—¿Cuántos caballos tienen? —pregunté.
—Solo dos. El mío y el de mi abuelo. Cuando él vivía solíamos salir a pasear un par de veces a la semana —su voz tuvo un ligero quiebre—. ¡Extraño mucho esas cabalgatas por el bosque! Ahora debo ocuparme en vender los caballos; necesitan alguien que los atienda y los alimente. Yo no puedo sola.
Asentí. Mi propia hija era afecta a esos animales y sabía de la carga que se siente tener mascotas de tal tamaño y fineza a las que no puedes atender.
Un muchacho salió de la construcción jalando a un bello animal.
—¿Quién es? —pregunté.
—Mi hermano menor. Chava.
—Me hablaste de él en tu carta —bajé la voz—. Mencionaste que sufre algún tipo de adicción y que pasó por una adversidad muy fuerte.
—Sí —Amaia echó un vistazo a ambos lados de sus hombros y luego me miró como dudando si debía hablar conmigo de un tema delicado; aunque me había leído y me conocía a la distancia, frente a frente todavía era un extraño para ella; sentí la fuerza de sus ojos, intermediarios de un alma necesitada de ayuda. Se animó—, a mi hermano le pasó algo terrible, lo secuestraron. Estuvo tres meses en manos de unos delincuentes de la peor ralea. Abusaron de él, lo lastimaron al grado de que todavía se despierta gritando por las noches.
Volvió a mirar sobre sus hombros y carraspeó.
—¿Cuándo sucedió eso? —bisbiseé aturdido.
—Poco después de que fallecieron mi madre y Rafael. Todavía no nos habíamos recuperado de la pérdida. Aunque no teníamos dinero, al mudarnos aquí algunos delincuentes pensaron que éramos ricos. Pero ni siquiera mi abuelo lo era, porque invirtió todo el dinero de su vida en la construcción de esta casa. Con mucha dificultad logramos pagar el rescate. Mi hermano no ha logrado reponerse. Hace seis meses dejó la escuela. Dijo que detesta las clases en línea. No me di cuenta de cuándo comenzó a tomar, pero una noche llegó a la casa borracho, y a partir de entonces no paró de consumir alcohol. Se juntó con amigos nuevos. De pronto desapareció de la casa. Me puse a buscarlo como loca varias semanas, y apenas lo encontré; hace tres días. Estaba durmiendo en la calle. Se me partió el alma cuando lo vi y lo reconocí. Lo abracé, lo cargué, lo subí a un Uber y lo traje de vuelta. ¡Él ni siquiera sabía que el abuelo había muerto!
Pregunté con voz baja:
—¿Has pensado internarlo en algún centro de desintoxicación?
—Sí. Claro. Pero él no quiere. Dice que puede desintoxicarse solo. Que únicamente toma alcohol. Yo no le creo; sospecho que también consume alguna droga; no sé cuál, no tiene marcas de piquetes en los brazos; su rostro se ve muy deteriorado, tal vez porque no ha comido bien o porque se la ha pasado haciendo tonterías.
Había neblina en el ambiente, como si la vegetación circundante estuviese haciendo un descarado intercambio térmico con el ecosistema. Aun así, las plantas no emitían el suficiente calor como para entibiar el aire.
—¿Tú lo buscaste sola? ¿No te ayudo tu papá?
—Al principio sí, pero mi abuelo enfermó y tuvo una agonía muy larga. Luego murió, y mi padre cayó en depresión. Se olvidó de todos. De mí, y, por supuesto, de su hijo menor.
El jovencito se acercó a nosotros trayendo consigo a la yegua. Era, en efecto, un chico de fisonomía particular. Delgadez enfermiza, tez pálida, profundas ojeras, cabello ralo y marcadas arrugas. Aunque tenía diecisiete años, si lo veías de lejos, su cuerpo enjuto y demacrado lo hacía parecer un niño de doce, pero, ya de cerca, su rostro deteriorado le daba la apariencia de un hombre avejentado.
—Amaia —inquirió—, ¿qué hago? El veterinario dijo que debíamos caminar a la yegua unos treinta minutos para que su intestino comience a moverse. ¿La llevo al bosque?
—No, Chava. Lo hacemos aquí en el ruedo. Acércate. Te voy a presentar a alguien.