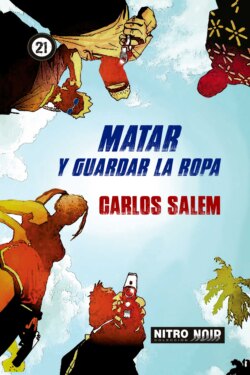Читать книгу Matar y guardar la ropa - Carlos Salem - Страница 13
ОглавлениеTodo en orden. En el camping nos esperaban. Reservas y pago por Internet a mi nombre. Hasta tenían la matrícula de mi coche y los nombres de los niños. Eso me molesta, pero no puedo hacer nada, no todavía. Por otra parte, me tranquiliza. Si tuvieran intención de hacerme participar en una entrega, hubieran usado cualquiera de las personalidades a prueba de policías desconfiados que he utilizado decenas de veces. Pregunto por Leticia pero en el ordenador no consta ninguna reserva con sus datos. Cruzo los dedos mentalmente: que sea un error, que por una puta vez la máquina del Número Dos se haya atascado. Estoy a punto de preguntar por la matrícula de su coche pero no me parece prudente.
Los niños están eufóricos, pero aún adormilados. Llegamos hasta la parcela y Leti toma posesión, señalando dónde irá mi tienda y dónde la suya. Exige distancia, por si te encontramos novia.
No parece asombrada de las pocas personas que caminan hacia los servicios con toallas en las manos y completamente desnudas. Antoñito duda un momento y después se quita la ropa.
—No seas bobo, nene —decreta Leti—. Todavía no, ¿no ves que tenemos que ir a desayunar y en el comedor sí que hay que ir vestidos?
Ya se ha aprendido las reglas básicas del camping, enumeradas en los folletos que me dieron en administración. Vamos hacia el comedor y en el camino nos cruzamos con una pareja de rubias madrugadoras que van hacia la playa. Desnudas. Saludo muy formal y una de ellas se quita la gorra y me desea buenos días en alemán. Se ríe de mi cara, supongo. O de la erección instantánea que he tenido al verlas venir y que abulta mi pantalón corto de padre de familia en vacaciones.
—¿Qué ha dicho? —pregunta Antoñito.
—No sé, hablaba en francés, creo —comento.
—Eso no es francés, papi. Y nos habrá saludado —dictamina Leti.
Ellos no saben que hablo cuatro idiomas además de inglés y español. Es parte de mi vida secreta, de todo lo aprendido mientras me creían vendiendo papel higiénico y compresas en hospitales de media Europa.
Porque, oficialmente, estoy empleado en la misma empresa para la que trabajaba Tony. No elegí esa tapadera, cuando me la proporcionaron hace ocho años. Pero me pareció justo. De alguna manera, por culpa de esa empresa me convertí en asesino a sueldo de la Empresa. En realidad, no sé para quién trabajo. Me pagan un buen sueldo, el que corresponde a un supervisor ejecutivo de primera clase. Todo legal, ningún problema con Hacienda. De hecho, hasta tengo un despacho en la empresa, pero no suelo ir más de un par de veces por semana. Mis salidas al extranjero para entregar pedidos coinciden con viajes verdaderos para visitar grandes hospitales, aunque casi siempre consta que me acompaña un ayudante, que es el que hace el trabajo burocrático y al que no conozco.
Supongo que la empresa forma parte del entramado de la organización, sea la organización que sea. Una multinacional con departamento de ejecuciones, o un gobierno. Tal vez el nuestro. O uno extranjero. Da igual, pagan puntualmente y tengo un seguro de vida cojonudo, que garantizará el bienestar y los estudios de los niños si algo me pasa. Y todos los meses, en un banco de Suiza, alguien deposita en una cuenta cifrada el triple de mi sueldo oficial y una suculenta prima por cada pedido entregado con éxito, que en mi caso suman trece.
Catorce, contando el hombre de ayer en el ascensor.
En realidad, son quince, pero jamás computé al viejo Número Tres.
Y en cuanto al prestamista de El Retiro, no cuenta. Al menos para mi historial profesional. Eso lo hice por un amigo. Y lo hice mal.
Leticia nunca se asombró de que un fracasado como yo pudiera ganar tan buen dinero. Antes de dejarme, solía decir que hubiera preferido que fuera un triunfador sin un duro. Sólo que un apóstol de la medicina rural o un santón voluntario no podría pagar el gimnasio, la ropa de marca y los colegios privados de los niños. Ni la casa que volvió a ocupar un par de meses después de marcharse, cuando compré mi apartamento, ni la pensión mensual, ni, por supuesto, el coche cuya matrícula temo ver entrar al camping desde la ventana del comedor.
Una mirada azul me distrae. Es una chica de unos veintisiete años, rubia, de sonrisa franca y ojos de gata. Nos miraba. En realidad, miraba a los niños, pero de pronto me ha mirado y de nuevo siento ese calor bajar desde mi ombligo. Sonrío también. No hay coquetería en su manera de mirar. Al menos no coquetería barata. Pero intuyo que se pregunta si la madre de los niños sigue durmiendo en la tienda, o si no hay madre. Al fin y al cabo, es un camping de gente progre, naturista y de clase media alta. Es decir, mucho divorciado y mucho europeo rubio y rojizo.
—Me parece que a papi ya le ha salido novia —murmura Leti, entre divertida e indignada.
Me alarmo, porque temo haber dejado salir al Número Tres y por eso la mirada interesada de la chica. A Juanito Pérez Pérez no lo miraría así. Pero el cristal de la ventana y los reflejos adquiridos, la costumbre de llevar a Juanito como un jersey deformado, me dicen que no me he descuidado. Vuelvo a mirar y ella sostiene, simpática, el gesto. Lleva unos pantalones cortos y una camiseta fucsia, y aunque en cualquier momento nos cruzaremos desnudos por la playa o en la pista de tenis, se me antoja tremendamente erótica esa imagen casi inocente con el pelo recogido en una cola y las formas empujando debajo de la ropa. Antoñito quiere más mantequilla pero no puedo levantarme a buscarla o se notará la erección. Ahora sí que se notará. Empiezo a pensar que mi estancia en este paraíso nudista será una tortura y ella parece leer mi pensamiento y perdonarme.
Se acerca y trae de su plato unos rectángulos metalizados de mantequilla. Se presenta pero no oigo su nombre, porque concentro todo mi autocontrol en aliviar la erección sin descuidar el mirador de la ventana.
Está hablando para mí, pero más para los niños, informándolos de actividades previstas para esa semana. Deduzco que trabaja aquí, como animadora o algo así. Intento volver a su conversación pero es tarde y ella me perdona otra vez con la mirada.
Por lo general, me molesta que la gente me perdone.
Pero ella perdona mi distracción y también el bulto en mi pantalón corto, que ha evaluado con un ojo fugaz. Mi concentración nunca fue tan baja, ni mi orgullo viril tan alto. Por suerte dice algo que me suena a ya nos veremos, o lo dicen sus ojos, y se marcha.
Antoñito quiere más mermelada y Leti afirma que soy muy lento, que así nunca me van a conseguir novia.
Levantar las tiendas, mecánica simple pero sedante, casi llego a creer que en realidad soy sólo un padre divorciado de vacaciones con sus hijos. Esto es enorme y en cuanto pueda me escaparé a buscar el coche de Leticia. El camping duerme todavía, o despierta a los retozos de la vida silvestre. En esa tienda grande y vecina, por ejemplo: una pareja seguramente joven y sin niños ríe el amor madrugador con la picardía del sexo nuevo. Cuchicheos, risas, gemidos apagados, sacudidas imperceptibles de la estructura colorida, que Antoñito no percibe. Leti no sé, porque la sorprendo mirando de reojo y asintiendo apenas, como si estuviera encajando un conocimiento teórico en su correspondiente casillero de la realidad. Como su madre, mi hija será mujer de casilleros.
Los signos de la pasión de los vecinos me incomodan un poco, por la presencia de los niños. Leti suspira y parece decir con su barbilla que ella se encarga. Toma a Antoñito de la mano y lo somete a una tortura familiar por decidir a quién corresponde cada parcela de la tienda.
Aprovecho para realizar una incursión al maletero de mi coche. Nadie a la vista y el muestrario revela su surtido de aparatos para matar. Aparto una navaja de resorte disimulada en el armazón de un teléfono móvil, que además sirve para comunicarse. Ya no saben qué inventar. Sólo la he usado una vez y es bastante sólida. Lo único que tengo que hacer es colocarle la tarjeta de mi móvil y podré al mismo tiempo mantener una conversación a distancia y asesinar de cerca.
La discusión de los chicos sube de tono y puede que esté sobrestimando la intuición de Leti al pensar que lo hace para distraer a su hermano y a mí de los ruidos amatorios de los vecinos. O acaso he subestimado a mi hijo, que se niega en redondo a doblegarse a las imposiciones de su hermana. Bien por Antoñito, sigue así y puede que en el futuro no tengas que vivir dos vidas paralelas sabiendo que las dos son una mentira.
Alerta. ¿Qué me ocurre, desde cuándo pienso así, desde qué momento comencé a preguntarme y responderme con amargura?
Nunca me gustó matar.
Ni me disgustó.
Era mi trabajo, es mi trabajo.
Y ahora, como nunca, debo estar atento, porque más que el éxito de un contrato, lo que está en juego es la vida de Leticia, la mía propia tal vez, o las de mis hijos.
Eso me decide y saco del muestrario la «calculadora». La llamo así porque dentro de su estuche plano parece una agenda electrónica, aunque sea una pistola de aire cargada con dardos mortales y minúsculos. No hace saltar ninguna alarma en los aeropuertos, ignoro de qué material está hecha. Eso también es raro: antes lo hubiera averiguado todo sobre esa arma, lo más selecto de la Empresa, y reservada sólo a los primeros números. Dudo que el Trece, esa bestia sanguinaria, la tenga en su muestrario. Al menos eso creo, porque cuando el Número Dos me la hizo llegar, hace unos meses, insistió en que si me tocaba alguna misión conjunta no comentara nada de ella a mi compañero. No comprendo bien cómo funciona, pero conozco su alcance exacto, su precisión al disparar esas flechas enanas capaces de matar con sólo rozar la piel de la víctima, y que se carga con unos cartuchos planos que por fuera parecen tarjetas de memoria. Por eso también la llamo la calculadora, porque la capacidad de la tarjeta determina la cantidad de disparos que puedes hacer.
La oculto en mi tienda, bajo el colchón hinchable, y noto que la discusión de los niños ha terminado. Ganó Leti, que ordena a su hermano, sin apelación posible, que aquí tienes que ir desnudo, niño, no harás como el paleto de papá, que seguro que se pasa el mes en chándal.
Suspiro y descarto el chándal que había apartado. Una toalla a la cintura será una buena solución de compromiso, porque ¿cómo explicar a mi hija que escogí un camping nudista si luego no sigo las normas?
Y hay otra razón más poderosa: no llamar la atención, recomendaba el viejo Número Tres, hacer lo que hacen los demás, que nadie recuerde luego, cuando los policías pregunten, nada anormal en ti.
Se ha detenido también el rítmico rumor en la tienda vecina. Ahora son murmullos apenas audibles, pero que por la entonación delatan su contenido: los amantes naturistas se estarán preguntando si han hecho mucho ruido. Ríen. Me estiro en mi colchón, esa inevitable tentación de tumbarte cuando sabes que no puedes ni es hora. Y me imagino con la chica rubia de la cafetería, su pelo recogido en cola danzando, y está desnuda. Lo que me faltaba: con mis hijos, en un camping nudista y con erecciones de estudiante. Por no contar con que no sé si debo matar a alguien o esta vez soy yo el cliente.
Respiro hondo, gateo y salgo a tiempo para ver cómo se descorre la cremallera de la tienda de los amantes.
Ella asoma con la cara aún teñida de excitación y una pizca de vergüenza. Desnuda y con una toalla en la mano. Detrás, prolongando la complicidad del sexo reciente, el hombre, de rodillas, le habrá dado un beso o un mordisco en las nalgas mientras ella abría la cremallera. Lo delata la mirada.
En toda mi vida, sólo he admirado de verdad a tres hombres.
Uno era Tony, por el valor de su cobardía o viceversa, por atreverse a pegar primero aunque luego supiera que iba a perder, por sonreír como un pirata. Pero llevo años sin saber nada de él.
El otro hombre al que he admirado fue el viejo Número Tres, pese a su vocación de putero y borrachín. Era el mejor del oficio y sabía mantener un halo de romanticismo en torno a una ocupación tan sumaria como la nuestra. Además, siempre fue un perfeccionista y me consideraba su obra, algo así como su legado. Incluso cuando lo maté, mientras se apagaba, me miraba con orgullo. Pero había dejado que lo sorprendiera, y eso moderó mi admiración.
El tercer hombre al que he admirado desde hace años es el juez Gaspar Beltrán, un magistrado joven y sin miedo, que se ha atrevido a llegar hasta donde nadie pudo antes. Nada ha escapado de su tenaz persecución: ni el narcotráfico, ni el terrorismo, ni la corrupción política. He seguido su trayectoria con algo de envidia y a menudo pensé que yo podría haber llegado a ser alguien como él. Lo he visto cientos de veces en fotografías y en la tele, y en una ocasión en persona, a una decena de metros, mientras estudiaba el terreno para entregar un pedido a un testigo en una de sus causas por tráfico de armas. Pero nunca imaginé encontrarlo allí, desnudo, sonriente, saliendo a gatas de una tienda de campaña, tras besar el culo de mi ex mujer.