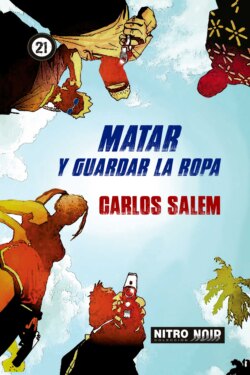Читать книгу Matar y guardar la ropa - Carlos Salem - Страница 14
ОглавлениеLeticia Menéndez-Brown, ex mujer de Juanito Pérez Pérez, toda una vida en los colegios más selectos de Madrid, abre los labios apenas mejorados por el colágeno y pregunta, con dicción perfecta:
—¿Qué coño haces tú aquí?
La algarabía de los niños por el encuentro inesperado me ahorra una respuesta que no sabría dar. Beltrán termina de salir de la tienda y lleva una toalla a la cintura, como yo. Ese detalle nos hermana. Tiende la mano porque se ha hecho cargo de la situación de inmediato. Aunque no creo que conociera mi cara: todas las fotos en las que yo aparecía, hace tiempo que han volado de la que fue mi casa.
Cambiamos un par de frases sobre el azar y lo raro de conocernos así y aquí, y su sonrisa declara que ha venido para conformar a Leticia. Suena un móvil y se lleva la mano a la cintura, pero sólo encuentra el nudo de la toalla. Reímos.
Leticia envía a los niños a la piscina mientras el juez se zambulle en la tienda, rescata el teléfono insistente y se pierde entre los árboles con una mirada de disculpa. Mi ex lo sigue con los ojos y cuando se vuelve, no veo en ellos el fastidio que mostraba cuando el que sonaba era mi móvil. Es lógico: Beltrán atiende asuntos importantes, yo vendo compresas por media Europa.
Quien diga que la piel no tiene memoria, miente o nunca estuvo enamorado. Los cuerpos no olvidan. La mente, sí.
Ver a Leticia, espléndida en su desnudez, firme por las clases de gimnasias varias que he pagado con mi sucio dinero de un oficio que desprecia sin saber del otro, me causa sensaciones contradictorias. Es cierto que está más morena por el sol, y que el divorcio le ha sentado de maravilla. Si hubiera sido una desconocida y me tocara calcular su edad, me equivocaría en cinco años de menos.
Ella hace un gesto que, si no entierra el hacha de guerra, por lo menos lo aparta de sus manos. De momento.
—No recordaba que estuvieras tan en forma, Juanito.
Es una de las ventajas del divorcio: desde que estoy solo, no tengo que disimular los resultados del entrenamiento.
—Tu juez tampoco está mal.
—¿A que es un encanto?
No pensarán lo mismo los narcos a los que Gaspar Beltrán ha fustigado, ni los terroristas que no descansan temiendo su ataque por el flanco menos previsible. Ni las mafias de la prostitución. Ni los políticos corruptos. Cualquiera de ellos puede haberlo marcado y lo liquidarán en cualquier momento.
Leticia me alcanza un vaso y antes de llevarlo a mis labios sé que contiene exactamente la cantidad de bourbon y agua que yo solía utilizar. Siempre tuvo buena memoria. La mía, en cambio, me hace trampas. He estado miles de veces dentro de su cuerpo porque, incluso durante la decadencia de nuestro matrimonio, el sexo nos había mantenido unidos y al mismo compás. Sin embargo, al verla desnuda y rodeada de árboles me parece nueva, de otro.
—¿Qué miras? Ni que fuera la primera vez que me ves en pelota…
—Lo siento, no es eso… Es que… ¿Has vendido el coche?
—Ah, sí, hace una semana. A una rubia alta y muy simpática. Pagó sin regatear y se lo llevó. ¿No te importa, verdad?
Le digo que no y empieza a contarme de los chicos y de lo bien que se llevan con Gaspar, y me pierdo de su conversación, porque caigo en la cuenta de que el juez más amenazado del país no estaría por aquí, desnudo, sin guardaespaldas. Pero lo más probable es que Leticia no lo sepa. ¿Quiénes serán sus escoltas? ¿Dónde esconderán las armas? Por lo menos tendrá dos, pero no de los clásicos, para evitar ser detectados.
—Despierta, Juanito. Te preguntaba por ti, ¿hay alguien especial o tu importante cargo ejecutivo no te deja tiempo para rehacer tu vida?
—Yo… Prefiero que las cosas salgan solas, ya sabes.
—Lo único que sé es que si vas por el camping así, medio empalmado todo el tiempo, algo terminará por salir.
Ríe con picardía.
¿Me está provocando, a mí?
Ruido de carrera y Leti deteniéndose un milímetro antes de chocar contra nosotros, perseguida por Antoñito. Giro con sonrisa paternal y me encuentro con los ojos celestes de la instructora. Con su sonrisa.
Antoñito dice no sé qué de una competición que ha ganado dos veces y que, si no le creo, que le pregunte a Yolanda.
Yolanda sonríe y asegura que es todo un campeón, pero en realidad me mira a mí. Me temo que el nudismo me está afectando y no puedo permitirme perder concentración en un momento así. Pero me sigue mirando sin descaro. Supongo que Leti, con el instinto social heredado de su madre, la ha puesto al corriente de la situación. Yolanda dice que quisiera hablar conmigo cuando tenga un momento y el momento es ahora, con los ojos de Leticia brillando de despecho al ver que otra mujer se acerca a las ruinas que ella desdeñó.
Damos un paseo y por primera vez desde que empezó este viaje me siento tranquilo. La miro y pierdo parte de la tranquilidad.
Una buena parte. Ella lo nota y ríe:
—No te preocupes: es normal al principio, pero en cuanto lleves un par de días verás que te da igual.
—Lo dudo, si te veo a ti —respondo.
Un momento, no he contestado yo, sino el Número Tres.
Es su voz, su sonrisa y hasta su forma de andar.
Ella me mira con interés y baja los ojos.
—Espero no haberte molestado —digo sin el menor tono de disculpa.
—No. Oye, tu hija me ha contado de la sorpresa que os llevasteis. Si quieres, puedo hacer los arreglos para que os den otra parcela…
—No es necesario, somos civilizados…, aunque yo no lo parezca.
Suelta una carcajada franca y caminamos por la arena.
—¿Hace mucho?
—Dos años. Pero no se acaba el mundo.
—Dímelo a mí —suspira—. ¿Sabías que esta noche hay fiesta de bienvenida, por el inicio de la temporada?
—Supongo que no será de etiqueta, porque me dejé la pajarita en Madrid…
Otra carcajada. Si hay una tercera, no respondo.
—No te obsesiones con eso. Si aceptas un consejo, cuanto antes te liberes de la ropa, antes olvidarás que estás desnudo. Salvo que quieras pasarte un mes con la toalla en la cintura…
Sabe cuánto vamos a quedarnos. ¿Será parte de su trabajo o una muestra de interés por mí? Y lo que es más raro: ¿por qué la Empresa ha reservado un mes, coincidiendo con mis vacaciones, desde cuándo han planeado todo esto?
Su proximidad me impide pensar con claridad. En realidad, no quiero hacerlo.
—No veo que sigas tus propios consejos —digo señalando su vestimenta escueta: un short corto y una camiseta de tirantes bajo la cual sus pechos, seguramente libres, se mueven con elegancia.
—Son normas de la casa —suspira—. Vosotros podéis ir desnudos casi todo el tiempo y a casi todas partes, salvo el restaurante, la cafetería y la tienda. El personal, con excepción de algunas actividades, tiene que ir vestido.
Mientras hablábamos, hemos llegado ante una cala de agua azul oscuro. Yolanda se quita la ropa en dos movimientos breves y debajo no lleva nada.
—¿Y las normas?
—Hoy es mi día libre. ¿Vienes?
Corre hacia el mar y la sigo.
En la carrera deja caer su ropa y yo arrojo la toalla, como un peso muerto.
¿Cuánto tiempo hemos jugado en el agua, cuántas risas, cuántas olas? Es otro dato que me niego a calcular. Ni siquiera el recuerdo nebuloso de los niños y la segura furia de Leticia cuando vuelva al campamento logran imponerse a esta placidez en la que la erección sigue, pero como sigue un río. Natural y torrente, acunada por las olas. Al salir soy consciente de esa tensión pero sigo relajado. El agua resbala del cuerpo de Yolanda sin prisa, como si no quisiera abandonarlo y lo comprendo.
Al llegar junto a mi toalla caída, la recoge antes de que pueda usarla para cubrirme y se seca la piel. Me la tiende y cuando acabo de secarme, ya es una masa húmeda y pesada.
La dejo caer en la arena.
Yolanda se tiende boca arriba y mira al sol, que la mira con hambre.
La imito y durante un rato no hablamos.
El sol se oculta tras una nube blanca. Ella ríe de esa manera y busco el motivo. Está entre mis piernas, apuntando al sol.
Ella también mira:
—Es normal que el sol se esconda, si lo amenazas así.
Me siento, tratando de ocultar, y es peor.
Ella ríe otra vez y he perdido la cuenta, pero sé que ha sobrepasado el límite de seguridad. A decenas de metros, parejas desnudas pasean, ancianos serenos se tumban al sol, y tres o cuatro niños corretean por la playa.
—Lo siento, yo… —busco a Juanito, pero no acude.
—¿Qué sientes, Juan, estar vivo? —se sienta y me mira a los ojos. Yo lo intento—. ¿Cuantos años tienes, treinta y cuatro, treinta y cinco?
Eso no está en la ficha. Le digo que treinta y nueve y parece sincera al afirmar que si no fuera por los niños, me hubiera echado unos cuantos menos.
—Pero eso no importa. Tienes una mirada limpia, Juan. ¿Que llevas casi dos horas empalmado? ¿Y qué? Si supieras cuántos visitantes te sueltan todo un rollo filosófico del nudismo y lo inocente que es, para tratar de follarte al primer descuido…
Me muerdo para no preguntar cuántos lo consiguen. Pero en lugar de eso balbuceo que, de cualquier modo, me disculpe por «eso». Ella baja lentamente la mirada, con el efecto previsible, y declara:
—Nada que disculpar, Juan. En todo caso, lo tomaré como un piropo. Un piropo bastante considerable.
Todo está dicho.
Todo lo que se puede decir ahora, por lo menos.
Y por si quedara alguna duda, me reitera lo de la fiesta esta noche:
—Es una tradición por el comienzo de temporada, para que la gente se conozca. Y fuera hay fiesta para los niños.
—No sé si yo…
—Yo sí —me corta con dulzura—. Pero no para trabajar.
No me toca hasta mañana. ¿Vienes conmigo?
Disipadas las dudas, hablamos. Tiene los veintisiete años que calculé, y estudió Filología, aunque como aún no tiene plaza fija, cada verano trabaja en sitios como este, ya que practica el naturismo desde que era adolescente. Vive en Madrid, aunque en su acento asoma apenas, en ocasiones, un aire andaluz que no logro precisar. Málaga, me cuenta. No habla de su familia, ni de alguien especial. Pregunta poco y eso me gusta, porque me obliga a mentir menos.
Toca partir.
La playa empieza a vaciarse y sin palabras coincidimos en el deseo de que eso hubiera ocurrido antes, y en la conveniencia de irnos antes de que la soledad nos dé otras ideas. Mira hacia abajo. Mi erección se ha relajado, pero no del todo:
—Sigue siendo un piropo considerable —dice con malicia y disfruta con el salto que da mi sexo. Carcajada. Pero nos vamos.
De camino al campamento, aunque vestida otra vez, la siento más cercana. También algo nerviosa, como si necesitara de una respuesta a su invitación para la noche, una certeza. Me halaga su interés y alcanzo a decirle que me encantará volver a verla… aunque sea vestida.
—Todo tiene su momento —promete. Pero no puedo seguir el juego.
Apresuro el paso tratando de que no advierta mi urgencia por llegar a las tiendas, me despido antes de llegar a la zona común y argumento una visita impostergable a los servicios para separarnos. En cuanto la pierdo de vista, doy un rodeo y vuelvo al camino, perdido todo rastro de la erección que Yolanda sostenía.
Hace unos minutos, entre los árboles, junto a una gran caravana, acabo de ver un coche.
El que era de Leticia.
El coche cuyo conductor puede ser asesinado en cualquier momento.