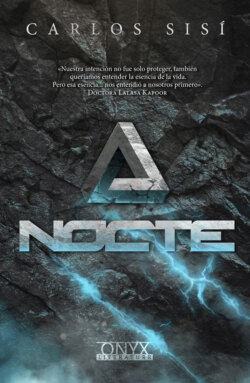Читать книгу Nocte - Carlos Sisi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
La doctora Lalasa Kapoor
Оглавление1972
EXTRACTO DEL ESTUDIO VORSIS DEXTRA
Doctora Jennah Henderson
«Las siete ubicaciones objeto del estudio presentaban una casuística similar, con una clara y evidente correlación en los sucesos investigados. En ocasiones, las preguntas formuladas por los investigadores en la ubicación B eran respondidas a los investigadores de la ubicación E, conformando un curioso entramado de mensajes que, sin sentido en apariencia, resultaban ser un puzle bastante explícito, como si las ubicaciones, a pesar de su manifiesta distancia geográfica, estuvieran conectadas entre sí. Quedó claro en las investigaciones posteriores que estas respuestas no estaban ordenadas en el tiempo. Una respuesta que parecía atender a una pregunta formulada en otra ubicación a veces se sucedía antes de que dicha pregunta fuese pronunciada, por lo que el cuadro de estadística de probabilidades adjunto en el apéndice B trata, con mucho cuidado y respeto, la posibilidad de que el azar haya conformado un mensaje aleatorio. Como se observa, cada grupo de sílabas recibe un valor determinado con una masa que se modifica al alza o la baja según su persistencia entre otras sílabas en nuestro idioma, resultando en un valor del 0.6 % de que las respuestas hayan sido producidas por azar.
(…)
Los sucesos investigados tienen un punto de origen temporal muy marcado. En todos los casos se mencionó a un viejo árbol (fotografías 234 a 245) al que los lugareños bautizaban con diversos nombres, siendo «El árbol negro», «El Guardián» o «El Vigilante» los más comunes. A raíz de una intervención de la empresa hidroeléctrica de la zona que retiró el árbol para asegurar el tránsito de los operarios por el sendero, junto a un río, los sucesos empezaron a producirse con regularidad, con una tendencia ascendente desde la noche de los hechos y una interrupción paulatina en días posteriores. Análisis preliminares realizados por nuestro equipo revelaron canales de energía, residuos no obstante testimoniales, entre el antiguo emplazamiento del árbol y la ubicación estudiada, la casa Farren, no así entre la casa y el resto de las ubicaciones; la energía moría en mitad del salón familiar de la casa, donde se manifestaron los fenómenos objeto de este estudio. Al ser preguntados, los lugareños respondían con mensajes algo crípticos y similares entre sí: «El árbol protegía el sendero».
Los operarios de la hidroeléctrica declararon que todo árbol fue cortado y repartido entre los miembros del equipo para ser usado como leña para chimenea, si bien ninguno manifestó haber experimentado circunstancias excepcionales en sus hogares. Este estudio no rechaza la posibilidad de que el árbol en cuestión estuviera bloqueando el flujo energético de algún nodo, de alguna manera que no podemos entender, y que, al ser retirado, dicha energía fluyera por canales de energía, probablemente subterráneos, en dirección a la casa. No obstante, las raíces de dicho árbol, que se han medido para revelar distancias normales de hasta ocho metros en dirección al río, siguen allí, por lo que no queda claro que la sola materia física del árbol, madera en este caso, fuera el motivo del bloqueo.
Sin embargo, y a pesar de las evidencias y el misticismo que rodeaba al árbol (al que algunos lugareños hacían ofrendas eventuales), este comité no ha podido determinar la correlación entre dicho árbol y la formación del fenómeno, o los sucesos y los fenómenos posteriores a su activación.
(…)
Finalmente, el portal sucumbió de manera espontánea una hora y quince minutos después de su formación, arrastrando en su colapso a cuatro de los miembros de la familia Steindhal».
***
LAS MUJERES EN LA INDIA
Artículo aparecido en The New Frontiersman
¿Son las mujeres más importantes que el ganado en la India? Esta es la observación que formula la joven doctora Lalasa Kapoor, de origen indio, y Doctora en Ciencias Humanas por la Universidad St. George de Londres, a través de sus poderosas imágenes, que han podido verse estos días en el centro de Londres. La doctora se dedicó a fotografiar a varias mujeres mientras llevaban máscaras de vaca para denunciar la indefensión que estas padecen en su país natal. Es de reseñar que en la India se produce una violación cada quince minutos, pero los culpables tardan años en ser castigados, cuando —y si— son castigados. A Kapoor le sorprendió que, en su país, una mujer necesite mucho más tiempo en lograr que se haga justicia que la que adquiere de manera instantánea una ternera cualquiera.
Cuando una vaca, considerada sagrada por los hindúes, es sacrificada de algún modo, los grupos extremistas acuden inmediatamente a golpear, e incluso matar, a quien quiera que sea siquiera sospechoso de la matanza. «Luchar físicamente contra los grupos extremistas nunca fue una opción, así que tomé el camino del arte para colaborar con otras mujeres, mostrar esta forma de protesta y hacernos escuchar», explicó Kapoor. Según su testimonio, su proyecto es también una protesta contra el creciente número de grupos de defensa de las vacas que existen. El fotógrafo puso como ejemplo que cada vez son más frecuentes los ataques a musulmanes por parte de los vigilantes de las vacas, simplemente porque consumen o almacenan carne. «Un total de dieciséis personas han sido asesinadas en los dos últimos años a causa de las vacas», explicó Kapoor.
La doctora decidió comprar en un mercadillo de Londres unas cuantas máscaras de vaca de oferta, que provenían de los desechos de un incendio en una tienda de artículos de variedades, y tuvo la idea del proyecto y la idea de retratar a distintas mujeres en diferentes lugares de la India. Kapoor cogió un avión y viajó hasta su país natal. «Fotografié a mujeres de varios sustratos de la sociedad, eso era importante. Empecé en Delhi porque es la capital y el centro de todo: política, religión… La mayoría de los debates comienzan aquí», declaró. Desde que publicó su proyecto en una pequeña galería en la estación Victoria, el proyecto ha conseguido atraer la atención y el interés de tal vez miles de londinenses y turistas provenientes de todas partes del mundo, que comentaban sus imágenes y se hacían receptores de la denuncia. Aunque ha habido muchas reacciones positivas, también está recibiendo amenazas de ciertas secciones de la comunidad británica, pero el mensaje de Kapoor es un hálito de esperanza escrito en mayúsculas: «No tengo miedo porque estoy trabajando para un bien mayor».
***
—¿Es ella? —preguntó Christian Craig mientras miraba el artículo por encima de sus gafas. Tenía cerca de cuarenta años y ya no contaba con la vista que le permitió ganar el Torneo de Tiro al Blanco en Essex, en 1965. La página iba acompañada de una fotografía de una mujer con una cámara en mano.
Hoult asintió.
—¿Doctora en Ciencias Humanas? —preguntó Christian con una mueca de duda.
—Tiene sentido, ¿no?
Christian se quitó las gafas y las dejó caer en la mesa. La montura dorada dejó escapar unos reflejos tan centelleantes como breves.
El despacho era bastante grande; en su agencia, el tamaño de los despachos iba asociado a la importancia del cargo, aunque muchos de los directivos no pasaran ni dos horas a la semana en el edificio. Pero Christian era un hombre que trabajaba en una sola mesa y le gustaba concentrarse en ella, así que la única luz que empleaba provenía de un pequeño flexo, también dorado, que su mujer le regaló por su aniversario. Christian solía preguntarse, a juzgar por su peso, si no sería de oro macizo. «Vas a pasar más horas con ella que conmigo, así que he comprado la más cara», le había dicho ella. «Si no puedo quitarte tiempo, al menos te quitaré dinero, señor director Christian Craig importante». Quizá lo fuera. De oro. Quizá sí. La señora Craig era dada a las excentricidades.
—¿Cómo tiene sentido, Tom? —preguntó Christian.
Hoult se encogió de hombros.
—Ciencias Humanas, Christian. Humanidades. Se estudian un conjunto de disciplinas que tienen como referente la cultura humana. Se abordan disciplinas diversas como la literatura, las artes, las ciencias y toda la tradición humanística de occidente.
—Exacto —dijo Christian—. Dime, ¿cómo crees que puede eso ayudarnos? Creía que estábamos enfocando esto desde un punto de vista… científico.
Hoult se levantó de la silla y se acercó al mueble bar. Era alto, así que en dos zancadas sirvió un dedo de whisky con un único cubito de hielo. No dijo nada mientras lo hacía. El ritual del whisky exigía cierta atención, y a él particularmente le gustaba mirar cómo el alcohol caía sobre el hielo y desgranaba muchos tonos únicos y características. Y el olor.
—Estamos enfocando esto desde todos los ángulos, Christian —dijo al fin—. Necesitamos todos los enfoques. Los enfoques conocidos y especialmente los desconocidos. Se ha detectado un problema y se ha creado una Comisión Especial, pero andamos tan perdidos todavía… En este campo todo es nuevo. Desconocido. Nos hemos sentado a la mesa y hay un tablero dispuesto con un montón de cartas y fichas raras que no sabemos para qué sirven, pero además la partida ya está empezada y nos toca mover a nosotros.
Christian levantó una mano en el aire y la dejó caer otra vez, con desdén. Pero mientras lo hacía, advirtió que Hoult regresaba a la mesa con un whisky en la mano.
—Sírveme uno, ¿quieres?
Hoult asintió y le extendió el brazo con la bebida.
—Claro, disculpa.
—Gracias —dijo Christian, suspirando—. Tienes razón. ¡Tienes razón! Cualquier ayuda es buena, caramba. —Pensó durante unos instantes y luego se echó hacia delante, se llevó un sorbo a los labios y sacudió la cabeza con cierta vehemencia—. Todo esto me… me supera, Tom. Me encuentro algo perdido, lo confieso. He dirigido muchos equipos durante todos estos años, pero sabía de qué se trataba. Comprendía el esquema global de las cosas, ¿sabes? El final. Lo que… había que hacer. Si comprendes el final, Tom, puedes decirles a otros que hagan lo que necesites que hagan, pero si no… ¿cómo vas a mover las piezas? Espionaje, diplomacia, argucias políticas, intermediación con militares en países… —hizo un gesto vago en el aire— cualesquiera. Pero esto… ¿Qué es esto, Tom? Estoy demasiado viejo para estas cosas.
Christian sacudió la cabeza.
Hoult había regresado ya a la mesa con el nuevo vaso y se había sentado en la silla.
—Te han puesto a la cabeza de esto porque eres el mejor —exclamó Hoult—. ¿A quién pensabas que llamarían para algo así? ¿A Edmond? ¿A Oliver? ¿Te imaginas a Oliver a cargo de la división?
Christian soltó una carcajada.
—Caramba… Tom, no seas cruel, ¿quieres? El pobre Oliver… Bueno, tiene lo suyo.
—Sí —dijo Tom, sonriente—. Un notable caso de… desconexión de neuronas.
Christian volvió a reír.
—Oh, qué narices —exclamó Christian, y apuró el vaso—. Está bien, Tom. Confío plenamente en ti, ya lo sabes. Si quieres a esa doctora… ¿cómo se llama? —Consultó el recorte de prensa.
—Doctora Lalasa Kapoor.
—Sí. Eso es. Esos nombres indios… son difíciles de recordar. ¿La has investigado?
—Por supuesto.
—El hecho de que sea india…
—Nació allí, pero eso es todo. Sus padres la trajeron a Inglaterra cuando nació, y consiguió la nacionalidad inglesa. Nunca han vuelto allí, salvo por el viaje que hizo la doctora para las fotos del reportaje de las vacas, ni mantenido contacto con nadie de la India.
—No lo digo por mí, Tom —dijo Christian, componiendo una muesca—. Vamos, ya lo sabes. Lo digo por los de arriba. Asuntos de seguridad nacional al más alto nivel, ¿qué esperabas? Los ojos y las orejas de arriba prácticamente quieren que seas Ian Fleming si vas a intentar entrar aquí a que te pongan un sello en un despacho.
Hoult soltó una carcajada.
—Lo sé. Lo… sé. Descuida. Es más inglesa que el roast beef.
—¡De acuerdo entonces! Si la quieres a ella, adelante. Reclútala.
—No sé si llegaremos a eso —admitió Tom—. Voy a hacer un acercamiento e intentaré ver cómo van las cosas desde ahí. Verás… Conozco personalmente a la doctora Lalasa Kapoor. ¿Te acuerdas de cuando… perdí a Jane?
Christian sacudió la cabeza, recuperando sus gafas de cerca.
—Por el amor de Dios, Tom —exclamó en voz baja—. ¿Cómo… cómo voy a olvidarme de eso?
Hoult asintió.
—Nunca os lo comenté, pero estuve yendo a un grupo de terapia.
Christian compuso una expresión de sorpresa.
—¡Tom! —exclamó.
—Déjame hablar, Christian —pidió Hoult—. No tiene importancia. No se va a esos sitios cuando estás… roto o destrozado. Precisamente, se va a esos sitios para prevenir una caída. Sentí que no me iría mal y, de todas maneras, era una buena manera de compensar todo el tiempo libre que me había quedado después de que Jane se… se fuera. ¿Ves? Ni siquiera puedo decirlo. Quería hablar de ello, de la pérdida, de la vida. ¿Comprendes?
—Comprendo, sí, pero aun así… sabes que contabas y cuentas con nosotros, ¿verdad?
—Naturalmente, Christian. Y te lo agradezco, de veras. Aquellas charlas me vinieron bien. Había gente sencilla que había perdido a seres queridos. Había señoras mayores que se habían quedado viudas después de… varias décadas conviviendo con sus maridos, que además llevaban años jubilados, en muchos casos, y se habían acostumbrado a hacer las cosas juntos. Gente joven también que habían perdido a sus parejas, padres y madres que habían perdido a sus hijos…
—Vaya, Tom —musitó Christian—. Debe de ser… muy triste.
Hoult asintió.
—Sí que lo es —susurró—, pero… cuando vas a esos sitios, en realidad ya has hecho casi todo el trabajo. Es toda una declaración de intenciones, ¿sabes? Es como… «Estoy aquí, enfrentándome a esto, y no quiero seguir estando aquí, donde vive la tristeza y el no saber». Cuando vas a esos sitios, lo que en realidad estás diciendo es «Quiero salir de aquí. Quiero pasar página», así que, al final, lo haces, claro.
—Lo entiendo —dijo Christian—. Tiene sentido.
—Las charlas las ofrecían un grupo de voluntarios en un pequeño centro social en Newham. Casi siempre escuchaban y moderaban en el grupo, y eso… bueno, eso era lo que importaba, el dejar que la gente se desahogase mientras los escuchaban. Yo solía ir los martes y los jueves, pero por cosas de trabajo, una vez tuve que ir el sábado, y allí conocí… a la doctora Lalasa Kapoor.
—¿Ella… moderaba esos grupos? —preguntó Christian—. No sabía que hicieran esas cosas de psicología en Ciencias Humanas.
Tom sonrió, curvando mucho la boca.
—No hacen eso en… Ciencias Humanas, Christian. Pero es como lo del artículo de la revista: tampoco es fotógrafa. La doctora Kapoor tiene su actividad profesional y luego hace ese tipo de cosas, como ayudar a otros. Siempre para ayudar a otros. La doctora Kapoor fue un antes y un después. Escucharla hablar era conectar con algo, una parte importante de las cosas a la que normalmente no escuchamos. Es muy pequeña, una mujer muy pequeña, y tiene ese tono de piel aceitunado de la gente de la India que remarca el blanco de sus ojos…
—Vaya, Tom —exclamó Christian en voz baja, algo sorprendido—. No estarás…
—¿Enamorándome? —preguntó Tom—. No, Christian. Estaba hablando y… sabía que llegarías a esa conclusión, pero… No, en absoluto.
—Comprendo… Por tu manera de hablar parecía que…
—Sí. De eso va precisamente —dijo Hoult, pensativo, mientras movía el único hielo en su vaso—. Esa mujer pequeña, con el pelo negro que lleva como… como si creciera en su cabeza y, simplemente, cayera hacia los hombros, sin ninguna forma especial ni ningún toque de refinamiento, que viste como una europea y junta las manos al hablar mientras sonríe.
—¿Tiene ese… —Christian hizo un gesto con el dedo, moviéndolo cerca de su frente— punto rojo en la cabeza?
—Es india, no hinduista. Ni está casada. El bindi lo llevan los que pertenecen a la religión hindú.
—Vamos —dijo Christian, afable—. Tú tampoco lo sabías hasta que la has investigado.
Hoult sonrió.
—Es puro amor —siguió diciendo—. Su discurso es sencillo, es honesto. Te quedas embobado escuchándola hablar porque sus palabras fluyen.
—Dios mío, Tom —exclamó Christian con una sonrisa suave—. ¿Quieres que una mujer honesta trabaje con nosotros? ¿Te has vuelto loco?
Hoult rio con ganas.
—Exacto —comentó—. De eso se trata, me parece. Necesitamos a alguien de fuera que no sepa nada de lo que hacemos aquí.
—Eso lo entiendo —exclamó Christian.
—Además, ella tiene sus propias ideas sobre… lo que pasa cuando la vida termina aquí, ¿sabes?
—Budista, imagino…
Hoult negó con la cabeza.
—Tiene sus propias ideas, como te he dicho. Pero cree que hay fuerzas, cosas… operando en este mundo, y que no sabemos todavía medirlas, reconocerlas ni verlas. Bueno, al menos hasta hace poco.
Christian carraspeó y cogió el vaso vacío; luego, hizo un amago de ir a beber hasta que se dio cuenta que estaba vacío. Volvió a dejarlo sobre la mesa.
—Por el amor de Dios, Tom… —exclamó, pasándose una mano por la cara—. Todas estas cosas… ¿Estás diciéndome que crees en ellas?
Hoult inclinó la cabeza con suavidad.
—No lo sé, Christian. Es complicado. Estamos en los setenta ya, y el mundo ha cambiado mucho y muy rápidamente. Ahora tenemos esos cerebros electrónicos. ¿Has visto a Oliver intentando manejarse con esos Datapoint que nos han instalado en la oficina? Casi puedo verle poniéndole ojitos a la máquina de escribir porque no se ajusta a los cambios. Y todo cambia. En la radio suena Maggie May de Rod Stewart y te prometo que… suena tan diferente que a veces me pregunto en qué época vivimos; Rolls-Royce ha quebrado, hemos llegado a la Luna y lanzado una sonda a Marte y las mujeres celebran convenciones a favor de su liberación. ¡Ahora incluso nos divorciamos, Christian, con solo dos años de separación, y los carteros hacen huelgas! Si Miguel Strogoff levantara la cabeza…
—Sí —admitió Christian—. Todo cambia muy rápidamente…
—Los cerebros electrónicos, Christian. Los americanos han inventado una manera de enviar cartas a través de una máquina y llegarán al instante. ¿Te imaginas cómo cambiará eso el mundo?
—No me extraña que los carteros hagan huelga.
Hoult soltó una carcajada.
—Lo que quiero decir es que estamos ante una nueva frontera. Lo ves en la calle. En los jóvenes. Ya no son como nosotros, Christian. Tu hija Rose escribirá cartas a su novio usando un Datapoint, y leerá la respuesta al cabo de un par de horas.
—Jesús, Tom —protestó Christian—. Qué cosas tienes.
—Lo de estos fenómenos puede ser algo parecido, Christian. La doctora Lalasa Kapoor dijo algo así cuando hablaba de… de fantasmas, sí. ¡Digámoslo ya!
—Por el amor de Dios, Tom.
—Fantasmas. Kapoor dijo que la ciencia y la tecnología actuales no pueden medirlos, eso es todo, pero eso no significa que no existan. Hasta principios de siglo no sabíamos nada de los rayos gamma, pero ahí estaban.
Christian soltó una pequeña carcajada socarrona.
—Los rayos gamma… —repitió en voz baja.
—Que la ciencia y los fantasmas casen solo es cuestión de tiempo. No hay nada inexplicable, solo inexplicado. Y esa comunión ocurrirá algún día. Maldita sea, Christian… El conocimiento que ello conllevará provocará un cambio social sin precedentes.
—¿Estamos hablando de religión?
—Los que son religiosos se reafirmarán en sus creencias, y los que no… harán lo mismo también. En temas de religión, no creo que nada cambie.
—Oh, está bien —dijo Christian, y apartó el vaso vacío para recuperar sus papeles sobre la mesa—. Haz lo que creas. Estamos divagando. ¡Adelante, ve a por tu doctora! Busca tus fantasmas. Pídele a Susan un volante para la operación. No me importa tener varios enfoques sobre esto, la verdad, siempre que los tengamos todos. Yo seguiré organizando grupos. Quiero saber si todo este lío no es… alguna maniobra de nuestros amigos los rusos, o de Honecker. El maldito Honecker. Quién demonios sabe. ¡Hasta podrían ser los marcianos!
Hoult asintió con una sonrisa indescifrable.
—No lo descartemos, Christian. No lo descartemos.
***
La doctora Lalasa Kapoor era en verdad una mujer menuda. Tenía veinticinco años, pero parecía que tenía aún menos; veintidós tal vez, y alguien que la viera salir del edificio a esas horas podría preguntarse a dónde iba una adolescente como aquella. Pero bastaba asomarse un momento a sus ojos, a un algo indeterminado en su expresión, para comprender que aquella mujer había vivido cosas.
Aunque no era habitual en ella, ese día llevaba un sari de gradientes naranjas, sencillo pero sin duda bonito.
Lalasa no había vivido nunca en la India. Su padre, que podía ser considerado casi un shudrá, la casta más baja del hinduismo, era un obrero que trabajaba en una curtiduría de pescado. La India tiene siete mil kilómetros de costa, y, aun así, comer pescado en ese país no es lo más apetecible del mundo; los turistas y los expatriados ni se lo plantean, y ningún indio lo consideraría un manjar. El pescado tiene que viajar miles de kilómetros hasta su destino final, y el viaje es aterradoramente arrastrado y agónico incluso para los que han nacido allí. Según se atraviesan zonas y se hace de día y luego de noche, se puede pasar de temperaturas extremas similares a las que se soportan a las puertas de un horno y al terrible y despiadado espacio de helor que subsiste por debajo de los cero grados. Los cráteres en las carreteras tampoco ayudan a que el pescado llegue en condiciones saludables. Por esos y otros motivos, el padre de Lalasa Kapoor nunca hizo mucho dinero, pero se conformaba con lo que tenía: algo de alimento, un techo (que no era poco) y ropa, siempre de segunda mano, siempre obtenida de lo que otros tiraban. Era suficiente y, de todas maneras, muchos millones de personas en la India vivían, o sobrevivían, aún peor que él.
Pero cuando nació su pequeña, todo cambió. Había algo indeciblemente peor que comer pescado en el país, y eso era…
Ser mujer.
En la India concurrían muchos de los grandes males del mundo. Cosas como las dotes; los infanticidios; la constante, desmedida y apabullante cantidad de violaciones; la falta de libertad y la discriminación eran el día a día. Y los pederastas. Nativos de mejor fortuna y visitantes extranjeros pagaban por acceder a sus depravaciones usando niños, o bien los conseguían por medios más directos, como el rapto. Mirando a su bebé, tan perfecto, hermoso, pequeño y sonriente, el padre de Lalasa Kapoor decidió que, tal vez, él se mereciera vivir en un sitio como aquel, pero ese bebé inocente, puro, emblema del amor entre dos seres humanos y heredero del futuro del planeta merecía algo mejor. Era genuina magia. Era hermosa. Diminuta y sencilla como los pequeños milagros que se producen en un prado cuando las plantas se esfuerzan por prosperar, y lo hacen. Se merecía eso. La vida. Una oportunidad, al menos. Solo una pequeña ventana que le hiciera alejarse de la maldición del accidente geográfico de su nacimiento.
El padre de Lalasa sabía cómo vivía la gente en otras partes del mundo. Nunca había pensado demasiado en ello, entre otras cosas porque carecía de tiempo para devaneos mentales. A veces trabajaba doce horas y otras catorce, y cuando llegaba a su mísero catre en su destartalado cubículo, se tumbaba y dormía. Solo dormía. Pero tampoco pensaba en ello porque la diferencia era… desproporcionada. Para que un europeo o un norteamericano comprendiera la desproporción, sería como si todo el mundo en el planeta viviera en una de esas mansiones que a veces aparecen en las revistas, las de los actores más conocidos del mundo, con yates aparcados en el río que tocara el enorme jardín de la casa, y un aeropuerto privado. Era… otro mundo. Lejano. Raro. Inalcanzable.
El padre de Lalasa Kapoor hizo cosas, ese tipo de cosas que uno nunca habría hecho si se tratara solo de mejorar la situación personal, pero que de alguna manera parecen lícitas cuando se trata de proporcionarle a alguien un bien mayor. Escuchó que en Inglaterra había una enorme comunidad de indios que tenían negocios y hacían compras en los supermercados, conducían coches y tenían acceso a la cultura y la educación del país. Museos. El Museo Británico. Parques. Jardines. Colegios. Comodidades, y hasta lujos.
Trabajó mucho. Trabajó muchísimo y se ensució las manos con cualquier cosa que le proporcionara unas rupias, aún más si eran libras o dólares americanos. Los dólares eran como el oro puro, y en la India era más valioso aún. Pero lo hizo; el día tercero después del segundo cumpleaños de la pequeña Lalasa, se acercó a su mujer y le enseñó un set completo de documentos, incluyendo un billete de avión para el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y un contrato de alquiler con la fianza pagada para un sitio llamado Cathcart Road en Earls Court, London SW10.
Ella lloró. Miraron a la pequeña Lalasa hasta que se quedaron dormidos de puro desfallecimiento, porque estaban felices de poder salir de allí, claro, pero también estaban aterrados.
Lalasa conoció la realidad y la miseria de la India a través de sus estudios, programas de televisión, periódicos y revistas. Tanto el Reader’s Digest como el National Geographic incluían a veces denuncias sobre cómo era la vida en la India, y lo que no contaban se lo preguntaba a sus padres. A ellos no les importaba que les preguntara; querían que tuviera la perspectiva, que fuera consciente de que debía honrar todo lo que tenía en la vida, porque no era gratuito.
Por eso, a veces, la doctora Lalasa vestía un sari. Por eso y porque era bonito.
—Señorita Kapoor, por favor —dijo una voz a su espalda.
Lalasa se dio media vuelta. Era el hombre alto y en cierto modo apuesto que vestía siempre chaqueta y corbata, incluso los sábados. Se acercaba hasta ella bajando las escaleras del edificio. Lalasa pensó que resultaba apuesto por su aspecto aseado, pero sin duda, lo era por sus modales y ese acento de Oxford que denotaba cultura. Pero, sobre todo, se trataba también del tipo que le escuchaba siempre con verdadera atención.
—¿Me permite hablar con usted un instante? —preguntó cuando llegó hasta ella.
Lalasa respondió con una sonrisa.
—Por supuesto… —dijo—, Tom, ¿verdad?
—¡Sí! —dijo—. Qué memoria… Debe de venir mucha gente. Felicidades por el éxito de sus sesiones.
Lalasa sacudió ligeramente la cabeza.
—Sí, es verdad —dijo, pensativa—, aunque… no estoy segura de que eso sea algo… bueno. Ojalá estas cosas no fueran necesarias; significaría al menos que habría algo menos de dolor en el mundo.
Tom asintió.
—En todo caso, yo la felicitaba por paliar un dolor del que no es responsable, por supuesto…
—Así que la felicitación —continuó diciendo Lalasa— es válida y la acepto.
Tom sonrió.
—Dígame, ¿de qué quería hablarme?
—Necesitaré un momento —dijo Tom—. ¿Me permite que la acompañe mientras le cuento?
Lalasa tenía varios dones, eso era innegable. Uno de ellos era percibir a la gente. Le bastaba un solo instante para saber si quería a alguien en su vida o si lo quería bien lejos. Y le bastó algo menos que un solo instante para saber que…
Sí. Lalasa se lo permitía.
***
Paseaban por la calle algo después del atardecer. Las farolas ya se habían encendido y los coches pasaban ronroneando por la carretera. En el centro de la ciudad, las luces navideñas adornaban todos los escaparates y las tiendas, y la gente había empezado ya las compras tradicionales mientras disfrutaba de bebidas calientes en los puestos de las aceras. En aquella zona residencial, sin embargo, no había demasiado de todo aquello más que el resplandor ocasional de algún árbol detrás de alguna ventana. Y, sin embargo, el aire festivo se respiraba por todas partes.
—Sabe, doctora… —empezó a decir Tom.
—Por favor, llámeme Lalasa.
—Sí, por supuesto. Lalasa. Durante los años de mi formación tuve profesores buenos y profesores excelentes. Los profesores excelentes contagiaban las… imagínese la palabra en mayúsculas: ganas. Ponían entusiasmo en lo que explicaban, contaban las cosas con perspectivas diferentes, reales… Sus historias y sus anécdotas llegaban porque… ¿Sabe por qué, doctora?
—Lalasa, por favor —insistió ella.
—Sí. ¿Sabe por qué esas enseñanzas eran especiales?
—Está deseando decírmelo —respondió ella con dulzura. Lalasa Kapoor hablaba con un tono de voz tan menudo como ella misma.
Tom asintió.
—Sus historias eran auténticas porque las habían vivido en primera persona. Esa era la gran diferencia respecto a profesores más jóvenes. No discuto los logros y los méritos académicos de esos otros profesores, pero no… no eran lo mismo. No llegaban igual. Habían aprendido cosas en los libros y las habían aprendido bien, lo suficientemente bien como para transmitirlas, pero…
—Entiendo —dijo Lalasa.
—Lo mismo me ocurrió con usted cuando trató el tema de… la vida más allá de la vida.
—Oh. ¿De eso quería hablarme?
—Cuando habla de esos asuntos —siguió diciendo Tom—, se percibe que lo tiene aprendido de la propia experiencia. Lo ha vivido o lo vive, de alguna manera. ¿Es así, doctora?
Lalasa pensó durante unos momentos.
—Para mí… es diferente —dijo—. La mayoría de la gente prefiere evitar estos temas, creo que por miedo. A menudo la gente pierde cosas precisamente por el miedo a perderlas, ya sean parejas u oportunidades, y especialmente se pierden a ellos mismos. Se enfrentan a una situación que da miedo y la evitan; así de simple. Es el comfort. Todos esos caminos conducen a lugares pequeños, incluso solitarios. Porque el miedo es implacable, Tom. Pasa unas facturas que no se pueden pagar.
—Comprendo —dijo Tom, escuchando con verdadero interés.
—Con estos temas pasa lo mismo. Hemos… explorado mucho la vida, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud… ¡Oh, todos hemos recorrido los caminos de la juventud! Sus… tribulaciones, las decisiones, los sentimientos —dijo, volviéndose más apasionada a medida que hablaba—. ¡Los sentimientos son la esencia de la vida! Te inflaman, te elevan, te construyen y, si no los conduces bien, te destruyen. Hemos analizado los senderos de la edad adulta y la dulce decadencia del ocaso. Hasta hemos firmado los últimos días con reflexiones profundas que la filosofía ha explorado desde los días de los griegos. Pero ¿y después?
—¿Qué ocurre después? —preguntó Tom, impaciente.
Lalasa soltó una pequeña carcajada.
—Esa respuesta no la tengo, Tom, si es lo que ha venido a buscar.
—Sin embargo, sí que cree que hay algo…
—No, señor Tom. Le seré sincera. Yo no creo. Yo sé.
Tom asintió, mirándola con aprecio.
—Habla de esto con mucha valentía —dijo—. La mayoría de la gente que conozco la tacharían de… no se ofenda, por favor. De loca.
—No puedo ofenderme porque es un hecho objetivo —opinó Lalasa—. Es así. Es el miedo, acabamos de comentarlo. El miedo tiene una dimensión social. No es extraño que, colectivamente, se elija el rechazo como comportamiento aceptado. Te rebelas contra eso y ya formas parte de un grupo consolidado y definido, ¡y ya está! —Chascó los dedos en el aire—. Truco y trato a la vez. Oh, perdón… Es tarde para Halloween.
Tom sonrió. Acababa de darse cuenta de que estaba disfrutando la conversación, como decía la hija de un amigo, mucho más que mucho.
—Supongo que sí —dijo Tom.
—Se ha escrito y se escribirá mucho sobre el miedo… Puedo prestarle unos libros, si lo desea.
—Estaré bien, doctora Kapoor. Se lo agradezco. Antes ha dicho que usted sabe. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo puede saberlo?
—¡Bien! —respondió Kapoor—. ¡Al final tendré que enfadarme!
—No la entiendo…
—Sigue llamándome doctora Kapoor, ¡pero solo necesité unos años para conseguir ese título! ¡No es justo! Ya que no quiere llamarme simplemente por mi nombre, me enfadaría menos si se refiriese a mí por alguno de otros atributos adquiridos mucho más notorios de mi persona. Por ejemplo, podría llamarme la Graciosa Lalasa Kapoor, ¡o la Parlanchina Lalasa Kapoor!
Tom soltó una carcajada.
—Es usted muy ocurrente —dijo al fin.
—Eso me gusta: la Ocurrente Lalasa Kapoor.
—Pero está evitando la pregunta. ¿Cómo puede saberlo, Lalasa? ¿Cómo puede afirmar, categóricamente, que existe la vida más allá de la vida?
—Es la segunda vez que hace eso… —susurró Lalasa—. Y me gusta, debo decirlo.
Tom compuso una expresión confundida.
—Perdone… ¿Que hago el qué?
—Llamarlo «La vida más allá de la vida». Es bonito. Está positivando el hecho postrero del ocaso. Algo que suena terrible, que sabe a final, que se desconoce, que se teme… Usted lo convierte en una expansión del hecho de vivir. Inconscientemente, me está dando la razón. Usted también cree, si no lo sabe ya, que hay algo más. Solo quiere —dijo, ahora más para sí que para él— que se lo ratifique.
Tom la miró con una expresión enigmática. A la doctora Kapoor le brillaban los ojos como si estuviera… ¿cómo lo llamaba su mujer? Achispada. Tenía los ojos achispados.
—Me temo que no, doc-… Lalasa. No hay ninguna certeza en mí, aunque sí sospechas. Tengo una mente científica, aunque eso suene a rechazar la posibilidad de que…
—Oh, no se confunda —le interrumpió Kapoor—. La mente científica de verdad es la que acepta cualquier pregunta. La pregunta nunca debe apartarse, ni siquiera la que se ha puesto sobre la mesa muchísimas veces. La mente científica vuelve a plantearse la misma pregunta una y otra vez, porque cada vez que se examina una cuestión, se abriga la posibilidad de que aflore alguna respuesta más. Más aún estos días de avances locos. La ciencia evoluciona a una velocidad que da vértigo, y, sin embargo, ¡es verdad! Usted mismo reconoce que se ha cerrado a estos temas. Suena a espiritismo de principios de siglo. Algo antiguo. Obsoleto. Fracasado. Se le ha declarado inexistente y se ha guardado en un cajón en el sótano.
Tom asintió.
—Por eso mi entusiasmo al haberla conocido, de una manera bastante casual, por cierto.
—¿Le interesan estos temas, en general, o su entusiasmo atiende a una finalidad práctica?
Tom carraspeó.
—Antes de llegar a eso, Lalasa… —dijo, deteniéndose un momento para concentrarse en lo que tenía que decir—. Dígame, por favor. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe… que existe ese mundo posterior?
Lalasa se detuvo y suspiró. Llevaba un pequeño bolso marrón con tiras de cuero al que echó mano para juguetear con él mientras miraba brevemente al suelo.
—Una vez conocí a un niño, el hijo de una amiga, que estaba en casa mirando esos dibujos animados de Mickey Mouse en la televisión. Mickey es gracioso, y pasamos un buen rato viendo cómo navegaba en un barco pequeñito mientras silbaba. Pero su papá llegó enfadado del trabajo y le dijo que dejara de mirar esas porquerías, que eran tonterías que no servían para nada. Le dijo que… Mickey Mouse no existía.
—Caramba —exclamó Tom, intrigado.
—El niño… bueno, tenía siete u ocho años por entonces… se plantó delante del padre y le dijo que… por supuesto que Mickey Mouse existía. Le dijo que él podía verle navegar, tocar instrumentos con los animales, salir corriendo, saltar y bailar. Le dijo que, cuando se apagaba el televisor, Mickey Mouse existía en su mente. Que pensaba en él y podía verlo. Le dijo que sabía cómo se llamaba, que era americano, y que sabía quiénes eren sus amigos. Que él mismo era su amigo, era el amigo de todos los niños… y que, ¡por cierto! Lo dijo así, señalándole con el dedo. Le dijo: «¡Mickey Mouse gana mucho más dinero que tú!».
Tom rompió a reír. Rio con tantas ganas que, en alguna casa de la silenciosa calle, un perro rompió a ladrar.
—¡Está bromeando! —exclamó—. ¿En serio le dijo que Mickey Mouse ganaba más que él?
—Y tan en serio —respondió Lalasa, risueña.
—Debió de enfadarse bastante.
—Entró en cólera —añadió Lalasa—. Me sentí superincómoda, porque no sabía si reír o lanzarme contra el techo y agarrarme allí con las uñas, como un gato.
Tom seguía riendo. La imagen de Lalasa Kapoor agarrada al techo con las uñas y el sari era del todo hilarante.
—Es buenísimo —dijo Tom—. Una gran anécdota.
—Sí —dijo Lalasa, pensativa—. Imagino que todavía debe de estar castigado. Bueno, lo que quería decir, señor Tom, es que… para mí, hay cosas que existen porque desde mi perspectiva, su existencia es constante, comprobable y constatable. Ese… mundo espiritual del después existe, como Mickey Mouse existía para el hijo de mi amiga.
Tom asentía despacio.
—Creo que la entiendo.
—La psicología moderna y la medicina tienen explicaciones para mis creencias, Tom. No lo paso por alto ni las desdeño. Alucinaciones. Problemas mentales. Paranoias. Carencias en el equilibrio químico que me define. Ese tipo de cosas…
—Comprendo —exclamó Tom, súbitamente serio.
—Por eso le decía, al principio de nuestra conversación, que para mí es diferente. Sé lo que sé, y en mi mundo privado, ese conocimiento funciona. Sé que funciona porque me produce un equilibrio que me permite desempeñar mis funciones… Trabajar, relacionarme con los demás, ayudar donde creo que puedo ayudar para hacer de este mundo un lugar mejor. Todas esas cosas son buenas. Son el Bien Mayor.
Tom recordó haber leído alguna referencia al Bien Mayor en el reportaje que hicieron sobre Lalasa, las vacas y la situación de las mujeres en la India. Le sorprendió haber olvidado por completo estar delante de la mujer que había cogido un avión para ir a la India a hacer aquellas fotos.
Se quedaron callados unos instantes.
La doctora Kapoor miraba a Tom Hoult con los ojos ligeramente entrecerrados. Hacía eso, por lo general, cuando recurría a sus percepciones inexplicadas.
—Está preocupado —susurró—. Hemos hablado y nos hemos reído, pero… dígame, ¿para qué quería hablar conmigo, exactamente? ¿Cómo puedo ayudarle?
Tom suspiró.
—Está bien —dijo, mirando brevemente alrededor—. Es hora de ponerlo sobre la mesa.
Lalasa inclinó ligeramente la cabeza y adelantó los labios de una manera casi imperceptible. No fue consciente. Adelantar los labios suavemente era una secuela del hecho fascinante e inexplicado (que no inexplicable) de
sentir.
Sintió. Que algo venía. Que iba a pasar algo, algo importante. Quizá uno de esos momentos que ella llamaba «Momentos i griega», cuando la vida te presentaba una encrucijada, dos senderos opuestos que llevaban a destinos distintos.
Cuando era pequeña y había prisa, su padre tenía la costumbre de cogerla por el cuello, con una sola mano, para dirigir sus pasos con rapidez mientras caminaban donde fuera. No le hacía daño, ni tiraba de ella en modo alguno, pero vaya si iban rápido; Lalasa avanzaba con los brazos extendidos hacia abajo y describiendo pasitos cortos y acelerados que se dirigían, tum tum, tum tum tum, exactamente donde su padre necesitaba que fueran.
Esas sensaciones que a veces le asaltaban la hacían sentirse igual. Era como entrar en modo automático. Aquí viene, pensaba, y lo que fuera que iba a suceder… simplemente sucedía, como una obra de teatro que empieza a ejecutarse justo después de abrirse el telón.
Tragó saliva.
—Lalasa —explicó Tom—. Trabajo para una agencia gubernamental que vela por la seguridad del país. Es el estadio más alto de Inteligencia y Defensa de la nación, Lalasa. Ya no nos llamamos así, pero… ¿ha oído hablar del MI5?
Lalasa sacudió la cabeza con energía.
—Sí —dijo.
—Somos como… esas películas americanas. Como el FBI. ¿Ha visto esa serie, FBI? —Levantó un poco los brazos e hizo un par de aspavientos, risueño—. ¡El inspector Lewis Erskine y el agente especial Tom Colby!
—Sí, la he visto —dijo Lalasa, relajándose un poco—. Pero el MI5 es… el servicio secreto, ¿no? Un poco más como James Bond, el agente Cero Cero Siete.
Tom pestañeó un par de veces. Se había preparado una especie de discurso, pero por cómo estaban yendo las cosas, empezaba a pensar que no iba a serle útil.
—Oh, James Bond. Bueno… ¡A veces me gustaría que nuestro trabajo fuese un poco más así! —exclamó, riendo—. Pero no, es… Me temo que es mucho más aburrido. Mucho papeleo. Largas comidas con enviados especiales, dirigentes, diplomacia, y también vigilamos a mucho indeseable, lo que, en ocasiones, es difícil y hasta feo.
—Entiendo —dijo Lalasa, con la mirada clavada en él.
—Dicen que Sean Connery ya no va a hacer más películas de James Bond, que van a coger a otro. Pero… como le iba diciendo, doctora La-…
—Solo Lalasa —recordó ella.
—Sí. Disculpe, Lalasa. El caso es… —dijo, ahora con suavidad— que para muchos de los temas que tenemos que investigar y tratar, en muchas ocasiones echamos mano de colaboradores externos, cada uno experto en su campo, que nos ayuden con la investigación.
Lalasa compuso una expresión divertida.
—¿Tienen entre mano un caso con… fantasmas?
Tom sonrió.
—Bueno. Algo así. Sí. En pocas palabras, y simplificándolo mucho, sí. Lalasa, se están produciendo fenómenos… bastante inusuales y raros, lo suficientemente potentes y parametrizables como para que el MI5 se haya interesado por ellos. Imagina algo así en un lugar como el MI5. Estamos acostumbrados a procesos deductivos lógicos, a análisis químicos y forenses, a patrones de comportamiento, a hacer correlaciones entre elementos comprobables por métodos empíricos. Y, de repente, esto. ¿Comprende ahora por qué necesitamos ayuda?
Lalasa rio.
—Pero… ¡fantasmas! —dijo, entre perpleja y divertida.
—¿Tanto le extraña? —preguntó él—. Lalasa, siempre he creído que debía de haber algo, algo que no sabemos, alguna pieza del puzle que no encaja. Cualquiera que haya estudiado los procesos lógicos deductivos de la investigación, dentro de un marco estratégico, sabe que en este contexto hay demasiadas lagunas. Demasiados casos, informes, cosas que no son fáciles de explicar. Si en un grupo de diez personas preguntas si alguien tiene experiencias en este sentido…
—Seis levantan la mano —terminó Lalasa.
Tom asintió despacio, con el semblante serio pero receptivo.
—Esa es justo la media —dijo—. Seis personas tienen experiencias propias o conocen a alguien confiable que las tiene.
Lalasa miró hacia al final de la calle. Un hombre calvo, con un bigote aristocrático rizado hacia arriba y una camisa de cuello de pico asomando por debajo del jersey venía hacia ellos.
—Sí, eso lo sé —dijo Lalasa, pensativa—. Pero, Tom… Usted sabe que muchos de esos casos son explicados por la psicología moderna. Visiones, carencias químicas, alucinaciones, histeria, incluso simple agotamiento físico o estrés, son conductores de muchas cosas que parecen… sobrenaturales.
Tom torció el gesto.
—No retroceda ahora en sus declaraciones, Lalasa —pidió con amabilidad.
—Lo que quiero decir es… que no soy una experta. Estoy muy lejos de ser una experta. Estamos hablando del servicio secreto…
—Y el servicio secreto explora todos los caminos. Lalasa, no le estoy diciendo que vayamos a ponerla al frente de la investigación y escribir lo que diga en piedra —explicó—. Solo quiero sumar sus impresiones al estudio global de análisis y dictámenes.
El hombre de la camisa de cuello de pico pasó a su lado sin decir nada, con la cabeza baja, ocupado tal vez en sus pensamientos. Caminaba con las manos en los bolsillos, dando pequeños brincos con cada zancada. Tanto Tom como Lalasa esperaron a que los superara para seguir hablando; no era, precisamente, una charla cualquiera sobre si Edward Heath era un buen primer ministro o no.
Tom, sin embargo, percibió un cambio en la expresión de Lalasa. No lo hizo, pero Tom pensó que parecía estar percibiendo.
—¿Qué le ocurre? —preguntó—. Por un momento me ha parecido que se ponía tensa.
Lalasa sonrió con amabilidad, pero era una sonrisa fingida.
—A esto precisamente me refiero, Tom. Escuche, si puedo ayudar en algo, no dude que lo haré. Haré todo lo que esté en mi mano, siempre que me prometa que cogerá mis declaraciones con pinzas. Serán mi opinión, en todo caso, y no valdrán más que sus preferencias sobre su grupo de música favorito. Si usted dice que los Beatles no se separarán y que algún día volverán a grabar un disco juntos, y yo digo que no… Solo será eso. Mi opinión. Una percepción propia basada en mis sensaciones.
—Se lo prometo —dijo, mientras miraba distraídamente cómo el hombre de la camisa de pico se metía en una de las casas, unos cuantos metros más allá.
—Ese hombre, por ejemplo… —siguió diciendo Lalasa—. Solo se ha cruzado con nosotros un instante. Ha pasado por aquí y ni siquiera nos ha mirado. Pero durante un instante, he sentido algo. Ni siquiera puedo decirle cómo me he sentido, si ha sido un… escalofrío, o una sensación en el pecho, un mareo. Es más bien una certeza súbita, un conocimiento que antes no estaba ahí, y que ahora está. ¿Cómo pondrá eso en un informe?
—¿Qué ha sentido? —preguntó Tom con curiosidad.
—¿Es relevante? —preguntó Lalasa con suavidad—. Pero está bien. Por si le sirve para decidirse o desdecirse, he sentido que ese hombre tenía dentro una profunda oscuridad.
—¿Se refiere a que es un… hombre malo? —preguntó Tom.
Lalasa se encogió de hombros.
—No sabría decirle, Tom. Eso es exactamente lo que quiero explicarle. Sé que… no cruzaría más de tres palabras con él si pudiera evitarlo. Sé que… jamás se me ocurriría dejarle al cuidado de mis futuros hijos.
Tom asintió con una suave sonrisa.
—De acuerdo —dijo—. Entonces, ¿lo hará?
Lalasa inclinó la cabeza mientras sonreía, en un gesto de saludo casi ceremonial.
—Los ayudaré, Tom, en la medida de mis posibilidades, en todo lo que pueda, claro que sí.
Tom pareció dar un pequeño brinco.
—¡Bien! —exclamó—. Estupendo. Gracias, de veras. Cuando esté preparada, por favor, venga a vernos a nuestras oficinas. Estamos en Leconfield House, en Mayfair, Londres. ¿Lo recordará?
—Leconfield House —repitió Lalasa, sonriente.
—Venga a vernos, por favor, y le pondré en antecedentes en un lugar mucho más indicado. Identifíquese en el mostrador de entrada y, si no estoy, alguien la atenderá.
—Iré cuando esté usted, entonces —dijo ella.
Tom pestañeó. «¿Puede hacerlo?», se preguntó, confuso, el fondo de su mente. «¿Puede… sentir cuándo estaré en la oficina y elegir ese día para… aparecer por allí?». La pregunta ni siquiera llegó a aflorar en el consciente de sus pensamientos, pero ahí estaba. Una denuncia vetada, tal vez, por su lado más escéptico y racional, la parte de sí mismo que andaba preguntándose si no estaría remando en un río con demasiadas lagunas y rápidos. Demasiadas patrañas.
Conversaron durante unos instantes más, pero sobre nada en concreto ya; sin embargo, sí hubo un par de carcajadas finales, a modo de despedida. Tom estaba contento porque confiaba en Lalasa. Confiaba mucho en Lalasa, aún más después de aquella noche. Su padre le dijo una vez una cosa que había recordado a menudo desde entonces: «No hay mejor presidente que el que no quiere serlo». Tenía mucha sabiduría escondida, sabiduría experimental, como decían en la oficina, y le parecía que aquella frase tenía mucho que ver con Lalasa. Si ella tenía sus sensaciones inexplicadas (que no inexplicables), él tenía las suyas, y sospechaba que las aportaciones de Lalasa conducirían a algo.
A algo.
Se despidieron. Tom se quedó mirando cómo Lalasa de alejaba por la calle, camino de su casa. No le había parecido correcto o adecuado ofrecerse a acompañarla, y, de todas maneras, tenía mucho en que pensar.
Pero se fijó en el número de la puerta en la que el tipo de la camisa de pico se había metido. Esa noche, de camino a su domicilio, encontró una cabina pública y llamó a la oficina.
—Hoult. Tom Hoult. Identificación ocho nueve seis nueve Francia Berenice. —Esperó—. Sí. Necesito que investiguen quién vive en una dirección y los datos de esa persona.
Esa noche, Tom Hoult durmió poco.