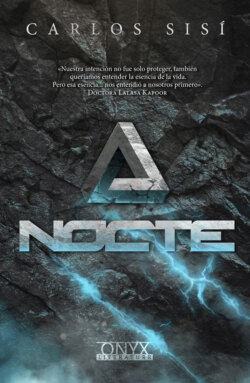Читать книгу Nocte - Carlos Sisi - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
El expediente Daffy Green
Оглавление1971
Aún no había anochecido del todo, pero en la calle, las farolas estaban ya encendidas y teñían los edificios de un tono ocre sucio. La lluvia, a través de los cristales, le daba a la escena la apariencia de un cuadro impresionista.
Dandre Calhoun llevaba trabajando en ese despacho dieciséis largos años, y nunca se había fijado en lo hermosa que podía resultar la realidad pura y simple de las cosas. Los toldos apagados de la tienda de frutas y verduras, la boca de alcantarilla que recibía el canal de agua que discurría mansamente junto a las aceras, las balaustradas de frío hierro que separaban las entradas de las casas. Eran cosas sencillas que obedecían unas reglas físicas también simples, cosas como que los edificios se mantenían pegados al suelo debido a la ley de gravedad, y que a la tarde la seguía la noche. Ese tipo de cosas casi invisibles pero maravillosas que hacían que uno se sintiera ligado a la realidad.
Pero cuando esas cosas cambiaban, incluso la luz tibia de una farola podía ser fascinante otra vez. Cuando uno corre el riesgo de perderlo todo es cuando vuelve a mirarlas con otros ojos y a sentir una especie de nostalgia anticipada al desastre.
—¿Te das cuenta de las… implicaciones? —susurró Mandy Williams. Mandy, con su rebeca de tonos pálidos y su cabellera rubia rizada y recogida, era la viva imagen de Margaret Thatcher. Había estado sentada desde que empezaran a tratar el asunto, la noche anterior, y ahora abrazaba un cuenco de café con ambas manos, la espalda bien derecha en la silla. Hacía frío, sí, pero casi siempre hacía frío en Scarning, Thetford.
—Claro que sí —respondió Calhoun con su tono de voz arrastrado y sosegado.
—¿Qué han dicho en Londres?
Calhoun suspiró.
—He hablado con Heath directamente, Mandy.
—¿Qué? ¿Heath? ¿Edward Heath?
—El primer ministro en persona, sí.
—¿Cuándo ha sido eso? —preguntó Mandy, confusa.
Calhoun consultó su reloj de pulsera.
—Hace escasamente veinte minutos ahora.
—¿Cuando has salido a…?
—Sí —respondió él con rapidez.
Mandy asintió despacio.
—Bueno —dijo al fin—, ¿y qué ha dicho?
—Creo que… ha debido de hablar con unos y con otros. Se ha informado, y pienso que ahora cree en la historia.
—Entonces… ¿no nos van a despedir?
—No. No nos van a despedir —respondió Calhoun.
—Está bien saberlo —comentó Mandy antes de dar un pequeño sorbo a su cuenco. Era increíble lo rápido que se enfriaban las tazas en aquellas salas frías de techos altos.
—Está preocupado —añadió Calhoun.
—No es para menos…
—Me ha preguntado por qué aquí, en Scarning. Ni siquiera sabía dónde estaba. Me ha preguntado qué extensión tiene. Le he dicho que no llegamos a diez kilómetros cuadrados. Luego me ha preguntado en qué distrito cae. Breckland, le he dicho, al menos para el gobierno local.
—Ni siquiera en… en Scarning —dijo Mandy con la mirada perdida—. En Daffy Green. Allí no hay más que… ovejas, vacas y moscas.
—Precisamente eso es lo que le preocupa.
—¿A qué te refieres?
—Se preguntaba qué habría pasado si… esto hubiera ocurrido en el centro de Londres. O en Nueva York, para el caso.
Mandy sacudió la cabeza.
—Por todos los cielos.
—Quiere que lo tapemos, Mandy —dijo Calhoun.
—¿Que lo… tapemos? —preguntó Mandy con un tono un poco más agudo de lo habitual.
—Para ser exactos, no es una petición —explicó Calhoun—. Ya lo están tapando. Han enviado o están enviando notas de prensa. Han enviado gente. Llegarán en solo unas horas. Y mañana llegarán más. Un equipo grande.
—¿Para… encubrirlo? ¡Por el amor de Dios, Dan! ¿Y qué demonios van a decir que pasó?
—Un fallo eléctrico. Algo así.
—Dan, lo vieron… Lo vio mucha gente.
Calhoun agachó la cabeza.
—Por eso… Por eso han enviado a los suyos.
Mandy inclinó la cabeza, confusa. Su frente eran cuatro líneas profundas contrastadas.
—A… ¿a redactar notas de prensa?
Calhoun tardó un momento en responder.
—A encubrirlo, Mandy. Sea como sea.
Mandy abrió mucho los ojos. Empezaba a intuir a qué se refería Calhoun, o, mejor dicho, el primer ministro. Levantó el cuenco para beber, pero descubrió que…
Que no podía.
—Dan… —susurró al fin.
Calhoun se volvió para mirarla mientras hurgaba en el bolsillo. Sacó un paquete de cigarrillos EMBASSY con un gesto rápido y extrajo uno, que sopesó en su mano unos instantes antes de encenderlo.
—Dan —repitió ella en voz baja—. ¿Qué es…? ¿Qué es lo que vimos?
Calhoun se volvió para mirar por la ventana. Las cosas estaban en su sitio, estaban bien. La lluvia caía hacia abajo, mojaba las casas y formaba charcos en la acera. La luz iluminaba las superficies cercanas, las farolas se extendían hacia arriba, en vertical, y la gente caminaba siguiendo una trayectoria espaciotemporal predecible, un paso después de otro. Todo eso… Todo eso estaba bien.
Lo de Daffy Green no.
Aquello no estaba nada bien.
—No lo sé, Mandy —susurró—. Te juro que no lo sé.
Sintió un escalofrío e inhaló una calada larga con los labios apretados.
***
Drew Brewer salió de su casa en Swan Lane a las cinco y cuarto de la mañana, un poco antes de lo acostumbrado. Se había ido a la cama temprano la noche anterior porque últimamente se estaba encontrando demasiado cansado, y se había despertado en mitad de la noche con los ojos más abiertos que los de un búho. El cansancio no estaba, pero sabía que no tardaría mucho en volver apenas se pusiera en movimiento e hiciera una o dos cosas. Había tomado infusiones de raíz de oro, por descontado; un antiguo remedio que en los Brewer siempre había sido mano de santo, e incluso había bajado un poco el ritmo de trabajo. Pero el campo necesitaba muchos cuidados, y estaba todo ese asunto de la compra de corderos para una cadena de restaurantes. Su hermano Paul decía que era un buen trato, pero él no lo veía tan claro. Estaba acostumbrado a los tratos pequeños, a los negocios puntuales que le permitían vivir y pagar las pequeñas necesidades del día a día. Pero cien… corderos… al mes. Cien corderos. Tendría que ampliar las instalaciones, tendría que negociar con Billy Hurley para acceder a sus pastos; solo el tema de las vacunas y los permisos le iba a generar un volumen de papeleo que hacía que la cabeza le diera vueltas.
Cien corderos eran alrededor de ochenta corderos más de la cuenta.
Se preparó para salir al campo a revisar el estado de sus terrenos. Había llovido bastante fuerte las dos últimas noches, y también algo durante la tarde; ahora que miraba por la ventana, comprobó que el agua seguía formando una cortina gris en incesante movimiento tras los cristales. Cuando eso ocurría, la tierra hospedaba charcos enormes que había que drenar de alguna manera, a veces incluso abriendo canales para mover el exceso de agua a otras partes. Antes podía ser una tarea pesada, pero desde hacía ya un año tenía el David Brown 1200, una preciosidad de tractor que generaba cuarenta caballos y contaba con una cabina ancha y espaciosa, no como la bestia mecánica de Billy Hurley. Su cabina era tan angosta y sofocante que su mujer, Anne, la llamaba El Horno.
Anne. Llevaba casado con Anne como… toda la vida, y, a veces, le parecía que algo más. Delgada, menuda, siempre con una sonrisa colocada en su carita redonda, a menudo cubierta por sus propios cabellos, ahora ya blancos. La había dejado dormida en el sofá de su pequeño estudio donde, a pesar de su ceguera, pintaba tantos cuadros como podía, muchas veces, unos encima de otros; Anne no tenía interés en conservar sus pinturas. La pintura era su vida.
Ciega de nacimiento, no había podido conocer los trazos de los grandes maestros, ni había observado cómo la luz describía cambios en las tonalidades de los colores, ni tenía referencia alguna de cómo los colores revestían el mundo o de cómo se percibían como diferentes según el momento del día. Nunca había visto el prodigioso despliegue de tonos de un amanecer, o la explosión iracunda del atardecer cuando incide en las nubes bajas y lo tiñe todo de rojo, o de rosa, o de naranja. Anne utilizaba la textura y el grosor de los trazos para orientarse, y trataba de recrear las sensaciones que le producían las cosas.
Según ella, recibía aquella información simplemente mediante el tacto. Pintaba el tacto de hojas de los árboles. Una manzana. El rostro de su marido. Había pintado a Drew más de cincuenta veces, y todas esas veces había conseguido transmitir sensaciones profundas. El propio Drew no sabía mucho o nada de pintura (apenas lo que costaban los tubos de pigmento) pero cuando veía los trabajos de Anne, solía quedarse mirándolos durante un buen rato, a menudo con una taza de té en la mano, y llegaba a sentir que una emoción especial, única y exclusiva de dicha contemplación, afloraba dentro de él. La primera vez que se vio en una pintura de Anne, creyó atisbar aspectos profundos de sí mismo entre los trazos gruesos, tridimensionales y protuberantes que Anne usaba para manejarse por el lienzo; aspectos íntimos que tenían más que ver con cómo se sentía que con cómo era. En su retrato no había… una nariz, ni una boca, ni siquiera ojos. Era una fantasía abstracta de trazos, formas, volúmenes, que producían una concatenación de sentimientos, un viaje iniciático que revelaba más y más cosas cuanto más se lo contemplaba. Aquella vez, cuando se giró para mirarla, ella lo supo enseguida. Anne siempre sabía cuándo él la miraba.
—¿Qué estás mirando, bobo? —preguntó.
—A ti —dijo él—. A tu mirada.
—¿La mirada de una ciega? —preguntó con retintín.
—Se puede perder la vista —respondió con suavidad—, pero nunca la mirada.
Ella no contestó. Nunca decía nada cuando él conseguía tocarle con su amor.
Ese día no la despertó. A Anne le gustaba acompañarle en sus paseos matutinos porque, a esas horas, olía a tierra mojada, a pasto fresco, a aire húmedo, a tormenta… Y esas cosas, los olores, la brisa mojada, eran las maneras con las que Anne aprendía de su entorno; eran el vehículo de las sensaciones que transportaba la naturaleza para ser representada en un lienzo. Pero llovía mucho, demasiado, y era de todas maneras un poco demasiado pronto para Anne. Cuando volviera de la inspección, se dijo, la compensaría con un cuenco de leche caliente y pan tostado con membrillo, servido con queso a la manera española. A Anne le gustaba tanto el membrillo que, en secreto, Drew había plantado membrilleros en las laderas al lado oeste de sus tierras, de la variedad que crecen en tierras húmedas.
—¡Penny! —llamó.
Miró a un lado y a otro, con el ceño fruncido. Bueno, ahí había una cosa excepcional… ¿Dónde estaba Penny? Solía ser la primera cosa que veía por la mañana al salir de casa. No importaba lo mucho que se esforzara por no hacer ruido, siempre estaba detrás de la puerta, moviendo la cola como si quisiera despegar y salir volando, lloviese o hiciese sol, con tempestad y con calma, los ojos de color almendra clavados en él.
Penny no solo le ayudaba con el rebaño; era, además, una perra trufera, y aquel suponía uno de sus mayores logros, por cierto. Le enseñó desde pequeña, educándola primero para localizar las trufas silvestres de temporada, y muy poco después, haciéndole entender que no debía comerlas. Drew estaba seguro de que su secreto había sido la elección del premio que Penny conseguía cuando hacía las cosas bien: nada demasiado dulce, para no dañar su salud, y nada con demasiado olor, para no estropear su olfato. El olfato lo era todo.
La otra cosa era el hecho de que Penny no era un perro trufero al uso. Casi todos sus vecinos usaban los Lagotto romagnolo o esos caniches que a Drew le ponían nervioso, como el caniche desquiciado de Richard Bird. Había visto ranas ladrar con más estilo que aquella bola de pelo. No, los caniches no eran para él. Si tenía que localizar a su perro, no quería utilizar un microscopio para rebuscar entre la hierba. Drew había leído casi todo lo que se había publicado sobre truficultura y había llegado a la conclusión de que era mejor usar perros de caza, sabuesos y podencos adiestrados para perseguir piezas de caza mayor heridas. Esos sí que eran perros de verdad.
Penny era una Deutsche Bracke, un sabueso de sangre de Baviera; la elección del sexo no era tampoco casual: las perras tenían más sensibilidad y astucia, y no se rendían. Los sabuesos de sangre eran resistentes al frío y la humedad (algo muy encomiable en esas latitudes del Reino Unido) y más trabajadores que el caniche desquiciado de Richard Bird. Penny era, además, diligente y cariñosa.
Pero ¿dónde estaba?
—Bueno. Que me aspen.
Miró al cielo. Amanecía, pero de esa manera sutil que solo se advierte mirando hacia el este con la vista periférica, una claridad tenue que revelaba, sin embargo, una cosa: que el cielo estaba engendrando una tormenta. Una de las buenas. Estudiar las nubes era una de las primeras cosas que se aprendían si uno iba a dedicar su vida a la ganadería. Era tal vez posible que aquella fuese a ser una de esas tormentas épicas que hacían que el cielo se convirtiera en una fanfarria interminable de truenos, relámpagos y nubes arrastrándose a varios niveles, unas más rápidas que otras, absorbiendo toda la luz. Era quizá posible… que Penny supiese eso y estuviera escondida en algún lugar de la granja. Penny podía ser un animal muy inteligente, el más listo de todos cuantos había conocido, pero seguía siendo un perro, y los perros siempre tienen miedo a las tormentas.
Se encogió de hombros y empezó a andar por el sendero, vestido con su chubasquero amarillo y su bastón. Ya aparecería. Penny podía ser un poco gato a veces; una vez al año (más o menos) se tomaba unas pequeñas vacaciones, un día de asuntos propios, pero siempre acababa volviendo, llena de barro y de pequeñas bolas de cardo enredadas en el pelambre de las patas y el vientre. Nada que un buen baño y un cepillo de oveja no arreglara.
Caminó, levantando la cabeza para dejar que la lluvia le mojara la cara. La lluvia sí que era maná del cielo, y no ninguna otra cosa parecida; eso era lo que pensaba. El libro del Éxodo era siempre muy grandilocuente en cuanto a todo lo que decía, pero el dichoso maná enviado desde el cielo a los israelitas no era puñetero pan, sino… ¡agua de lluvia! En el desierto, un poco de lluvia debió de ser mejor que un buen plato de cordero con patatas asadas y zanahorias; eso era lo que decía siempre por mucho que el párroco se enfadase algo más de la cuenta, pero… ¿acaso había un milagro mejor en el mundo que la puñetera lluvia?
Las botas verdes se hundían en el suelo blando, anegado en lluvia. A medida que avanzaba, sin embargo, se sentía obligado a corregir su peso a uno y otro lado, lo que le hacía zarandearse como si regresara a casa después de una noche de pintas en el Black Raven. Sonrió con la idea, tal vez porque hacía demasiado tiempo. Además, hacía frío; bastante frío, a decir verdad, incluso para ser primeros de diciembre, pero nada de eso le impidió sentirse como un privilegiado por vivir rodeado de toda aquella naturaleza en un lugar bendecido como era Daffy Green.
Estaba pensando en todo eso cuando escuchó a Penny ladrar a lo lejos. Drew levantó una ceja. «¡Buenos días a ti también!», pensó, pero luego se detuvo, contrariado. Naturalmente, como cualquier entrenador de perros, Drew sabía perfectamente qué tipo de ladrido usaba su perra en todo momento. Aquel no había sido el ladrido breve y tajante que empleaba cuando trabajaba con las ovejas, ni el ladrido jubiloso que usaba cuando encontraba trufas, o alguna alimaña muerta, o cualquier otra cosa inusual en la granja. Ese había sido un ladrido especial que Penny usaba cuando quería decir algo muy concreto.
HAY PROBLEMAS AQUÍ, ¡VAYA SI HAY PROBLEMAS!
Drew aceleró el paso.
Las ovejas. Drew solía dejarlas pastando por la granja, para eso la había vallado a conciencia y había instalado pequeños refugios aquí y allí donde los animales podían cobijarse si la lluvia empezaba a molestarles demasiado. Drew pensaba que las ovejas tenían derecho a cierto nivel de vida a cambio de todo lo que ofrecían; pensaba en ellas como empleados más que como posesiones. Pero eso, a veces, podía traer algunas consecuencias.
—¡Penny! —llamó—. ¡Penny, pequeña! ¡Aquí, chica!
Empezó a subir la loma; el sonido llegaba desde el otro lado. La loma número seis, de las quince que tenía en su terreno. Detrás de ella había un prado verde donde las ovejas gustaban de pasar su tiempo. Un prado seguro, tranquilo, alejado de los lindes de su pequeño dominio; ¿qué podía estar yendo tan mal?
Subió trotando, ayudándose por el bastón. Anne tenía razón, estaba descuidando su forma física. Tal vez sí que había cogido uno o dos kilos, o un par de pares, a juzgar por lo que le costó trepar por el suelo barroso. La lluvia no ayudaba. Podía ser el maná del cielo, desde luego, pero hacía que el trasiego por el campo se volviera una pequeña pesadilla.
Cuando llegó arriba, enmarañado en una respiración fatigosa y aquejada, se colocó el plástico del chubasquero y miró. Allí estaba Penny, perfectamente visible, en actitud defensiva. Ladraba a algo que no podía ver. Una culebra de collar, quizá, escondida entre las zarzas y los arbustos. Anne siempre le decía que tanta maleza le traería problemas, y él respondía que cuando llegara el buen tiempo, contrataría a alguien que le ayudara con eso. «Aquí nunca hay buen tiempo», respondía ella, y él se encogía de hombros y sonreía con astucia, algo que, por mucho que Anne fuese ciega, él estaba seguro de que podía sentir. Drew no pensaba que las malezas tuvieran la culpa, de todas maneras; las culebras solían abandonar sus nidos y guaridas cuando llovía fuerte, así que que hubiera una por allí… tenía todo el sentido.
—¡Penny! —volvió a llamar.
Un poco más allá, estaban las ovejas. Drew era un experto en contarlas con rapidez, sobre todo desde lejos. Era algo que hacía de manera inconsciente, por mucho que se movieran y se retorcieran unas contra otras; su mente estaba adiestrada para recordar sus posiciones.
Cincuenta y seis.
No estaban todas, desde luego, pero faltaban las suficientes para saber que podían haberse escindido en varios grupos. Ya las buscaría luego. Ahora debía prestar atención a la alarma de Penny, o la próxima vez que ocurriera algo podría relajarse al pensar que sus avisos no importaban a nadie.
Drew estaba descendiendo por la suave loma hacia el prado cuando, de repente, ocurrió. Y ese…
Ese fue definitivamente el principio.
***
¡PROBLEMAS GRAVES!
Penny ladraba y se enroscaba en sí misma mientras todos sus sistemas de alarma, cuidadosamente heredados y honrados a través de innumerables generaciones, aullaban como locos. ¡PROBLEMAS, PROBLEMAS GRAVES! Drew Brewer, desde su loma, observaba la misma escena que ella, pero era incapaz de distinguir nada fuera de lo común. La lluvia, sí; también la hierba verde, las nubes que evolucionaban oscuras, y por supuesto, el número de ovejas. El número de ovejas era para él el dato más importante de la escena y la conclusión lógica y cabal que le impedía, naturalmente, vislumbrar lo que anunciaban cada pequeña brizna de hierba y la manera en la que el viento confluía en un punto determinado del prado. Era algo que Penny percibía con total claridad, quizá porque su pasado histórico se basaba en la supervivencia por anticipación, y esa anticipación incluía también algunas de las cosas que no podían observarse con los ojos mundanos. La anticipación. Penny percibía algo más, sí. Tenía sensaciones enredadas en una nebulosa cósmica invisible, un pellizco localizado en algún lugar irrelevante de su interior, como si anunciara…
¡PROBLEMAS GRAVES!
¡ALGO LLEGA!
Lo que tenía que llegar, por cierto, no tardó mucho más. Lo que tenía que llegar llegó entre ladridos y el balido inquieto de las ovejas.
***
Anne se despertó de repente.
Una persona se despierta siguiendo un proceso que requiere, inevitablemente, un tiempo mínimo. El mejor amigo de Anne, Ted, un médico irlandés con una notable reputación en el norte de Inglaterra, habría descrito el proceso con unas palabras similares a estas: «El despertar, Anne, se produce con un complejo mecanismo llamado sistema circadiano, que cuenta con una especie de marcapasos localizado en el núcleo supraquiasmático, encontrado a su vez en el hipotálamo, ubicado en la zona central de la base del cerebro». Es posible que Ted hubiese quizá dicho algo más, seguramente compartiendo una cerveza irlandesa con ella. Quizá habría añadido que, para despertar, se precisa algún cambio en los estímulos del entorno, como un cambio en la temperatura, en la intensidad de la luz, o un sonido que interrumpa la monotonía del ciclo del sueño. Quizá Ted hubiese explicado que uno también se despierta cuando el núcleo supraquiasmático (que Anne a buen seguro hubiera llamado «núcleo superasmático» entre risas) decide que las funciones del sueño han terminado, como cuando una lavadora llega al final de su programa y se apaga. Esa maravillosa y divina ingeniería, donde intervienen cosas como producción y supresión de melatonina y muchas otras funciones, hace que el cuerpo se reactive, el cerebro reconecte con la realidad después de su centrifugado nocturno, el páncreas reanude sus tareas, los intestinos, los órganos todos… se pongan nuevamente a tono. Y todo eso, por supuesto, requiere tiempo.
Pero Anne, atendiendo quizá un irrepetible, inexplicable, potente pero inadvertido milagro médico, se despertó, sin embargo, de repente.
No hubo cambios en la intensidad de la luz ni en la temperatura, ni hubo tampoco sonidos inesperados que alterasen el ciclo natural de Anne. Se despertó porque algo en su interior pulsó todos los interruptores y palancas a la vez. Se despertó quizá porque el discurso de los acontecimientos que tenían que llegar hubiera cambiado de manera abrumadora de haber permanecido dormida. Anne debía despertarse. Se encontró sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, mirando la oscuridad que le devolvían sus ojos ciegos.
Algo pasaba. Algo estaba pasando, había pasado o estaba a punto de pasar.
Algo…
Anne, recluida en su mundo de sensaciones interiores, libre de las interpretaciones parametrizadas de la vista, confiaba mucho en sus instintos. A veces eran claros, a veces difusos, pero allí donde la mente decía una cosa y el corazón otra, Anne elegía siempre el segundo camino.
Se levantó de un salto, con el camisón blanco bailando alrededor de su cuerpo. Ni siquiera necesitó palpar la cama para saber que su marido no estaba allí, o bajar al salón y la cocina para intentar encontrarlo. No estaba, eso lo sabía, y ni siquiera estaba alrededor de la casa.
Anne no intentó salir en su búsqueda. La lluvia podía ser maravillosa, pero contaminaba el mundo sonoro que Anne usaba como guía. La desorientaba con cada gota repicando con fuerza contra el suelo, la grava, las hojas, por todas partes, la melodía omnipresente del agua circulando por el aire en caída libre. En lugar de eso (tan segura estaba), localizó el teléfono instalado en la pared del pasillo y llamó directamente a Griffin, quien, además de ser un excelente jugador de cartas, estaba a cargo de la comisaría local.
Y porque estaba tan segura, le costó un rato responder cuando descolgaron.
***
EXTRACTO DEL INFORME DARREN.
OVERTURE. CLASIFICADO.
Página 181.
«Tenemos que examinar el contexto histórico. El primer caso de Overture, ocurrido en Daffy Green, Scarning, Thetford, nos sitúa en diciembre de 1971. 1971 puede no parecer tan lejano, pero 1971 era un mundo realmente diferente. Intel estaba a punto de lanzar el primer microprocesador, el 4004. Tenía cuatro bits y se usó en dispositivos de control como semáforos. Disney World abría por primera vez en Florida, y la Radio Pública Nacional hacía también su primera emisión. Los niños jugaban con el Telesketch, que usaba polvo de aluminio y partículas de estireno en una visionaria y anticipada representación conceptual de un moderno iPad. Greenpeace se presentaba ante el mundo hablando de cosas en las que casi nadie había pensado nunca, y en el cine se estrenaban Harry el Sucio y La Naranja Mecánica. En la televisión veíamos The Mary Tyler Moore Show; Winona Ryder nacía este año, y una compañía llamada Sharp lanzaba la primera calculadora de bolsillo mientras que un hombre llamado Ray Tomlinson creaba el concepto base del email. Aún faltaban seis años para el estreno de Star Wars.
Si esa película supuso un boom mental sin precedentes para varias generaciones de manera simultánea, imaginen lo que fue para aquel ganadero inglés llamado Drew Brewer observar el fenómeno Overture en vivo, en aquella lluviosa mañana. Cualquier niño de nuestros días habría identificado lo que ocurría porque dispone de innumerables referencias visuales contenidas en decenas de miles de películas, videojuegos y series de televisión. Drew Brewer se enfrentó a algo que la literatura apenas había empezado a rascar. Tal vez el episodio de Star Trek «La ciudad al fin de la eternidad», emitido en 1967, pudo haber ayudado a Drew Brewer a anticiparse a lo que veía, pero aquella temprana representación se asemejaba más a una pantalla de televisor de los setenta que otra cosa. Desde luego no a la increíble y virtuosa magnificencia visual de un Overture formado en fase cuatro. Observar la fantástica deflagración permanente de este, con todo lo que se ve a través, tocado por el fulgor centelleante de la energía eérica y la característica corona de desfase que solamente algo como el desastre de Chernóbil pudo emular de manera pálida y pobre cuando el núcleo perdió su sellado, tuvo que hacer que aquel ganadero de Daffy Green perdiera su conexión con el mundo. Seguro. Debió de ser como subir a un soldado romano del año diez antes de Cristo a un moderno jet a reacción con capacidad de vuelo espacial y llevarlo a dar una vuelta por el continente a Mach 4, cruzando la bóveda celeste y asomándolo, brevemente, al espacio profundo».
***
Cualquiera que hubiera conocido a Drew Brewer antes de aquel cinco de diciembre de 1971 habría dicho algo de él; que siempre tenía la misma expresión en la boca. «¡Que me aspen!». Si se le caía algo, soltaba «¡Que me aspen!». Si se sorprendía, decía «¡Que me aspen!». Cuando se sentaba en una piedra y la espalda le daba un pequeño tirón, «¡Que me aspen!». Tenía esa expresión en la boca todo el día, pero aquella mañana, se quedó sin palabras.
Aquella mañana, tras superar una colina rala, Drew se encontró mirando algo que no acertaba a comprender del todo, en parte porque todavía amanecía y el cielo estaba encapotado, y la lluvia no ayudaba demasiado tampoco, pues convertía la visibilidad en la distancia en una mancha borrosa que se movía sinuosa allí donde se confundían los volúmenes. Y en parte porque nunca había visto nada ni de lejos parecido.
Drew Brewer había visto explosiones producidas por paneles de electricidad defectuosos. Uno en la ferretería de Shephard, por cierto, cuando el viejo loco intentó conectar unos generadores en la antiquísima instalación del edificio. La cosa simplemente explotó en un fulgor blanco de una intensidad cegadora. Duró un solo instante y lo llenó todo de un humo que impregnó cada pequeña herramienta que Shephard tenía allí almacenada. Durante semanas, cada alicate y cada tornillo que se compraba en Shephard olía a ozono y a electricidad. Pero en cierta ocasión, otra instalación eléctrica elevada sufrió también un corto, esta vez en las calles del pueblo. Produjo uno de los fenómenos más letales y fascinantes que se pueden ver hoy día. La gente que pasaba por la calle estuvo unos buenos veinte segundos observando cómo un arco voltaico cimbreaba de un extremo a otro de la instalación, como una serpiente eléctrica de un tono blanco-azulado imposible y de una intensidad inaudita que se movía a capricho; un elemento añadido al costumbrista marco de la realidad. Observarlo azuzaba el sentido de alerta procurado por la memoria evolutiva; apartar la vista era del todo impensable. Pasarían años antes de que alguien viera un efecto como ese en una película de ciencia ficción.
Drew Brewer pensó en aquel arco voltaico aquella mañana, al menos en un primer momento. Había un círculo, algo ovalado en su parte superior, de un azul eléctrico dotado de una intensidad fulgurante, que debía de medir como cinco metros de altura. Estrías chisporroteantes recorrían el arco de arriba abajo y de abajo arriba, y asentado como estaba en mitad del prado aún en tinieblas, arrojaba un destello azulado hasta el punto de que parecía una feria.
«Que me aspen», habría dicho Brewer. «Que me aspen mil veces». Pero no dijo nada. Era por el agujero, más que por el óvalo en sí. Por lo que estaba dentro del círculo. Lo que había… al otro lado. Y más que por lo que veía, por lo que la imagen le hacía sentir.
Drew Brewer estaba acostumbrado a trabajar en el campo, a recorrerlo de día y de noche, cuando la oscuridad es absoluta y se llena de ruidos inexplicados. Cualquiera que haya recorrido un bosque de noche, sin ninguna luz más que la de la Luna, sabe que el bosque te abraza de una manera especial, que comunica con una parte primigenia del hombre; que, de manera inconsciente, este aún recuerda los días en los que la noche era cubil de depredadores y que era mejor pasar el periodo de oscuridad en el interior de las cuevas seguras, protegidas por centinelas. Pero Brewer nunca sintió miedo de la oscuridad, ni de la soledad, ni de los ruidos nocturnos que produce la naturaleza cuando se la deja sola. Nunca sintió mucho miedo, en realidad, más que los propios de la fricción de la vida, y esta era de naturaleza mucho más prosaica: ¿podré pagar la hipoteca? ¿Podré seguir cuidando de mi mujer si caigo enfermo?
Pero al asomarse a la intimidad intrínseca del óvalo, Brewer se sintió golpeado por una sensación atenazante que le dejó inmovilizado por unos instantes. Pestañeó varias veces, intentando conseguir que los ojos dejaran de protestar por la naturaleza imposible de la evidencia que tenía delante. Y sintió miedo. Todo su cuerpo se revolvió, negándose a aceptar lo que veía. Lo que se insinuaba. El descalabro imposible y de alto contraste que los ojos se negaban a aceptar.
Era como un desgarre. Había un paisaje carmesí que se vislumbraba a través del óvalo, completo con un cielo de tonos pálidos y de un púrpura desvaído. Uno podría pensar, o sentir, que se trataba de una proyección, pero la profundidad de lo que se veía era innegable. ¿Acaso no había una especie de formaciones montañosas al fondo, vagamente visibles, confundidas con la niebla? No era una pantalla. En absoluto. Y la luz… La luz se esparcía por el agujero y teñía el prado de un tono difícil de precisar.
Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su frente se colmó de pequeñas perlas de sudor que brotaron por entre los poros de su piel como por arte de magia.
«Anne no podrá verlo» fue la idea que se formó al fondo de su mente. Un mecanismo de defensa, un cabo; un intento, con seguridad, de aferrarse a la realidad. La realidad que parecía estar escapando por aquel desgarro.
Tardó un poco en ser capaz de mirar otra cosa.
Los ladridos de Penny ingresaron en su mente. Ladridos urgentes. Penny decía: ¡Alerta, alerta!
Penny estaba allí, ladrando. Ladraba al óvalo y ladraba a las ovejas, que corrían por el prado. Brewer las observó con el rostro aún vestido de terror cerval, intentando todavía comprender. Había trabajado con ovejas casi toda su vida, en especial en los últimos diez años, y nunca las había visto correr de aquella manera. Y no era porque corrieran mucho, era…
Corrían, y corrían, y…
Brewer pestañeó.
Corrían, pero no huían. Corrían en círculos.
Una oveja en pánico describe un movimiento sinuoso para alejarse del peligro, pero aquellas…
«¿Por qué no huyen?», se preguntó su mente. «¿Por qué?».
Estaba todavía mirando cuando algo abandonó el óvalo. Otra vez le costó comprender lo que veía. Era… una pequeña bola de fuego. Una llameante y compacta bola de fuego que dejaba un rastro de partículas incandescentes y que se movía a ras del suelo con una altura no superior a medio metro. Exactamente como…
Como una de sus ovejas.
Brewer comprendió qué era aquella bola de fuego.
Era una de sus ovejas, sí, saliendo de aquel desgarro imposible, envuelta en llamas. Una oveja que volvía de…
«¿De dónde?», pensaba su mente, confusa y aterrorizada. «¿De dónde, en realidad?».
El bastón, su viejo bastón que tantas veces le había sostenido, escapó de su mano y cayó al suelo.
La oveja recorrió unos cuantos metros y se detuvo. Se aplastó contra el suelo, probablemente porque había sucumbido a la destrucción del fuego y se había caído rendida sobre un costado. Se quedó allí, ardiendo, inmóvil, mientras Penny ladraba desaforada.
Y más o menos al mismo tiempo, Drew Brewer fue consciente de que el óvalo zumbaba. Zumbaba como un abejorro cuando revolotea. Como un enjambre de abejorros.
Drew Brewer se desmayó.