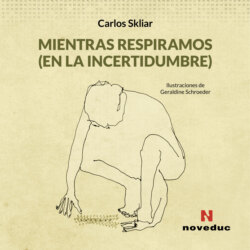Читать книгу Mientras respiramos (en la incertidumbre) - Carlos Skliar - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 /Disposición e indisposición de los cuerpos/
Los cuerpos color de herrumbre eran cargados
en angarillas y esperaban bajo un cobertizo
preparado con este fin.
Los féretros se regaban con una solución antiséptica,
se volvían a llevar al hospital y la operación
recomenzaba tantas veces como era necesario.
Albert Camus, 2005
A excepción de aquellos cuerpos que enferman, que decaen o mueren; de aquellos que permanecen en su refugio, en la quietud tensa e insostenible, inmóviles, absortos o apabullados, sin nada que hacer o sin querer hacer nada; de aquellos cuerpos que no son o no están a la vista y que prefieren sustraerse a cualquier acto o gesto público; a excepción, pues, de los cuerpos confinados o íntimos o que no transmiten en vivo su soledad, hay al alcance de la vista un ejército o un ballet o una comparsa de cuerpos singulares en movimiento que se muestran contorsionados, erráticos, artísticos, en una desnudez distinta o accesible, haciendo piruetas, ejercicios, distensiones, meditaciones, relajaciones, hablando de cuerpo a cuerpo, ofreciendo destrezas, técnicas milenarias o recién inventadas, sacudiéndose la modorra, impulsándose hacia atrás y hacia delante, saludables, expuestos, enseñantes de pago o de pura gratuidad.
El movimiento se ha hecho imprescindible para no quedarse ateridos como en una estepa nevada y, como no hay dónde ir porque no se puede ir hacia ninguna parte, el desplazamiento toma la forma de un baile con uno mismo, desenfrenado, desinhibido, sin complejos.
El cuerpo se entrega a la música y allí se deja guiar por hilos ancestrales, desconocidos, en pos de parecerse a algo semejante a un grito, a una explosión de toda la implosión acumulada, tal vez para no permanecer ahogados en un mar sin fondo:
Tocábamos porque el océano es grande y da miedo, tocábamos para que la gente no notara el paso del tiempo y se olvidara de dónde estaba y de quién era. Tocábamos para hacer que bailaran, porque si bailas no puedes morir, y te sientes Dios (Baricco, 2015).
Los cuerpos asumen y resumen, aquí y ahora, las vagas propiedades de la implosión y de la explosión; en el preciso instante en que se ven amenazados por la lujuria invisible del virus, buscan tanto tenerse como sostenerse, atender y distraerse, aquietarse y alocarse, retraerse y desplegarse.
Unos cuerpos se abrazan a sí mismos y otros se alargan hacia los demás; unos se envuelven, se arrullan, se contienen, se apocan, se anidan y otros se explayan, se desanudan, se hacen exposición. Unos cuerpos leen, anotan en sus cuadernos frases sin destino, se desplazan apenas entre metros cuadrados de baños, cuartos y cocinas, se recuestan, retozan, sienten la poca respiración y la mucha intimidad; otros cuerpos vociferan, insisten más allá de sus metrajes, exigen de otros cuerpos la movilidad. Distintos cuerpos, distintos gestos. O el mismo cuerpo, en su múltiple gestualidad.
Mientras tanto, la corporación de consejeros mediáticos se reparte entre sus especialidades de opinión preferidas: unos se dirigen al entrenamiento y cuidado de un cuerpo sin mente, otros a la ejercitación de una mente sin cuerpo, y otros, todavía a la conservación de partes pequeñísimas del cuerpo –los ojos, la espalda, la memoria, el sueño– como si lograran construir o reconstruir la anhelada totalidad a partir de un despedazamiento, de una fragmentación.
Luego están los cuerpos-espejo, que ya estaban desde mucho antes; esos cuerpos que toman imágenes de sí y comparten sus gestos sueltos, aislados, planificados; el cuerpo-mensaje autorreferencial satisfecho o no de sí, que no dice nada a nadie –o que cree saber lo que dice y a quién se lo dice– y que espera impaciente que su texto incógnito sea descifrado por alguien en la masiva virtualidad, por algún otro cuerpo-imagen-espejo, en algún momento inmediato, en algún lugar de la red. Quizá lo que quieren decir es que con la presentación del cuerpo ya es suficiente, que no hay otra cosa que presentarse o representarse, que la imagen-cuerpo ya es por sí misma la totalidad del enunciado o, en todo caso, que el enunciado vendrá después –si es que vendrá–, a gusto o disgusto del observador ocasional.
(…)
Y entre todos los cuerpos, o al interior de un mismo cuerpo o de un instante de un mismo cuerpo, hay uno en particular que ha sido ponderado en estos extraños días dentro de ese discurso del hacer ahora lo que no se hacía antes: se trata del cuerpo que estudia y/o del cuerpo que lee, como si se tratara de un cuerpo antiguo que se despereza, que renace, una postura anacrónica que recobra vigencia, una oscuridad a la que cierto mundo mejor pretende iluminar, o desea restablecer, reposicionar, volver contemporánea.
La pintura titulada Mebae (Despertar) de Tetsuya Ishida, realizada en 1998, retrata una escena habitual, corriente: el interior de un colegio en donde algunos estudiantes, sentados en sus pupitres, miran hacia el frente, asistiendo a una lección del profesor, dueños o presos de una atención absoluta, con libros y cuadernos y lápices y bolígrafos entre sus manos. Aquello que llamará la atención es que al menos dos de los estudiantes han perdido su fisonomía humana y han adoptado, ellos mismos, la forma de microscopios.
La transformación –o la mutación– es impresionante y de por sí elocuente: esos dos estudiantes se han vuelto máquinas –una transformación que también muestra el artista japonés en los operarios de las fábricas, que mutan hacia un engranaje que no permite distinguir lo humano del artefacto o que los confunde de una vez–, transfigurando la idea de estudiar o de estudiante en una figura tortuosa y mortífera, despojada de cuerpo y, por así decirlo, de espíritu.
La imagen del estudiar, del estudiante, del lector es, en cierto modo, reconocible, precisa pero, por cierto, ha sufrido un largo proceso de transformación y quedó desteñida durante el tortuoso pasaje reciente de la vida estudiosa y lectora a la vida expuesta a ambientes de aprendizaje solamente provechosos.
Si se recuperara esa imagen, podría verse lo siguiente: alguien de edad incierta, alguien del común, alguien que es cualquiera, se encuentra en medio de una sala o de una habitación estrecha, con una iluminación acentuada, cuyo foco –una lámpara pequeña, una vela– que apunta hacia un escritorio, se disemina quizá hacia un libro y hacia un cuaderno, junto con lápices o tinta, agua o café o té humeantes, sin que nada o nadie parezca interrumpir, cerca de una ventana entrecerrada, más allá una biblioteca, algunas ropas desperdigadas, y el resto de la escena nulo o ausente.
El así llamado o visto como estudiante, el individuo que estudia, está reconcentrado, absorto, suspendido en el tiempo, habitante de una interioridad que no se sabe bien qué es aunque existe, posada su mirada en detención sobre un fragmento de ardua comprensión, buscando alternativamente otros párrafos para dilucidar el anterior, o quizá con un gesto de estupor, intentando escudriñar si alguna palabra alrededor le ofrece los indicios necesarios para seguir adelante o debe volver atrás, una y otra vez, hasta que su contracción le indique que su cuerpo ya está de nuevo en el presente del texto.
Quien estudia, aplicado en esa imagen, parece estar ausente y a la vez prestando una atención que desde fuera parece tensa, excesiva, como si el mundo o cierta parte del mismo hubiese dejado de existir y otro mundo o cierta porción de otro mundo se hiciera presente de un modo revelador o al menos esencial. Está preocupado solo por una razón a todas luces ínfima pero trascendental: dar una determinada forma a un asunto hasta aquí informe, alojarlo en su interior, saberlo en el sentido de su transformación en algún signo cuya intuición anterior era todavía parca o abismal, y envuelto en una atmósfera de lentitud, como si hubiera todo el tiempo por delante o el tiempo no existiese como tal, o fuese otro tiempo.
La iconografía del estudio, del estudiar y de quien estudia es bien conocida, insistentemente repetida en la historia de la filosofía y en las representaciones de las artes, y hasta hace poco no tenía rivalidad a la vista. Difícilmente se puedan encontrar imágenes disímiles a las que eran habituales, por la sencilla razón de que su sentido era identificable en su misma apariencia, bajo la forma de la actividad o tarea e incluso, en cierto modo, celebratorio o virtuoso.
Podría ser, sí, tildada de individualista, de cierto privilegio y hasta de ser una imagen de lo particular o de lo privado –confundiéndola tal vez con la privacidad–, pero incontestable en su fisonomía espacial y temporal: un individuo volcado corporalmente hacia un ejercicio –el de la lectura, de la escritura, de la atención, del pensamiento, de la voz baja– que se sustrae o se suspende o se distancia de otra ocupación inmediata, que desconoce las consecuencias utilitarias y futuras de su acto y que busca y rebusca una probable traslación hacia un mundo en principio ilimitado.
Algunas sutilezas pueden hallarse en medio de esta repetición de la imagen en cuestión, si se aprecia con atención las pinturas que ilustran la gestualidad tipificada del gesto de estudiar; por ejemplo en Dama estudiando, de Ethel Leach (1913); en Tito estudiando, de Rembrandt (1655); en Agonía de la creación, de Leonid Pasternak (s/f, primera mitad del siglo XX) o en El lector en blanco, de Jean-Lois Meissonier (1857) –por mencionar solo algunos ejemplos–; allí se advierte que en el ejercicio del estudiar una mano sostiene la cabeza y otra mano se aferra al objeto portante del texto o la escritura; la circunspección es evidente, la tensión también lo es, y no hay ninguna diferencia en los elementos que componen la ejercitación: es la mesa como apoyo, es el cuerpo como sostén, son los libros en tanto presencia del mundo, es la escritura como registro particular o singular, y es alguien –a quien no se ve, no puede verse– que ha indicado, señalado, sugerido, invitado a la lectura. En una versión de esta misma escena, menos juvenil y más niña: “El niño sigue sus trazas ya medio borradas. Se tapa los oídos al leer; su libro descansa sobre la mesa, demasiado alta, y una de las manos está siempre encima de la página” (Benjamin, 2002).
La escena, así tipificada, está aliada a la detención del tiempo y a una configuración del espacio como retiro o refugio; a un ambiente de silencio y de poca luminosidad; a la soledad, el esfuerzo o el devaneo, emparentando de una forma nítida la idea de estudio con la de lectura, en una cierta sincronía con aquello que Hugo de San Víctor (2014) pensó como los movimientos espirituales del ejercicio de lector: meditatio, circunspectio, soliloquium, ascentio (meditación, circunspección, soliloquio, ascensión).
Didascalicon, de studio legendi —el tratado Del arte de leer— de Hugo de San Víctor (1096-1141) se configura como la primera didáctica de la lectura y el modo particular de hacerse práctica. Como bien se sabe, la expresión didascalicon proviene del griego y significa enseñanza o instrucción o, inclusio, educación en términos más generales. Allí la lectura encuentra tres modos de aproximación, intrínsecamente vinculados: como el estudio individual o personal, como la exposición a la lectura y, en fin, como el proceso de aprender de esa lectura o de su exposición.
En el Libro III del Didascalicon hay varios fragmentos que vale la pena apreciar; de hecho, al recorrer sus apartados surge una idea de lectura enclavada en el centro de un entramado filosófico o bien de la ejercitación filosófica, como, por ejemplo, la meditación, la memoria, la disciplina, la humildad, la tranquilidad, el empeño por indagar, la parsimonia y el exilio.
En este contexto de desmoronamiento corporal, están de parabienes los partidarios del vínculo unívoco y absoluto entre educación y nuevas tecnologías, como única forma válida de transmisión en el reinado de las sociedades del aprendizaje y del conocimiento utilitario.
Las escuelas, los colegios y las universidades se han vaciado en sus espacios pero no en su febril actividad: todo se hace a distancia, como era de prever, sin olvidar que antes de la cuarentena buena parte de los sistemas educativos tendían a ello o deseaban hacerlo de una buena vez. La tecnoeducación ya había invadido las aulas en buena parte de las prácticas y el mercado había apostado decididamente por la creación de una posibilidad cierta de hacer de las instituciones de formación salas virtuales, salvo bellas y contadas excepciones.
Cuánto lo humano ya era en sí tecnología es algo que puede y debe discutirse, pero la invasión en estos tiempos críticos de recursos, formas, estrategias, diseños, herramientas, buenas prácticas (todos ellos afiliados a la idea de virtualidad) es una preocupación que resulta insoslayable.
¿Qué queda de los espacios físicos –de roce, de fricción, de gestualidad, de corporalidad en fin– en donde el enseñar y el aprender se sostenían en vínculos de olor y sabor? ¿Qué queda del educador que toma la palabra y la democratiza a través de los sinuosos caminos de las miradas y las palabras de los estudiantes? ¿Qué queda de las formas conjuntas de hacer arte y artesanía, de tocar la tierra, de jugar, bajo la forma tiránica de la pantalla siempre-encendida?
Y, junto a esto, hay también la sensación de que, durante la pandemia, de lo que se trata en educación es de hacer hacer, de mantener ocupados a los niños y los jóvenes, de replicar horarios y rutinas. Como si pudiéramos reconcentrarnos en un mundo que está en aislamiento y olvidarnos de lo que nos angustia y conmueve.
Así vistas las cosas, así sintetizadas, es factible que la imagen de lo educativo quede completamente desdibujada, sea una suerte de parodia de sí misma, o bien ofrezca a algunos desapasionados por la formación la salida tan buscada a su propio hartazgo. Hay una confusión, deliberada o no, de medios y metas, de lo cerrado y lo abierto, del ejercicio y su posible trascendencia, de la tarea y del arte, del aprender “por medio de” a aprender “con alguien que”, de la conectividad y del contacto.
Hoy, ahora mismo, si hay una posibilidad en tanto potencia, es la del cuidado, la compañía, la conversación a propósito del mundo y de la vida, y la hospitalidad. No se trata de contenidos sino de continentes; no es una cuestión de formato sino de urgente presencia; no es un problema de estar-ocupados sino de estar-juntos, y no se trata de tareas, sino de lecturas.
Sin embargo, la época de la aceleración y de la urgencia, de la conectividad y la híperproductividad, de la indiferenciación entre sueño y vigilia, del ser empresario o esclavo de sí hizo estragos al transformar o deformar, entre otras cosas, la imagen del estudiar y del leer por una muy distinta: la de tener que aprender y la de ser, uno mismo, el cerebro y el cancerbero de su propio ambiente de aprendizaje, en pos de asegurar el lucro y el éxito en la vida. Aprender de prisa, rápidamente, de modo agitado:
Nuestro siglo se ufana de ser el de la vida intensa y esa vida intensa no es sino una vida agitada, porque el signo de nuestro siglo es la carrera, y los más bellos descubrimientos de que se enorgullece no son descubrimientos de sabiduría, sino de velocidad (Leclercq, 2014).
La idea de escuela y de educación en cuarentena no ha podido, en líneas generales, vencer ese mandato oscuro del utilitarismo y, en casi todos los países, niñas, niños y jóvenes han sufrido los efectos de esa peculiar forma de desafiliación del estudio y la lectura y de filiación con la labor: resolver tareas, sacar provecho, cumplir horarios, no perder el ritmo de los aprendizajes, ser evaluados constantemente.
El estudiar como ejercicio, la diferenciación radical entre estudiar y aprender, estudiar como cuidado del mundo y como cuidarse del mundo, estudiar como algo que parece haber sucumbido o haberse perdido, estudiar como refugio o como apartarse o como retiro –irse a estudiar–, estudiar como atención a lo particular, estudiar como asombro o como estupor; la no finalidad o lo no productivo del estudiar, la filiación del estudiar con el leer, escribir, pensar y escuchar; la acción interminable del estudiar, el estudio como una orientación hacia el mundo –y no hacia el profesor o hacia el alumno, ni hacia la enseñanza o al aprendizaje–; la disposición de tiempo para el estudio y la relación ya mencionada un poco antes entre estudiar y el tiempo libre –pero no el trabajo–.
Sería interesante recuperar cierta idea de estudio a partir de sus significados griegos y latinos, quizá con el afán de hacer durar ciertos sentidos hoy desplazados por los lenguajes especializados, tecnocráticos o atrofiados de poder. Así, “escuela” proviene del griego skhol, que en sus orígenes connotaba, de hecho, tiempo libre o vacación, pero también descanso, ocio, paz, tranquilidad, suspensión, detención; el verbo que corresponde al sustantivo en cuestión denota también la acción de estar desocupado, ocioso, con disposición de tiempo o de tener tiempo o de estar libre, dedicarse o consagrar el tiempo.
La escuela, así, era el sitio donde las personas disponían de tiempo para la formación, liberadas de la urgencia y de la preocupación más coyuntural o inmediata de la vida. En asociación con estas expresiones, los términos “estudio” y “estudiar” provienen del latín, studium: afán, afición o empeño, pero además desvelo o afecto por algo, por alguien, una disposición espiritual y corporal realizada libremente.
La búsqueda etimológica hace surgir varias ideas sobre la afinidad entre el estudiar y la escuela: no aparece en ningún caso la asociación tan actual y estrecha con la tarea, el esfuerzo, el trabajo, y hasta sería impensable encontrar algún vínculo entre el gesto de estudiar y el de la ocupación en cuanto acción a disgusto –recordemos, pues, aquella máxima latina: “Non estudio, sed officio”, que alude a la contradicción flagrante entre la afición o afecto y el deber–. Pero tampoco supone la desvinculación absoluta entre el estudio y el empeño, en tanto el verbo studeo incluía la dedicación con afán a algo y una cierta forma de la disciplina –cuyo origen puede encontrarse en el verbo disceo, una expresión que incluye tintes y tonalidades de conocimiento, arte, ciencia–.
Y, tal como afirma Jan Masschelein, fue la idea de estudio la que permitió el desprendimiento del aprendizaje individual hacia una vida pedagógica común:
Y fue la noción de estudio la que más se usó para indicar la ‘vida pedagógica” que se desarrolló dentro del espacio de estas asociaciones. Por lo tanto, estas asociaciones no se referían solo a prácticas de iniciación o socialización en grupos sociales, culturales, vocacionales o religiosos particulares y no se referían a actividades de aprendizaje individual. Las universidades eran una nueva forma de scholé, de estudio público colectivo (Masschelein, 2017).
Este modo de vivir o estilo de vida aludido procede de una particular relación entre las formas del tiempo liberado y ocupado, haciendo del estudio una acción que pone en juego o que evidencia atributos o virtudes desusadas a la vista de la época actual, a las que considera incluso enemigas para la materialización, ya no de un individuo aplicado al estudio, sino más bien abocado al éxito, a la autosuperación y la salvación personal.
Todos esos atributos evidencian la intensa discusión entre escuela, estudio y trabajo o, para decirlo más directamente, la voluntad aciaga de transformar y asimilar al estudiante a una figura excluyente y futura de ser-trabajador.
Pues ya no se estudiaría en los términos de un ejercicio y de una atención en espacios disponibles de tiempo libre, sino en virtud del desarrollo de habilidades y competencias, para adecuarse a las exigencias del mercado y, por lo tanto, la gratuidad, lo público y el desinterés dejarían paso al lucro, al beneficio y al productivismo.
Baste aquí recordar la conversación entre el profesor de historia y el director de estudios en la novela El país de agua de Graham Swift:
Me piden una enseñanza que tenga “relaciones prácticas y directas con el mundo actual”, dice el profesor, atribulado y cabizbajo, quizá buscando algo de complicidad o de consuelo con su director y amigo; pero la respuesta no proviene de la amistad sino de la institucionalidad: “Estoy de acuerdo con los que tienen el verdadero poder. Creo que hay que preparar a los chicos para el mundo real (…) Tenemos que enviar a estos chicos y chicas al mundo habiéndolos proporcionado conciencia de su utilidad, cierta capacidad para aplicar unos conocimientos prácticos, en lugar de un disparatado montón de informaciones inútiles” (Swift, 1992).