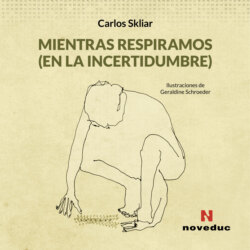Читать книгу Mientras respiramos (en la incertidumbre) - Carlos Skliar - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 /El riesgo y la incertidumbre/
Un acontecimiento irrumpe, agita sus garras mortales, funestas, lúgubres, envuelve al mundo con un manto impiadoso y lo enfrenta a su desnudez más primitiva y más ancestral: nada es seguro, nunca lo fue, todo parece ruinoso, sálvese quien pueda, primero el capital, últimos los ancianos, las ancianas.
La imagen del mundo en peligro recorre todas las pantallas y se ubica exactamente en la región más sombría del cuerpo, allí donde la mente no logra descifrar ningún signo y el corazón palpita de una manera infrecuente, más aceleradamente todavía que en la época que ya se cree precedente, aquella cuya urgencia, cansancio y prisa componía la habitualidad de nuestras vidas hasta hace pocos segundos.
Una fracción imperceptible de tiempo divide las aguas entre sentirse bien y sentirse mal, entre el sentido seguro y acomodado y el sinsentido disparatado, entre la vida y el mundo que han sido y los que serán, entre existir y dejar de existir.
Sin embargo, ¿está ocurriendo un acontecimiento de verdad inesperado? ¿Un acontecimiento sin antecedentes, sin un origen? ¿O es un reflejo más, un eco del modo habitual de funcionamiento del mundo? Y si de verdad es inesperado, ¿por qué existe la vaga sensación de que no se trata de una excepción inédita, de algo que no se esperaba? Incluso, ¿por qué parece que todo esto ya lo hemos pasado, pensado, visto o leído antes de algún modo, en alguna parte, mucho antes?
Siempre los acontecimientos inesperados crean inquietud, conmoción o zozobra, y todo lo que se había pensado hasta ahora pasará a formar parte de una confusión y de una debilidad común por comprender qué es lo que sucede en realidad, por qué sucede y qué se hará, si es que algo se hará con todo esto.
Mucho más temblorosas son esa confusión y esa debilidad cuando el acontecimiento en cuestión entraña la posibilidad de una masiva enfermedad y muerte, y el tiempo para pensar se vuelve angustiante y se hace angosto y también, según la tradición de cierto pragmatismo en boga, pensarlo sería secundario, superfluo o, directamente, innecesario.
Frente al desorden del pensamiento desfilarán un ejército de comunicadores especializados y falsos profetas de toda calaña que, amparados en el vértigo imperante de la información veinticuatro horas por día siete días a la semana, pondrán en marcha el juego aciago de su ego al subrayar la importancia decisiva de la opinión de ellos –por más torpe o delirante que parezca– por encima de la de los demás, más allá y más acá del bien común.
Sin embargo, no es la primera ocasión en que la humanidad se ve envuelta y demudada en su propia perplejidad y desasosiego; lo cierto es que, en cada oportunidad en la que ocurre una calamidad, por fuerza, es como si fuera la primera vez, distinta de cualquier otra, y solo es tal, solo puede nombrarse como tal, si está aquí y ahora. Otros derrumbes han sido y son escenas de películas a las que se asiste bien sentados y despreocupados, páginas bien o mal escritas de novelas que se leen en el refugio de la soledad y el silencio, pinturas que se aprecian o desprecian en salas refrigeradas de museos. En fin, representaciones difusas de lo trágico que, a lo sumo, han ocupado una parte de nuestras pesadillas cuando niños y nos han preocupado de acuerdo a nuestras diferentes concepciones éticas y políticas.
Dos lecturas a la vez, en la misma unidad de tiempo –dos pensamientos, dos sensaciones, dos escrituras–: nunca hemos vivido esto antes, hemos vivido esto antes muchas veces. No haberlo vivido antes supone un cierto estado de mudez, de estruendo sin resonancia todavía; creer haberlo vivido sugiere el recuerdo, la embriaguez de la memoria.
En 1993, Sloterdijk escribe: “Entonces es cuando se hace mucho más reconocible que en cuanto el opus commune se desintegra en el nivel superior, los hombres solo pueden regenerarse en pequeñas unidades”.
Aquí y ahora: el sí mismo amenazado en medio del desamparo de los mayores, las restricciones poblaciones al movimiento, el control militar de las ciudades, la suspensión de los encuentros públicos, el cierre de fronteras, el deterioro de las políticas de salud, la economía pulverizada, el distanciamiento social, el confinamiento, etcétera, hacen de esta situación presente algo difícil de pensar a partir de lo que ya se había reflexionado ante situaciones viralmente semejantes.
El sí mismo potencialmente infectado –asustado, despavorido, temeroso–por la posibilidad cierta de ser contagiado –enfermo, moribundo, quizá muerto– está “en medio de”, ni “antes” ni “después”, ni como recuerdo ni como porvenir.
La voluntad de pensar está debilitada, pero no hay más remedio que hacer eso, incluso involuntariamente; en nombre de la vieja humanidad y de la humanidad que vendrá, el cuidado del mundo y el cuidarse del mundo vuelven a estar, por fuerza de lo real, en un lugar esencial del pensamiento.
Primer pensamiento débil, precario: no deberíamos estar solos ni pretender salvarnos individualmente, nunca, aun cuando el mundo, con todas sus imperfecciones y sus malditas artimañas del capitalismo arrasador, ya había arriesgado su propia existencia a cada paso, en cada segundo, y la vida en común estaba desde hace tiempo en peligro personal, comunitario y planetario.
Segundo pensamiento frágil, provisorio: la humanidad es un espejo siempre resquebrajado de cuerpos y de palabras y una caja de resonancias cuyos ecos parten desde cualquier lugar y en cada lugar crean efectos diferentes. Allí debería estar presente la política, bajo la forma de Estado, para dar señales de cómo se cuida, de qué hay que cuidarse, de cómo hay que cuidar, de quiénes son los que merecen mayor cuidado, si acaso es posible el cuidarse y el cuidarnos.
En épocas donde miles de supuestos e improvisados especialistas nos atosigan con opiniones sobre cómo ser felices, cómo no perder el tiempo, cómo ser exitosos, en fin, cómo ser lo que deberíamos ser o cómo dejar de ser lo que ya somos, habría que dar paso a un lenguaje común, alejados de cualquier provecho personal o empresarial. Escuchar. Escucharnos.
Tercer pensamiento, tembloroso: no se trata solo de asistir a la información, siempre cambiante, siempre ansiosa por la novedad; se trata sobre todo de una ética comunitaria, de asumir responsabilidades comunes, de entender que, en un país desigual, en ciudades desiguales, la lógica de la salvación personal no solo es egoísta sino también, y sobre todo, delictiva.
Hay en todo esto estupor, sí, pero quizá haya la posibilidad de mirar más allá de nuestras narices, de no ver solo la punta de nuestros pies, de pulverizar el sí mismo cuando aparenta ser solo un “yo mismo”. De darse cuenta, al fin y al cabo, parafraseando aquel conocido verso del poeta Roberto Juarroz, que tal vez pensar en otro se parezca a salvarlo.
(…)
En otros países se está eligiendo, literalmente, quién vivirá y quién morirá, quién vivirá un poco más, quién morirá enseguida, quién pasará y quién no pasará. Como si la muerte fuese una opción entre varias, o la derrota esperable entre dos únicas opciones. Y a quienes se elige son, sin miramientos, a los más viejos, a los que ya eran inservibles para la maquinaria tiránica de la eficacia y la eficiencia. Nada ha cambiado para ellos respecto del mundo anterior a la pandemia: solo que el empujón final ha sobrevenido un poco antes.
Una suerte de amnesia recorre los cuerpos y las mentes en estos tiempos de pandemia: ¿qué éramos antes, cómo éramos? ¿Nuestras vidas tenían un sentido más o menos incontestable, definido y virtuoso, que el virus ha venido a interrumpir o destruir? Y ¿cuál sería la gracia del argumento de que esto que está nunca se había vivido o pensado antes?
El hecho azaroso de que nos haya tocado vivir aquí y ahora –y no antes o después o nunca– es una contingencia y no nos exime –sino que, bien por el contrario, nos obliga– a relatar el mundo también como una larga sucesión de imprevistos, catástrofes, guerras, funerales y a la vez de gestos de solidaridad, celebraciones, amistad, amor, filosofía y arte.
El relato en cuestión no ofrece apenas una secuencia al modo cronológico, histórico, de hechos bien dispuestos y ordenados en un chrónos, sino una multiplicidad disyuntiva de narraciones que puedan reflejar que de verdad el mundo haya sido el que fue, que entonces sea este el que está siendo.
Y eso que es llamado mundo guarda una estrecha relación con la idea de cuidado y de seguridad, la necesidad de creerse imperiosamente seguros –pese a los hechos cotidianos, que contradicen de inmediato esta percepción– y que vivir en el mundo tendrá que ver con haber contado desde siempre con una suerte de relato de resguardo o guarida confortable.
Dicho de otro modo, el mundo también es la creencia, el resultado, de la sensación o necesidad de estar a salvo y que esa salvación –en las lógicas del provecho al uso– depende de uno mismo: una vida segura, sin imprevistos, sin turbulencias, sin infecciones, haría un mundo seguro, sin imprevistos, sin turbulencias, sin infecciones. Y viceversa. Es decir, un mundo seguro es una vida carente de acontecimientos imprevistos.
La búsqueda de una constante que permita explicar la trayectoria del mundo –una constante religiosa, o mítica, o filosófica, o científica, etcétera– ha apaciguado en parte las aguas entre una pandemia y otra, entre una guerra y otra, entre un desastre natural y otro, y siempre devino en un relato de quienes siguieron vivos para explicar, narrar, justificar, tiempo después, lo acontecido.
He aquí una constante plausible: la explicación está después y la calma siempre es tensa y se desliza alrededor, hasta que un mal día ya no haya un después. No puede soslayarse que el artificio de lo constante, de lo repetido y explicado pareciera ser propio de cierta burguesía y de las capas medias de la población, que siguen creyendo que el mundo perdurará, que las propias vidas continuarán, pese a todo, y que en virtud de la constante perdurabilidad de lo humano existirán las personas que todo lo explicarán, narrarán o justificarán.
Un relato del mundo es el de los sobrevivientes, pues, y se comprende perfectamente la necesidad humana de salvaguardarse y de contarse a sí misma en un constante y sosegado progreso. Pero también podría enumerarse la larga lista de quienes nunca son incluidos en esa supuesta constante del mundo, en primer lugar, los muertos.
Hay –habría– un par de excepciones a la idea de explicación posterior de las constantes del mundo: las crónicas y la literatura o el arte en su conjunto. Su carácter anticipatorio obedece en un caso al reino de la implicación y, en el otro, al juego serísimo de la imaginación. Y, por supuesto, al uso liberado del lenguaje, es decir, a un lenguaje no deliberado ni ajustado estrictamente a su época, que no tiene pretensiones de narrar la repetición sino, justamente, la dinámica incierta, caótica e imprecisa de la excepcionalidad.
El arte habido hasta ahora parece un retrato plausible frente a la incógnita de un mundo azorado y azotado por este virus, como si una vez más la ficción no solo imita a la realidad –lo que sería poca cosa– sino que la modifica y multiplica con creces o, directamente, crea una cierta realidad antes de que ella sea percibida como tal.
Se mencionan ahora mismo –sin ningún criterio literario ni orden cronológico– La peste, de Albert Camus; el Decamerón, de Giovanni Boccaccio; La isla, de Armin Greder; Los novios, de Alessandro Manzoni; Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago; Diario del año de la peste, de Daniel Defoe; La peste escarlata, de Jack London; Némesis, de Philip Roth y Distancia de rescate, de Samanta Schweblin, entre muchos otros, que componen un relato disponible para recrear un pensamiento ahora adormilado.
La literatura que alude a las pandemias ubica la historia en el extremo de un desenlace necesario: al fin, el final. Pero, por su propia razón de ser, ese final nunca es concluyente ni da la sensación de pasar de página, como si nada hubiese ocurrido. Por el contrario, la lectura atenta brindará, a la vez, un doble pliegue que mantiene en vilo toda conclusión: el júbilo, la celebración, la alegría porque algo terrible y devastador ha concluido finalmente, y la sospecha, el rumor ennegrecido, la intuición cierta de que nada ha concluido de verdad, de que todo otra vez está o podría estar a punto de recomenzar:
Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa (Camus, 2005).
Entonces, si los relatos que han dado paso a las constantes del mundo han existido desde siempre, ¿qué tendría de particular, pues, esta tragedia que nos toca vivir aquí y ahora, quitándonos de la seguridad de esa natural persistencia y constancia con la que se ha de narrar el mundo?
Por supuesto que lo primero es que ocurre aquí y ahora, en donde estamos, en donde podríamos dejar de estar, en donde hay otros que se doblegan y caen, en donde hay tantas y tantos que ya no están. Ocurre al mismo tiempo en que ocurrimos, no es una ficción, no es un relato, no es una invención, no son las páginas de un libro, no es una película ni una serie, no es solo una especulación.
Es la experiencia irrepetible de la tenue frontera entre la vida y la muerte o de su disolución, en medio de nuestras comunidades y al interior de nuestros cuerpos: la pérdida absoluta de la seguridad de que el mundo siga siendo lo que era, de que nuestras vidas sigan siendo lo que creíamos que eran, la ausencia de las palabras más habituales, entre muchas otras: desplazamiento, comunidad, ciencia, encuentro, conversación, trabajo, amistad, soledad, solidaridad, salud, economía, tiempo, estar-juntos. Y la voluptuosidad de otras palabras renacidas: infección, contagio, distancia, enfermedad, desasosiego, indigencia, muerte.
Es particular, también, por el hecho que la pandemia tiene su propia transmisión en vivo, distinta de las divulgaciones de otras tragedias y colapsos que sucedieron en otras partes y a las que, simplemente, se ha asistido como meros espectadores. En este mismo momento también somos espectadores, pero sobre todo los números de infectados, las cantidades de cuerpos contagiados, los individuos partícipes de la duración de la pandemia, actores quietos e inquietos; nuestros cuerpos cuentan, se cuidan, cuidan a otros o caen rendidos de manera incontable.
El conteo de muertes y el goteo de contagios en un mapa virtual siempre actualizado permiten realizar un seguimiento indispensable para comprender la evolución y diseminación del virus, es cierto, pero también obligan a asistir, si todavía vivos, a una suerte de agonía que lentamente va reemplazando nombres de cuerpos vivos por ingentes cantidades de muertes.
Es particular, además, por el renovado papel de la ciencia; una ciencia a la que la mayoría de los países ha desahuciado o entregado a manos privadas, y que ahora resurge como aquella entidad de lo real que estaría por decir la única verdad todavía desconocida: ¿cuándo acabará todo esto? Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Estaremos alguna vez a salvo? Y, ¿qué vendrá después de esta salvación puntual de lo viral?
Por último, su particularidad radica en volver a pensar, o pensar una vez más, o pensar distinto, la presencia o la ausencia de Estado, con todos los matices intermedios posibles. El Estado –la idea de Estado, la acción del Estado– ha regresado a la escena con renovado prestigio o repetido descaso. Como fuera, se trata en general de un Estado que venía siendo devastado o directamente abandonado a su precariedad, al que hasta hace poco se le ha infringido –o se ha infringido a sí mismo– todo el daño posible y que ahora, cuando todos le reclaman su parcela y su incumbencia, debería ser otro de sí mismo para reaccionar y actuar en consecuencia. O abandonarse y abandonarnos a la suerte de la cara o cruz, es decir, a la mala suerte.